“Pertenezco a un pueblo y a una cultura que no se ha resignado a darle la última palabra al dolor y ha convertido sus pesares en materia de esperanza. El judío confía en una interpretación más y cree que es posible volver a empezar. El Holocausto no tuvo la última palabra”.
Santiago Kovadloff (el representante más hondo de la filosofía judeo-argentina)
“Pero pienso que este viejo pueblo —sometido a la diáspora, al sufrimiento, a la discriminación y a todos los horrores— ha visto hasta tal punto explotada su identidad espiritual que incluso podría asumir hoy una caricatura deprimida de su personalidad. Hay que recordar que la cultura judía no es un gueto sino un firmamento de fe y de vida, de oración, de memoria y de libertad (…). El judaísmo es el fundamento de la civilización europea (…). Soy un cristiano muy consciente de mi linaje judío”.
Mauricio Wiesenthal (notable escritor barcelonés de orígenes judeoalemanes)
“Los judíos han creído que eran un pueblo especial y lo han creído con tanta unanimidad y tal pasión y durante un período tan prolongado que han llegado a ser precisamente eso. En efecto, han tenido un papel porque lo crearon para ellos mismos. Quizá ahí está la clave de su historia”
Paul Johnson (Historiador británico citado por Diego Moldes en su libro)
“Si en la Italia del siglo XVI existió un pensador judío que escribió un libro de judaísmo, mi identificación cultural judía pasará a través de la lectura de ese autor italiano, y si en el mismo siglo en Polonia un rabino también escribía una obra, ese autor polaco también me pertenece culturalmente. El judaísmo, por lo tanto, a través de la dispersión logró la internacionalización de su historia. Analizar la historia de los judíos es al mismo tiempo relatar prácticamente toda la historia de Occidente”.
Mario Saban (investigador de la Cábala, teólogo y filósofo argentino)
Para mí —discípulo de Sigmund Freud y Emmanuel Levinas— la tierra prometida no conoce fronteras ni patria. No está rodeada de murallas ni tiene necesidad de alambradas para afirmar su soberanía. En la interioridad del ser humano, en la interioridad de cada una de nuestras conciencias, el mundo está tejido con fantasías y escenas que se han incrustado en nuestra sensibilidad con una fuerza persuasiva que nos significa y nos habita definitivamente. Ser judío es quizá parte de esta capacidad de asombro, de este estremecimiento cuando la cultura se hace presente en su expresión más intensa, cuando un libro —siempre un libro, claro— nos acerca a nosotros mismos para iluminar ciertas esquinas que han quedado a oscuras. Hoy estoy hablando de Cuando Einstein encontró a Kafka, de Diego Moldes (700 páginas, Galaxia Gutenberg Ediciones). De un libro absolutamente excepcional, no sólo por su multitud de páginas de capo lavore, de prolijísima entidad histórica y detallado recorrido por la cultura judía, a niveles que nunca he visto hasta hoy, de una erudición que sobrecoge. Me animaría a decir que Diego Moldes es un oficiante o un celebrante de la cultura judía, lo que no le impide ser un historiador de rigurosa honestidad intelectual (aunque no se oculte bajo ningún velo de presunta objetividad o de caprichoso subjetivismo). De un respeto profundo por el tema elegido y el curriculum de sus elegidos (en un ciclópeo esfuerzo de ingente cantidad de información y documentación) y, sobre todo, insisto, por ese amor a la cultura que no sabe de rótulos ni esquematismos, que no sabe de pueril anecdotario ni de prescindibles cotilleos, sino que se dirige frontalmente a abordar esa forma incisiva del conocimiento que es mostrar lo que se sabe y acudir a los que pueden ayudarnos en lo que no sabemos. La cultura, la noble cultura, en fin, a la que Diego Moldes rinde tributo. No puedo evitar el recuerdo de una boutade de mi amigo Mauricio Wiesenthal ante la pregunta “¿linaje judío?”, y respondió: “Todos los personajes del Antiguo Testamento son parientes míos, salvo Charlton Heston”.
Ustedes saben que la palabra “cultura” viene del latín y es de una raíz que significa “cultivar, mostrar, tener cuidado, preservar” (que es lo que exactamente hace Moldes), y significa, insisto, cultivo de la tierra y culto del cielo, y el empeño judío ha sido siempre conectar uno de estos dos aspectos con el otro: el cuidado, la veneración, la reciprocidad. Y esto alude a cada judío. La palabra crea el mundo y ayuda a moldear (¿Moldes vendrá de “moldear”?) la identidad de las personas. El secreto de la cultura judía es su unicidad, cualesquiera sean sus perfiles y su diversidad y riqueza reflexiva, recogida, reflejada y retratada a través del Libro, libros centenarios, llámense Tanaj, Talmud o Torá, o incluso autores más a ras de tierra (quizá más cercanos a ella) como Primo Levi, Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Walter Benjamin, Patrik Modiano, Vasily Grossman o Amos Oz. En todos ellos (y muchos más, claro, de los que da buena cuenta Moldes) la palabra es como un dios, no sólo por lo narrado o hecho sino por lo escrito, por lo descubierto, por lo creado, por lo inédito de su aporte, en una espiral infinita que convierte vida y tradición en arte y creación, y en ello —permítanme la abusiva metáfora— los judíos somos el bolígrafo de Kafka (hace poco le dejé uno en su tumba en el cementerio de Praga por si lo necesitaba) o el pincel de Chagall, la magdalena de Proust o el violín de Einstein. Y Moldes no desecha introducirnos en otros aspectos de la cultura, desde la cinematografía a la informática e Internet, desde la empresa a la música de rock, desde los deportes a los cómics. Todo habita este libro de lectura incitante y de referencia y consulta. En la sed de información y cultura que tiene Moldes —siempre estricta, siempre ejemplar— podríamos decir que “no hay judío que se salve” (como me dijo un amigo). Cuando Hitler quemaba en Berlín y Múnich, en las tinieblas de una noche aciaga, a Kafka, a Einstein, a Freud, a Marx, a Herzl, a Wasserman y hasta el Antiguo Testamento, cuando esa llamarada se llevaba por delante los mejores pensamientos que había concebido la humanidad, marcaba a fuego un antes y después de la cultura. Quizá —como dice Amitai Etzioni— todos llevamos dentro un Eichmann latente, pero ante ese horror la que brota es la ley de las vísceras, la condena vociferante del asesinato de la palabra, la humillación del Libro. El Libro o libro, que sigue siendo la patria portátil de los judíos. Se puede no tener una profunda cultura religiosa ni formación espiritual adecuada ni asistir regularmente a la sinagoga ni haber sido educado en el espíritu de la religión y sin embargo poseer una absoluta relación trascendente con la Ley que nace del Libro (o del libro), esa circunstancia enigmática que hace que encendamos el fuego todas las mañanas, tan necesario para el creyente como para el ateo o el agnóstico. Porque lo esencial es tener siempre despiertas las preguntas últimas, los interrogantes metafísicos que hacen que siempre nos induzcan a saber más. Y saber más es preguntar más, porque es en esa necesidad de saber que todos somos semejantes. Siempre me emociona recordar el momento en que el Quijote muere desechando sus anteriores ilusiones y Sancho, sólo frente a él, dice: “¿Y ahora yo qué hago?”. Porque sólo podemos acceder de una manera fecunda al saber si el Quijote no deja solo a Sancho. Yo creo que todo judío, de una u otra manera, reivindica el arraigo a su lugar de adopción y la señal en la que consiste. Quizá tenga algo que ver con esto el conocido pensamiento de Pepe Bergamín: “Si hubiera nacido objeto sería objetivo, pero como nací sujeto, soy subjetivo”. Moldes es subjetivo, pero posee un sentido tan profundo de lo objetivo que su libro es la pura sabiduría de un ser que ha decidido ser neutral contra viento y marea. Los judíos somos una demanda de identidad desde una cultura que nos habita desde la transparencia y desde la opacidad. Porque somos hijos de profetas pero también hijos de aquellos que los profetas maldecían. Por eso la cultura no es garantía de humanidad: ahí está la Alemania de Auschwitz-Birkenau o los gulags soviéticos o el aciago Medio Oriente, ahí están Hitler y Stalin y sucedáneos que cuando oyen la palabra “cultura” (en el sentido que le da Moldes) sacan el revólver y disparan. La lectura de este libro no me obsesiona por sacar conclusiones válidas (aunque no pueda negar que el capítulo de conclusiones de Moldes me ha asomado lágrimas a los ojos) sino de acercarme a una manera del interrogante que no está nunca del todo donde se encuentra. Moldes sabe eso muy bien. Lo que puede decirse de tantos y tantos judíos de influencia universal es que se insertaron en sus sociedades de acogida para acabar alimentando la tradición occidental e interactuando con otras fuerzas de similar intensidad. “El judaísmo es mesiánico —escribe Moldes—, tiene un propósito histórico y eso le impide educar a individuos que se dediquen a la vida contemplativa, a las ensoñaciones o al dolce far niente”. Así es. El judío es un eterno estudiante que debe obstinarse en su búsqueda, porque estudia las fuentes, las interpreta y una vez finalizada la interpretación, las vuelve a interpretar, es decir, que se trata siempre de la interpretación de una interpretación, un ejercicio de resignificación permanente, es la búsqueda de la sabiduría, que no otra cosa es la sed de cultura. Un filósofo argentino, Darío Sztajnszrajber declara en un reportaje: “A mi entender la filosofía judía es un saber que se recrea todo el tiempo a partir de las diferentes relecturas que se realizan otros saberes judíos previos. No hay para mí un canon de saber judío: el Talmud permanece abierto. Se escribe todo el tiempo en las nuevas interpretaciones que hay de lo judío a través de la historia. Y la cuestión del límite, esto es, qué entra o no entra en el saber judío, me parece parte esencial del mismo. O sea, no hay límite, sino que discutir el límite es propio del saber judío”. Por eso yo, Arnoldo Liberman, considero que la religiosidad ( que no la religión) judía tiene más que ver con lo espontáneo e inspirado que con lo normativo religioso, ya que la religiosidad es puerta de entrada y no de salida, tiene más que ver con la apertura y no con la norma. En ese sentido y como, diría Edmond Jabés, somos judíos del desierto. Siempre he sostenido —como muchos amigos míos— que me siento más cerca de un cristiano abierto que de un judío cerrado. Y claro, desde mi mirada, es decir, la de un judío abierto. Por eso es bueno leer a Diego Moldes y saber de ese eterno destino del Libro (o del libro, de nuestra capacidad creativa) que ha marcado nuestra historia, donde la razón y la imaginación han copulado para crear un sentido de vida. Todos sabemos que esa cópula no ha sido fácil y muchas veces se han sentido desamparadas, la primera por no poder comprender un mal inimaginable, la segunda por no poder imaginar un mal incomprensible. Pero fácil o no, este amante de la palabra, este compilador de estricta justicia, este buceador de interrogantes que es Diego Moldes nos enriquece con su libro y con la significación mesiánica de su libro (sé que Moldes e laico —yo también— pero estamos hablando de trascendencia en este mismo sentido), es decir, de la conciencia de que los conceptos de humanidad e historia universal son insuficientes para dar significado a la existencia, por lo menos significado individual, y que por ello necesitamos apuntarnos, con nuestros instrumentos más calificados, a ese más allá del que hablaba Gustav Mahler a través de sus corcheas. Ese más allá que en sus múltiples acepciones, incluye esa hambre de eternidad que poseen seres como Moldes. Y que por eso nos otorga este magnífico libro, que recomiendo cálidamente.
—————————————
Autor: Diego Moldes. Título: Cuando Einstein encontró a Kafka. Editorial: Galaxia Gutenberg. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón, una edición histórica de Bruguera
/abril 26, 2025/¿Cómo empezó la serie más famosa de la historieta? ¿Cómo eran Mortadelo y Filemón cuando nacieron? ¿Qué hacían antes de ingresar en la T.I.A.? Por sorprendente que pueda parecer, el cómic más vendido de nuestro país, el más popular y sin duda uno de los más divertidos, no contaba todavía con un libro que recopilara sus primeras historietas. Esta laguna se cubre por fin con este álbum. Por primera vez, un libro presenta las primeras aventuras de Mortadelo y Filemón, publicadas entre 1958 y 1961. Su publicación es todo un acontecimiento editorial. Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón recopila, con el…
-

Las 7 mejores películas de la II Guerra Mundial para ver en Filmin
/abril 26, 2025/1. Masacre / Ven y mira (Idi i smotri, Elem Klimov, 1985) 2. Paisà (Roberto Rossellini, 1946) 3. La delgada línea roja (The Thin Red Line, Terrence Malick, 1998) 4. El submarino (Das Boot, Wolfgang Petersen, 1981) 5. La infancia de Iván (Ivanovo detstvo, Andrei Tarkovsky, 1962) 6. Europa, Europa (Agnieszka Holland, 1990) 7. El silencio del mar (Le silence de la mer, Jean-Pierre Melville, 1949)
-

Fiel a sí mismo
/abril 26, 2025/Por él sabemos que Hey! ha sonado en el espacio y que Julio a secas ganó la batalla de brebajes entre Pepsi y Coca-Cola a Michael Jackson, que se quedó los dominios locales del refresco más azucarado, mientras Julio a secas saciaba su sed a escala planetaria y añadía más chispa a su vida. Sí, el primer artista global en el sentido actual del término fue el hombre que salió de aquel niño de derechas criado en el barrio madrileño de Argüelles. Él diría que la vida ha transcurrido en un suspiro, el que va de aparecer en conciertos de…
-

El trabajo sin trabajo ni propósito
/abril 26, 2025/La novela, como digo, tiene mucho humor (más del habitual en la autora) y, pese a todo, nunca levanta los pies del suelo, como sí lo hacían los ejemplos anteriores. No hay nada onírico ni esperpéntico a niveles inverosímiles, sino una historia aterrizada y divertida sobre el tedio, la frustración y el sinsentido de una rutina administrativa que no parece dirigida hacia ninguna parte. La narración comienza, con paso tranquilo, cuando Sara acude a su nuevo puesto de interina en una oficina administrativa y, con estupor, se descubre sola, sentada en una mesa apartada durante varios días, sin recibir instrucciones….



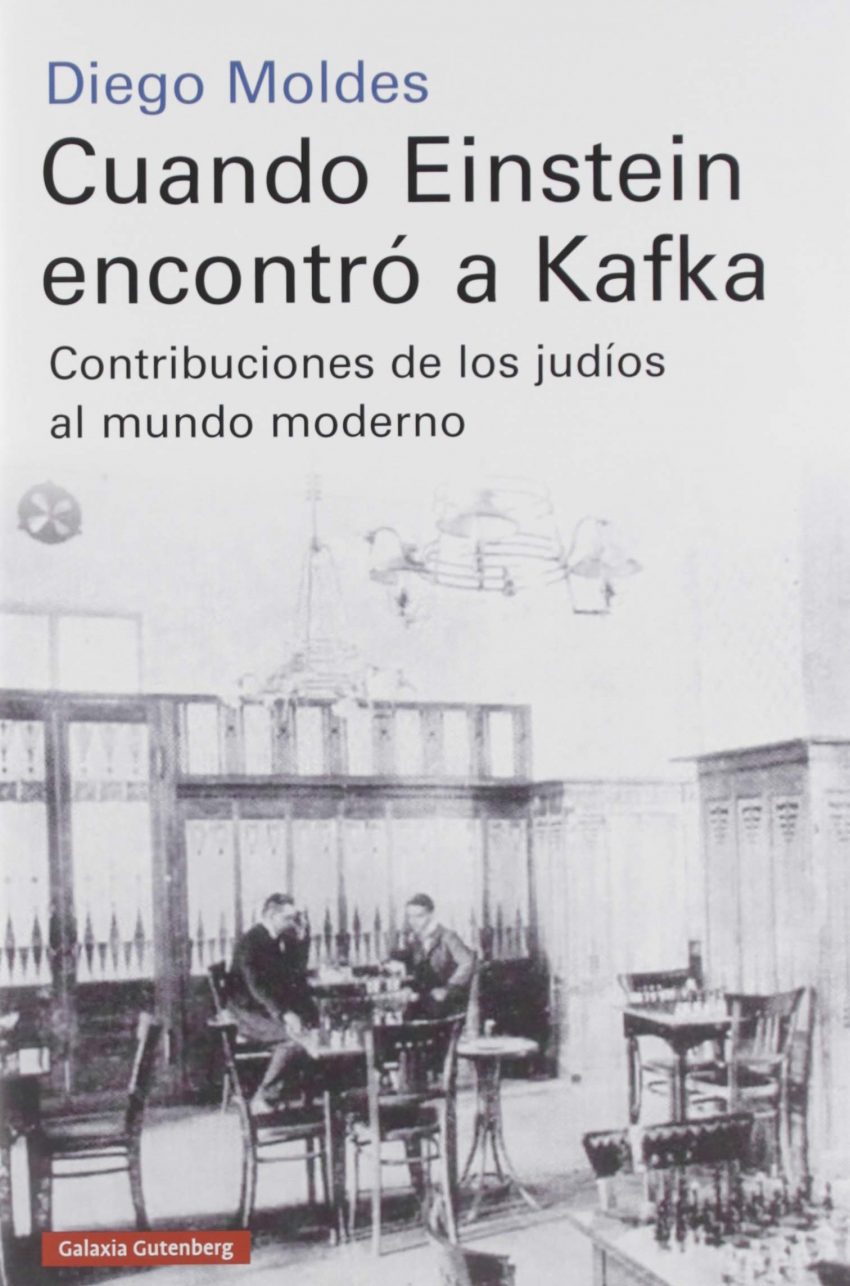



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: