Hubo un tiempo en el que a Víctor Hugo se le consideró una especie de inmenso centinela, guardián de todos los metros: fue Mallarmé, en Crise de Vers, quien así lo vio, “gigante de mano tenaz y cada vez más firme de herrero”, que aprisionó al verso en el laberinto múltiple de los géneros, y cuya muerte poco menos que devolvió “al individuo pensante su derecho a enunciarse”. Se trata de un momento crucial en la historia de la palabra. Toda la filosofía, la elocuencia, la prosa, habían sido reducidas a verso por quien “ya era el verso en persona”, y sólo cuando la fragua quedó formidablemente vacía el verso volvió a ser libre, anunciándose al mundo como la forma “que era en sí misma la literatura”. No existía la prosa, sino —fuera de “los carteles y los anuncios publicitarios”— el ritmo procedente del estilo y la dicción acentuada. Pero si no existía la prosa, ¿qué existía, entonces? La literatura, disuelta en “miles de elementos simples” y, aunque rota y desgarrada en “una multiplicidad de gritos” (que en la descripción de Mallarmé hacen pensar en las disonancias de una orquesta al afinar y calentar sus instrumentos), “perdurando todavía como verbo”. La literatura était partout, y ese partout implicaba al hombre, al universo y, por supuesto, al destino —y el origen— de ambos.
Partout: lo que Mallarmé dejaba entrever, en notas misteriosas, era un hecho inquietante, que amenazaba a una sociedad sostenida en la fe de las percepciones inmediatas: la preexistencia en el universo de un algo inmaterial, informe, que a lo largo de varios siglos de palabras y metros recibió el nombre de literatura. En algún momento de la historia del lenguaje se había identificado algo, profundamente concerniente al hombre, que hubo de ser en primer lugar fijado por la retícula del verso. Pero en su origen había tenido otro aspecto. Era una suerte de resbaladizo y fluyente “qué” donde se proyectaba, como una emulsión trémula y fugitiva, la totalidad de las cosas. Así es como cabe entender el sentido último de la frase —“exagerada, os prevengo”— que se encuentra en el centro de la conferencia La Musique et les Lettres (1894): “Sí, la Literatura existe y, si se quiere, sola, con la salvedad del todo”. En esa frase siempre he sentido aparecer, como surgiendo del océano del Todo, una inmensa serpiente jaspeada que ondula por el éter, envolviendo y reflejando sobre su piel de colores cambiantes todos los mundos. Pero la serpiente no se limita a recorrer el “silencio de los espacios infinitos” que atemorizó a Pascal; más bien la veo deslizarse, dilatada, por el universo pulsátil de Poe —al que Mallarmé, en una carta de 1864 a su amigo Henri Cazalis, consideraba su “gran maestro”— descrito en Eureka: un universo que se expande, se contrae y se vuelve a expandir una y otra vez, desde la más pequeña partícula inicial, como un órgano superralentizado, y en el que la humanidad se descubre como una gigantesca mente colmena en que un dios entre infinitos dioses se fragmenta para entenderse a sí mismo. “Lo que llamas universo”, escribe Poe (en la traducción de Cortázar), “no es sino [el Ser Divino en] su presente existencia expansiva. Él siente ahora su vida a través de una infinidad de placeres imperfectos, los placeres parciales, mezclados de dolor, de esas cosas inconcebiblemente numerosas que llama sus criaturas pero que, en realidad, no son sino infinitas individualizaciones de Él mismo.” No sé hasta qué punto predijo aquí Poe —como sí predijo la teoría del Big Bang y el Big Crunch, y las ideas de Einstein sobre el Espacio-Tiempo— el principio del universo participativo de John Wheeler, según el cual nuestro universo precisaría de un dispositivo para ajustar las condiciones que dan lugar a la vida, y que ese dispositivo lo constituiríamos todos nosotros, además de nuestros ancestros, además de la suma de nuestros descendientes: “una inmensa comunidad de billones y billones de observadores-participantes cuya abrumadora mayoría habita un futuro lejano”; pero tengo el presentimiento —exagerado, os prevengo— de que todo esto, desde Poe y Mallarmé hasta el principio supercopernicano de Wheeler, describe una misma realidad, y que Borges se equivocó por muy poco al reducir a Dios a la calidad de personaje literario: en verdad, Dios no es un mero personaje sino la piel de serpiente al completo, el aquello reptante que, todavía en su condición de metro, fue conocido bajo el nombre de Literatura.
Un libro que me ha hecho reafirmar en esta idea sobre la que tanto tiempo llevo reflexionando (casi una vida entera, se podría decir) es Sobre María Zambrano: Misterios encendidos, de Antonio Colinas. No creo necesario apuntar que Antonio Colinas es un maravilloso poeta —y traductor, y ensayista: imprescindibles son sus trabajos, por ejemplo, en torno a Giacomo Leopardi—, pero tal vez sí sea necesario apuntar, para quien se haya limitado a la obra más puramente filosófica de María Zambrano (y no crea, como Mallarmé, que la poesía es una cuestión de estilo), que ella es también una maravillosa poeta, de manera que el libro de Colinas se enmarca dentro de la tradición del poeta que escribe luminosamente sobre otro poeta. De esa noble tradición, que seguramente se remonta al primer hombre que imitó por primera vez un verso, siento una predilección especial —que menciono por el puro placer de divagar— por las cartas que Plinio el Joven escribe a sus amigos. En todas ellas emplea el tono humilde y como enternecido del poeta consciente de que los demás, mirando a un lugar común, han descubierto algo, como una transición de las cosas hacia un sentir profundo e intocado hasta entonces, que él no sólo no ha visto sino que ignoraba por completo: y entonces su humildad y su ternura se revisten de un dulcísimo agradecimiento dirigido a los amigos que le han hecho prolongar sus percepciones a su ser más auténtico. Que le han hecho prolongar, en una palabra, su vida. De ahí su insistencia en que el amigo poeta nunca olvide sus tablillas de cera al salir de casa; de ahí también sus cariñosas protestas cuando esos a los que llama favoritos “privan a sus obras del aplauso con la vacilación interminable”. “Algunos de tus versos”, le dice a Octavio Rufo, que se niega indolentemente (“¡que se ocupen de ello mis amigos!”) a publicar sus obras, “ya se han divulgado y aun en contra tuya han roto sus cadenas. A no ser que los vuelvas a poner en su sitio, en alguna parte encontrarán, como esclavos fugitivos, a alguien a quien pertenecer. No olvides tu condición mortal, de la que puedes librarte exclusivamente con este monumento literario tuyo, pues todo lo demás es perecedero, y no menos que los propios hombres, que mueren y desaparecen.” Y a Sosio Seneción le cuenta algo que —dentro de lo malo— nos reconcilia con nuestra propia época, sorda a la auténtica belleza: “Este año ha traído gran cosecha de poetas; durante todo el mes de abril casi no hubo un solo día en el que alguien no diese una lectura pública. Me agrada que las letras florezcan, que los talentos de los hombres broten y se manifiesten, aunque para la audición los oyentes se reúnan perezosamente. La mayor parte se sientan en los lugares públicos y pasan el tiempo de la escucha en conversaciones intrascendentes; antes del final se marchan con disimulo unos, a escondidas otros, desvergonzadamente y sin rodeos. Tanto más por ello han de ser elogiados y honrados aquellos a los que ni la apatía ni el desprecio de los oyentes apartan de su interés por escribir y leer públicamente sus obras.”
La historia de María Zambrano que nos cuenta Antonio Colinas en su libro es, tal y como yo la he leído, el destino de una niña a la que un día su padre levantó en vilo, con los brazos en alto, hacia el árbol encendido de limones (por tomar una imagen prestada de alguien a quien María Zambrano quiso mucho, Antonio Machado). En esa trivial escena en la vida de una niña parecen reunirse algunos de los instantes que se repetirán a lo largo de su vida futura, teatralizados en un pequeño gesto: el viaje al misterio de las cosas cotidianas, el ascenso desde ese misterio hacia reinos de belleza cada vez más altos, y entre medias, en los raptos entre una idea y otra idea, la suspensión ingrávida del cuerpo llevado hacia lo ignoto, donde moran colores y alas, vértigos nuevos, perfumes. Naturalmente también está, pues se trata de una vida real en el mundo de las cosas reales, la inevitable y casi siempre engorrosa obligación hacia los hechos: aunque el libro no es, ni pretende ser, una biografía —más bien debería hablarse de la preciosa geografía de un alma—, Colinas traza una delicada semblanza de quien fue discípula predilecta de Ortega, amiga de los pensadores y escritores más importantes de su tiempo (Luis Cernuda, Leopoldo y Juan Panero, Luis Rosales, Octavio Paz, Pablo Neruda, Concha Albornoz, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Federico García Lorca…), profesora de metafísica en la Universidad Central de Madrid, e incansable transeúnte —vestida de negro y falda tobillera— de una España a punto de quebrarse con las Misiones Pedagógicas. Lo que viene después es la guerra y el larguísimo exilio en Europa y América, asuntos a los que Colinas también concede la palabra. Pero para este lector que sólo da relativa importancia a la trama de los hechos, al fondo ornamental del escenario, lo más profundo y conmovedor de la historia de María se concentra en esa niña en vilo, con las manitas alzadas, desde la que irradia toda su poesía futura.
¿Es algo extraño que, en una vida tan plena de sucesos, me detenga en esa pequeña viñeta, ocurrida además en la infancia (época, sin embargo, de los mayores acontecimientos), y que tiene una duración apenas superior a lo que nos lleva mojar una magdalena en el té? Es posible. Pero profunda y conmovedora, y seguramente también central, resulta esa escena para el propio Colinas, que la recupera en una serie de ritornellos a lo largo de su obra y deduce de ella un vínculo aún más estrecho entre la pequeña suspendida y el padre con los brazos levantados que el solamente filial. ¿Cómo no conmoverse cuando uno está asistiendo al momento inicial de un destino —poca importancia tiene que sea hoy un destino cumplido— cifrado en esta aproximación a la verdadera forma de las cosas, que a partir de ahora el pensamiento sólo volverá a ver cuando consiga traer la lejanía al entorno de lo pronunciable? Primavera, pues. A la altura de las primeras ramas, las luces inanimadas del limonero revelan el agrupamiento de una constelación (y cada planeta su intrincada rugosidad y sus puntos blancos, invisibles desde el suelo), y lo que va endureciéndose allí, alrededor de un apretado zumo, ya no es aquello que resplandece con luz mortecina en la naturaleza muerta de la cocina, sino algo nunca visto en la lejanía de ser niño, que ahora parece al alcance de la mano; y la mano, extendida, trata de vencer una, también, “vacilación interminable”. La transformación de fruto duro y orondo en esa otra cosa que sólo es vista con los ojos del alma contiene la revelación de un mundo cuyas formas se despliegan en la rueda de las metamorfosis, y esta es la primera vez que la mano presiente, detrás de la forma nueva ahora adquirida, una forma inicial, que las encierra a todas.
Al igual que su padre, María se consagró a la actividad pedagógica, la contemplación filosófica y, sobre todo, el amor a la poesía, en particular la de Machado y Leopardi, favoritos de Blas Zambrano (Antonio Machado era, además, amigo). Y, al igual que Mallarmé, vio en la poesía el origen de todo. No pertenecía exactamente al orden de lo visible, pero la verdadera trama de las cosas respiraba en las formas, dejando ver en ocasiones fulguraciones de un mundo hechizado. Era como si hasta los árboles pudieran caminar y todos regresáramos de la misma playa con la misma arena en los zapatos. “De verdad, ¿es que no hay nada o hay la nada? / Y que no lo recuerdes. Era tu gloria”. De esa gloria nos queda el recuerdo brumoso, la brillante arena en los zapatos, de haber pasado por tantas transiciones del espíritu, de resignada apariencia en apariencia, hasta esta forma pensante —pero no definitiva— que puede hablar por todas:
El agua ensimismada
¿piensa o sueña?
El árbol que se inclina buscando sus raíces,
el horizonte,
ese fuego intocado,
¿se piensan o se sueñan?
El mármol fue ave alguna vez;
el oro llama;
el cristal aire o lágrima.
¿Lloran su perdido aliento?
¿Acaso son memoria de sí mismos
y detenidos se contemplan ya para siempre?
Si tú te miras ¿qué queda?
Aquí se escucha a Heráclito, a Zhuangzi (“trata de caminar conmigo hasta el castillo del no ser, donde todo es uno”), las pisadas de Holan en la nieve camino de Gahatagat, y al Octavio Paz de la “casa de las semejanzas”, el “espejo vacío de la poesía”, adonde regresamos como fuimos por última vez, y de donde venimos una vez más como imagen de una imagen. Así pues, intentemos responder, aunque sólo sea por jugar a proyectarnos en el espejo del poema: si tú te miras, ¿qué queda? ¿Y qué puede quedar, en realidad? Quizá la arena en los zapatos de ser hombre, de ser transitorio y mortal, de verdaderamente haber sido —en palabras de Empédocles— “niño y muchacha y arbusto, y pájaro y pez mudo en las ondas salobres”. El reflejo que cada uno proyectamos se dispersa y se reúne en la suma de una creación completa.
Acudiendo a las páginas de Filosofía y poesía, Colinas resume el misterio de la palabra poética según María en cuatro puntos que delimitan un espacio del ser prodigiosamente iluminado:
- La poesía es algo que “deshace la Historia, la desvive hacia el ensueño primitivo, donde el hombre ha sido arrojado.” En consecuencia, si la poesía deshace la Historia, la Poesía no es otra cosa que la “verdadera Historia”.
- “La realidad poética no es sólo la que hay y la que es, sino la aún no habida o no habida ya, y la que ya no es.”
- “El poeta se mantiene como en vacío, en disponibilidad siempre”, aunque, partiendo de ese vacío, tenga a cada momento la misión de “recrear el universo”.
- “La poesía quiere reconquistar el sueño primero, cuando el hombre no había despertado de la caída”. El poeta debe luchar, y no descansará hasta encontrarse, escribe ella, en “los orígenes”, es decir, “en un lugar y en un tiempo fuera del tiempo, en el que el hombre fuera otra cosa que hombre”.
Todas estas afirmaciones bastarían para considerar a María Zambrano entre el número de nuestros grandes iniciados, de los que al hablar, por el mero hecho de hablar, “vienen crucificados”. Pero la iniciación sugiere un grado superior de sabiduría adquirida, una inteligencia revestida (ensortijada) de conocimiento y de familiaridad con el símbolo, y por tanto un tipo muy concreto de orden: su función es la de ayudar al pensamiento a remontar las crestas escarpadas de las cosas conocidas, el aparente propósito de su aparente caos, hasta el origen que revela cuál es ese propósito y cuál es ese caos, empleando para ello un prolífico lenguaje de correspondencias. Hay, no obstante, algo anterior a la iniciación, que se presenta solo: un estado salvaje del alma en abigarrado contacto con el símbolo que se halla atrapado en las lianas del inconsciente, allí donde las formas, bajo una tenue iluminación lunar, siguen siendo visitadas por demonios y dioses. Me atrevería a llamar “místicos” a todos aquellos que experimentan la vida continuamente interceptados por la rueda de los símbolos sumidos en la selva del yo, acechados por la naturaleza cambiante de las cosas; que entienden el mundo bajo la forma de aproximaciones, de impacientes “como si”, de correlaciones alegóricas y metafóricas, y que se debaten en explicaciones de lo visto en virtud de cómo los objetos cotidianos resultan arrastrados por un desplazamiento mental hacia otra cosa (aunque no todos ellos lleguen a ser poetas). ¿Nos atreveríamos a otorgar a Rimbaud, por ejemplo, el título de poeta místico, si no fuera porque varias de sus visiones —posteriores a la desesperación de haber “perdido la gracia” (Enid Starkie)— parecen rezumantes de sarcasmo y parodia? Por las mismas razones que el caso de Rimbaud haría vacilar a una inmensa generalidad de lectores, se puede decir que María Zambrano es una poeta mística: poeta en el sentido en que Mallarmé entendía ser poeta, y mística en su manera profunda de mirar, que es una profunda manera de sentir. “Ella”, dice Colinas, “recupera el sentido originario de la palabra poética al verla como un don, como una búsqueda de la perdida Unidad; una aventura que, desde órficos y pitagóricos al mejor Romanticismo, está presente en la literatura… Y nos habla, con una rotundidad que no deja lugar a dudas, de ‘una forma de religión poética’, o de una ‘religión de la poesía’.”.
La Unidad señalada por Colinas, la misión del poeta de “recrear el universo” anunciada por Zambrano, incluso la breve alusión a los órficos, me hacen pensar una vez más en ese universo compartido por todos, los presentes y los ausentes, los vivos y los trascendidos, que gracias a una continuada contemplación hacen posible, aunque desprevenidamente, la vida. Me hacen pensar (una vez más) que el mundo no está hecho para ser simplemente habitado como un domicilio consabido, sino para recrearlo una y otra vez desde la pasmada o reflexiva o llorosamente agradecida contemplación. En un lugar semejante la luna no ha dejado de ser la diosa en la que se mira la belleza de la mujer para ver en ese reflejo suyo lo sagrado de sus proporciones, ni la apariencia de una divinidad oculta que con suaves golpecitos buscamos despertar del centro de la piedra, ni la que condiciona el rito de las procreaciones. Es todas esas cosas y es muchas más, todavía impronunciadas. Es lo que de ella tiene que decir algún poeta futuro, un joven de ojos muy abiertos, con su holgada túnica o su ropa de andar por casa, que en estos momentos la estará contemplando desde su ventana, esté donde esté, a la vez que (estemos donde estemos), callados, conmovidos, la contemplamos nosotros.
No hace mucho, de regreso de unos recitales y charlas más o menos parecidos a los que tenían lugar en la Roma de Plinio el Joven, una poeta amiga —en el sentido de aquel “usted y yo hace mucho que nos conocemos” con que Zambrano saludó por primera vez a Colinas— me preguntó, mientras recorríamos los pasillos del aeropuerto, por el libro que me había visto leer en el avión. Era, precisamente, Sobre María Zambrano. Como sabía que ella iba a apreciar aquello mejor que nadie, le hablé de un pasaje que durante el vuelo releí varias veces por haberme mostrado una suerte de cesura en el tiempo, una sensación de falta de continuidad respecto a un pasado no tan antiguo, que resultaba reveladora por las razones equivocadas. En ese pasaje, Colinas recuerda a los jóvenes que acudían a escuchar a María Zambrano, recién regresada del exilio, en su casa de la calle Antonio Maura, muchos de ellos “amigos por sintonía creadora”, todos, en general, devotos de su pensamiento. Algunos fueron los impulsores del Aula de Literatura María Zambrano, en la Universidad de Sevilla (ella prefirió el nombre de Aula de Poesía y Pensamiento María Zambrano), que más tarde se encargaría de la publicación de la revista Claros del bosque, editada por un puñado de estudiantes apasionados que un día “llegarían a ser brillantes poetas, editores y profesores”. Tras contarle todo esto a mi amiga, y nombrar a algunos de esos jóvenes que en las fotografías del libro de Colinas aparecen sentados alrededor de María en un pequeño salón o (ya sin ella) en el césped del campus de la Universidad de Sevilla, y a los que no aparecen, como mi admirada Clara Janés, o a los que aparecen pero no son tan jóvenes, como Carlos Fuentes, ella —que como buena poeta no puede lamentarse por la época que le ha tocado vivir sin convertir su lamento en una imagen esperanzadora, capaz de dar luz a algo más que su pesar—, me miró con los ojos iluminados y me dijo: “¿A que todo eso parece el futuro?”.
En el fondo, mi amiga tenía razón y yo no. O, mejor dicho, ella era mucho más optimista en sus razones que yo en las mías. Todo eso ha pasado ya, en efecto, y queda detrás esa cesura en el tiempo que uno querría saltar para volver a estar en un mundo donde “ser escritor era algo grandioso”; pero tengo las palabras de María para convencerme de que, nuevamente, volverá a pasar. Quizá lo veamos desde nuestros ojos de muchacha, de árbol o pez mudo en las ondas salobres, o tal vez lo iluminemos fugazmente en la forma de una centella pasajera. Pero sus palabras me dicen que se repetirá lo escrito por José Lezama Lima, el habitante de la “casa de las semejanzas” de Octavio Paz, en el poema que le dedicó a María Zambrano:
María se nos ha hecho tan transparente
que la vemos al mismo tiempo
en Suiza, en Roma o en La Habana,
o bien:
Algún día seremos tan transparentes
que estaremos al mismo tiempo
en el ayer, el ahora, el mañana.
—————————————
Autor: Antonio Colinas. Título: Sobre María Zambrano: Misterios encendidos. Editorial: Siruela. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.


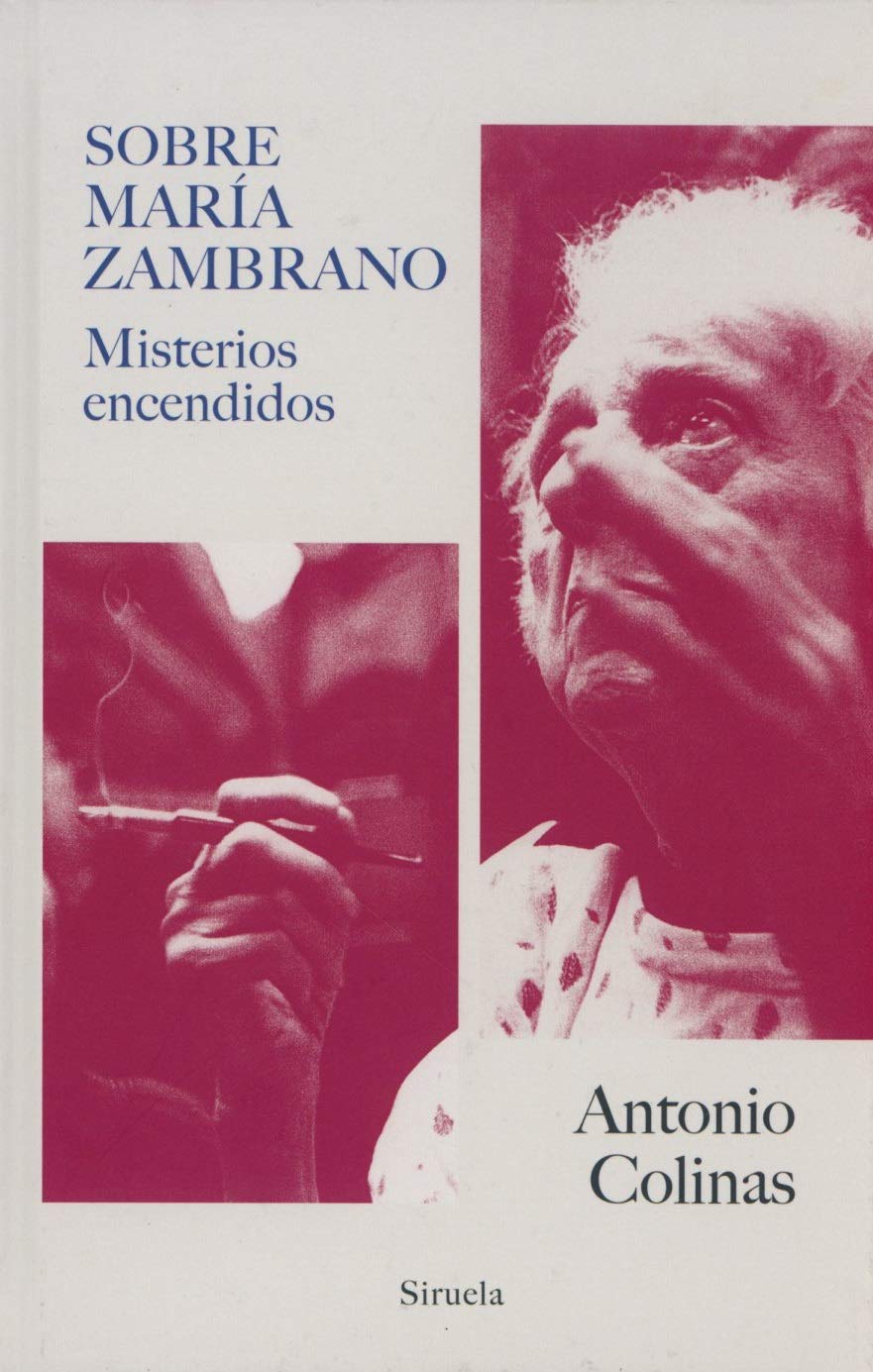



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: