La acción de La sinagoga del agua (Roca editoral), primera novela de Pablo de Aguilar González, transcurre en dos líneas temporales que se enmarcan en la ciudad jienense de Úbeda: saltos entre de la actualidad (2007-2009) hasta los años comprendidos entre el 1391 y el 1492, fechas cruciales para la comunidad judía en España. El autor construye una ficción a partir de un hecho real: el descubrimiento en 2007 de una sinagoga, llamada “del Agua”, situada en la calle Roque Rojas número 2 de Úbeda. Lo sorprendente del hallazgo es el buen estado de conservación de las diferentes salas: la galería de las mujeres, la vivienda del rabino, los pozos, los elementos que permanecían en las bodegas… Y también el hecho enormemente curioso de ser colindante a la casa del Inquisidor.
Pablo de Aguilar González (Albacete,1963), trabaja como analista y programador de software. Es autor de varios libros y cuentos que le han valido numerosos premios y es miembro, junto a otros 10 escritores de Molina de Segura, de la Orden del Meteorito.
Zenda publica el primer capítulo de este libro.
1
2007
Hace quinientos años una simple frase escrita en un documento perdido definió mi futuro. O al menos, señaló un camino que yo no hubiera encontrado solo.
«En diciéndome la verdad y entregándome el papel lo digo todo.»
Parece complicado, pero no más que ese aleteo en el otro extremo del mundo que cambia nuestra existencia.
Una flor de cerezo que llama la atención de un pequeño y este sale a la carretera a cogerla. Un ejecutivo que lee los mensajes del móvil. Un atropello. Una transacción que no se realiza. Una crisis financiera.
Un estornudo en cualquier país de África, cientos de miles de virus volando, un turista americano. Una epidemia global.
Un inquisidor con remordimientos, una sinagoga que no se destruye. Unas ruinas descubiertas quinientos años después.
Efectos mariposa.
1391
—Está muerto, mujer —dice el hombre intentando desanudarle los brazos que rodean al pequeño inerte.
La mujer solloza, se resiste, pide explicaciones al cielo y vuelve a acariciar el cabello del niño. Besa sus mejillas ya sin color, frías, saladas de lágrimas ajenas. Levanta la cabeza al cielo y exige la respuesta a un por qué que no llega. El hombre la mira desde su altura, ante la última de sus desgracias, dejando libres unos lamentos que habían resistido el hambre, la miseria y la enfermedad. Él tampoco entiende por qué el Señor los castiga de este modo. Siempre han sido buenos cristianos, han respetado los domingos, escuchado los sermones del párroco, obedecido los mandamientos.
—¡Es por tu culpa! —grita la mujer con ojos que disparan odio.
El hombre agacha la cabeza. Quizá tenga razón, quizá debería haber hecho caso a ese predicador mendicante. Quizá, quizá… Ahora ya no tiene remedio. En el fondo, ninguno de los dos piensa de verdad que los judíos emponzoñaran los pozos: al fin y al cabo, a ellos también les afectan la peste y la sequía. Aunque ahora duda de si Dios los estará castigando por convivir con el pueblo que mató a su hijo. Así lo predica el arcediano de Écija, ese que dice transmitir la palabra del Señor. El hombre vuelve a levantar la mirada hacia su propio hijo muerto. Puede que sea culpa de esos judíos, lo único cierto es que no es culpa suya.
Unos rumores encolerizados atraviesan las rendijas de la puerta. El hombre se acerca y la abre. Encuentra a sus vecinos agrupados, provistos de aperos de labranza, antorchas y un odio en los ojos más mortífero que cualquier arma. «¡Muerte al judío!», gritan. No son solo campesinos, también los hay comerciantes e hijos de buenas casas. «¡Muerte al usurero!», gritan. Vuelve la mirada hacia su mujer. Ella, todavía con el cadáver de su hijo entre los brazos, lo dice todo con la mirada. El hombre agarra la azada, observa de nuevo al pequeño muerto, y se une a la muchedumbre tras cerrar la puerta.
ϒ
Abraham se puso de puntillas para pasar los dedos sobre la mezuzá antes de entrar a la casa. Corrió a la habitación de sus padres, observó por una rendija a las mujeres ir y venir con vasijas de agua caliente. Si su padre se hubiera percatado de que estaba espiando, le habría dado un pescozón y lo habría mandado a estudiar; pero estaba demasiado preocupado. Paseaba de un lado a otro y murmuraba, sin apenas mover los labios, unos versículos del Pentateuco. Él ya conocía de memoria aquella parte del Génesis: «Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera». Casi movía los labios para recitar junto a su padre. Nadie reparaba en ese niño de ocho años que asistía a todo con la curiosidad de la primera vez. No le gustó que su madre le dedicara menos atención cuando empezó a engordar, ni que su padre estuviera más pendiente de ese desconocido que de él, que aprendía las Escrituras de un modo que hasta al rabino asombraba. Pero ellos se ocupaban más de un hijo que aún no les había dado motivos de orgullo. Ese que, de repente, surgió de entre el corro de mujeres, cogido por las piernas, amoratado, húmedo…, feo. Y que recibió sus primeros azotes nada más llegar a este mundo.
Y hoy, ocho días después, aquí, en la sinagoga, es el día en que su hermano va a seguir acaparando el protagonismo. Aunque sus únicos actos hasta ahora hayan sido llorar, mamar y ensuciar.
La sinagoga se ilumina con los rayos de sol que entran desde la puerta, los hombres charlan antes empezar la ceremonia del Brit Milá. Su padre le ha permitido asistir. Abraham adopta un gesto de gravedad pretendiendo parecer adulto, disimula su alegría por que ya lo consideren mayor como para estar entre los hombres. Aspira hondo el aroma de las velas encendidas, acaricia uno de los muros de piedra mientras se entretiene, como tantas otras veces, en contemplar los dibujos de los capiteles de las columnas que sujetan la azará. El árbol de la vida. Se detiene en cada una de las diez esferas, recorre los veintidós senderos. Su padre le explicó que cada uno representa un estado que acerca a la comprensión de Dios, que es el mapa de la Creación. Abraham recorre el mapa hasta que el rabino comienza la ceremonia:
—Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste hacer entrar al niño en el pacto de nuestro padre Abraham.
—Amén —contestan todos.
Y sus pensamientos se pierden entre los susurros de la oración de respuesta.
Un murmullo proveniente del exterior comienza a crecer en el momento que el rabino succiona la sangre del prepucio de David. Los hombres se miran nerviosos, algunas mujeres empiezan a llorar sin que Abraham sepa qué ocurre. El rabino corre a la puerta de la sinagoga y la atranca con un madero. Dentro solo se oye el llanto de David, en brazos de su madre, todavía dolorido por la herida de la circuncisión. Abraham, libre de la rigidez de la ceremonia, sin ser consciente del nerviosismo de los mayores, se entretiene en contemplar la corriente del pozo de verano. El rabino le había explicado que tienen un pozo de verano y otro de invierno. En verano, el agua se mueve fresca en el de la esquina oeste. En invierno, cambia por algún designio de Adonai que el rabino todavía no había sabido explicar, al del otro extremo en diagonal de la nave.
Las voces de fuera aumentan de volumen junto a la puerta de la sinagoga. Los asistentes a la circuncisión siguen en silencio, y Abraham se percata de que sucede algo fuera de lo normal. Su madre ha bajado para tomar a su hermano, que no deja de llorar, mientras los hombres discuten entre susurros qué hacer. Ella intenta calmarlo de todos los modos que se le ocurren; su mirada se cruza con la de Abraham; comienzan a brotar lágrimas de miedo. Los golpes en la puerta lo terminan de asustar.
—¿Qué pasa, madre?
Ella le pide silencio con un gesto mientras acuna al pequeño David, que no calla. Un golpe en la puerta los sobresalta y dirigen las miradas a la entrada. Los hombres gesticulan y hablan más alto, otro golpe hace temblar los tablones y sus cuerpos. Otro y otro más. Todos observan el madero, que empieza a ceder, como si con su mera atención pudieran reforzarlo. Abraham se acerca a su madre, le limpia las lágrimas que manchan sus mejillas, acaricia al pequeño David, y este busca el dedo de su hermano creyéndolo el pezón que aliviará su llanto. La madre le dirige una sonrisa triste, envuelve un poco más al pequeño en sus telas y se lo entrega a Abraham.
—Tu hermano está bien contigo. Baja a la bodega del rabino con él y espera allí. Tienes que prometerme una cosa… —Los ojos de Abraham esperan en las lágrimas de su madre—. Prométeme que vas a cuidar siempre de tu hermano pequeño.
Abraham contempla a David y después de nuevo a su madre. Se siente orgulloso de que ella ya lo considere mayor como para poner al bebé bajo su protección. Asiente con la cabeza.
—Ahora baja a la bodega y escóndete. Pase lo que pase, no salgas de tu escondrijo hasta un rato después de que ya no oigas ningún ruido. Yo te buscaré después. Prométeme que no subirás…
Abraham vuelve a asentir.
Otro golpe, este casi definitivo, los levanta del banco.
—¡Corre!
Abraham corre con su hermano en brazos. Alcanza la bodega bajando los escalones de un salto, mira a un lado y a otro, no decide qué lugar es el adecuado para esconderse. Teme que su madre después no los encuentre. Puede oír un último golpe en la puerta y, de pronto, una estampida de gritos que proceden de arriba. Abraham busca alrededor, corre hacia una esquina, después hacia la otra. Por fin, se fija en una de las tinajas a medio llenar de grano, se encarama hasta su boca con cuidado de que su hermano no se le caiga, salta dentro y se agacha; susurra cánticos de las oraciones aprendidas con el rabino que logran adormecer al pequeño.
El hombre entra a la sinagoga cegado por la tristeza, el odio y las consignas de la muchedumbre. Distingue a un grupo de judíos en mitad de la nave y a sus mujeres en una esquina abrazadas unas a otras. El rabino se dirige hacia él con las manos en alto, en gesto de paz. Paz. No habrá paz para los culpables de la muerte de su hijo. Levanta la azada. El rabino se detiene, no así el hombre, que avanza hacia él. El primero pronuncia unas palabras que el otro no oye, o no escucha, y junta sus manos a modo de súplica. El atacante desvía la mirada a un lado, sus compañeros de turba están arrasando la sinagoga. Uno de ellos ensarta a uno de los judíos con un tridente. La madre de Abraham y David grita al ver a su marido caer. El hombre vuelve a mirar al frente y descubre el miedo en los ojos del rabino, ese miedo que él también conoce, ese miedo que se le acomodó dentro el día en que su pequeño enfermó, y que todavía no lo ha abandonado. Con un impulso de los brazos, la azada vuela hasta alcanzar la cabeza del rabino con el reverso de la pala. Este cae al suelo y el hombre se queda quieto, a su lado, contemplando el torrente de sangre que brota de la oreja. Uno de los cristianos, con una antorcha en la mano, lo felicita con dos palmadas en el hombro y continúa su avance acercando el fuego a cualquier objeto inflamable.
No sabe cuánto tiempo ha estado allí, con el rabino a sus pies, los gritos de odio y de pánico han cesado y el calor en su rostro le devuelve la consciencia. Observa los cuerpos tendidos en el suelo, muertos. Intenta huir, pero las llamas lo rodean. Escapa escaleras abajo, hacia lo que parece ser una bodega. Encuentra una sala llena de tinajas, el aroma de la carne seca le hace olvidar por un momento su situación y le recuerda cuánto tiempo lleva sin comer. Piensa que si al menos puede llevar a casa una ración de comida, si su mujer es capaz de alimentarse un poco, quizá, solo quizá, pueda aliviar algo su dolor, su odio… Mete la mano en una tinaja llena de olivas en salmuera, se lleva un puñado a la boca y, mientras mastica, se acerca a la siguiente tinaja. Lamenta no haber traído el zurrón. Se quita la camisa y la anuda para formar un saco. Salta de una tinaja a otra con la desesperación del hambriento, con la locura de la sangre, con el sabor de las olivas y el odio secándole la boca. Al llegar a la de la esquina, el blanco de unos ojos grandes lo asusta. Retrocede para coger la azada. El corazón tamborilea sonidos de guerra en su pecho. Al mirar dentro de la tinaja de nuevo, descubre que el blanco de esos ojos se ha vuelto vidrioso. El brazo que sujeta el arma afloja los músculos sin bajar la guardia. Se da cuenta de que es un muchacho, no alcanzará todavía los diez años. Y abraza un bulto contra su pecho. Un sonido lo vuelve a tensar, algo como un maullido; no, no es un maullido, es el llanto de un bebé. Se fija mejor en el bulto que sujeta el niño, un bulto que ahora se mueve. Suelta la azada, intenta sonreír al pequeño para aliviarlo de su miedo, le extiende una mano, después la otra, invitándolo a que le pase al bebé. Abraham niega con la cabeza, las lágrimas recorren sus mejillas. El hombre repite la invitación con un movimiento de brazos. Abraham vuelve a negar. El hombre mira hacia el hueco de la escalera, las llamas remiten.
—Esos hombres van a volver a por esta comida —dice.
Abraham duda, pero nunca rompería la promesa que le ha hecho a su madre. Solo a ella le entregaría a su hermano.
—Si tus padres estaban arriba, ahora sois huérfanos… —dice el hombre.
Los labios de Abraham ya no pueden disimular el llanto.
El hombre teme que los demás regresen. Pierde la paciencia.
—¡Dámelo de una vez, judío mal nacido! ¿O quieres que entre ahí a por él?
Abraham se levanta asustado, abraza a su hermano, que llora más fuerte por culpa de los gritos. Cuando el hombre lo tiene al alcance de sus manos, agarra el bulto envuelto en telas. Abraham intenta resistirse.
—¡No! ¡Es mi hermano! ¡Se lo prometí a mi madre!
—Ahora ya no tienes madre —dice el hombre y consigue arrebatarle al bebé.
Se da la vuelta, se dirige a la salida. Al llegar al primer escalón se detiene. Mira al pequeño, que llora impotente sobre el borde de la tinaja.
—Será mejor que te vayas de aquí. Si vuelven y te encuentran, te harán lo que al resto.
Y desaparece con el bebé oculto bajo su camisa.
En la calle, una mariposa ajena a la violencia remolonea entre las flores de un macizo.
—————————————
Autor: Pablo de Aguilar González. Título: La sinagoga del agua. Editorial: Roca. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

Basta con estar
/abril 29, 2025/Las calles que se esconden La memoria de un cronista Empiezo a leer Acercamientos naturales, el libro en el que José Luis Argüelles recupera una amplia selección de las crónicas culturales que ha venido escribiendo en las dos últimas décadas y que acaba de publicar Impronta, en el tren que me trae de vuelta a Madrid, y se va amenizando el viaje con la revisión de textos que ya había leído en su momento y el descubrimiento de otros que o bien fueron escritos en estos últimos años o bien se me habían pasado cuando vieron la luz. Decir que…
-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala
/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…
-

La autoficción engaña
/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…
-

Cinco poemas de José Naveiras
/abril 29, 2025/Este poemario es una panorámica que refleja la convivencia del ser humano con el medioambiente; una mirada imaginaria y cruda que nos aporta la naturaleza y el colapso al que se acerca. Los bosques y ríos habitan sus lugares en colores imposibles para otorgarles una voz escombraria, llena de imágenes reconocibles por la realidad a la que sometemos a nuestro planeta. En Zenda reproducimos cinco poemas de De lo que acontece a la orilla del caudaloso río que atraviesa nuestra ciudad (Ya lo dijo Casimiro Parker), de José Naveiras. ***** Acontecimiento II Los perros rojos siempre observan el norte, desde…



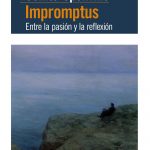
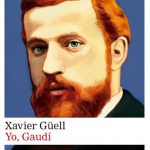

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: