Avevamo mangiato a cuerpo de reyes y pura mafia sarda, boccato di cardinale, en la infalible Tavernetta de nuestro caro Angelo, cuando Miguel Munárriz me preguntó de pronto por la tumba de Bécquer. Y no es que mi amigo reserve pesquisas de mal fario para los postres, sino que acababa de contarle en modo tiramisú —”tirar de uno hacia arriba”, etimológicamente hablando—, entusiasmado, quiero decir, mis últimas peripecias tras los restos del poeta Zorrilla.
Duda inicial, y convencido luego y sin convicción alguna —con la desmemoria de la edad— asegurándole que aquel romántico carpe diem que definió la poesía como un himno gigante y extraño, reposaba en su natal Sevilla. Así me lo había contado hace años el poeta Rafael Montesinos, el más apasionado y tenaz becquerianista que, entre otras alquimias o tropelías del parnaso literario, descubrió que la célebre Rima a Elisa no la escribió Bécquer, sino uno de sus estudiosos posteriores, Iglesias Figueroa, quien poco antes de morir y ante un sinfín de evidencias aportadas por Rafael, acabó confesándole, benditos sentimentales, que Elisa era su mujer. Y que al compilar de nuevo las rimas en 1923 decidió añadir cosecha propia, buscándose así un hueco apócrifo en la eternidad, sin llegar a imaginar que por esas veleidades del destino iba a convertirse en una de las más contadas y cantadas del autor, y aún sigue citándose como tal en alguna edición de último cuño.
Desconfiaba tanto de mi aplomo anterior que al llegar a casa consulté sin demora. Y era cierto. Bécquer está en Sevilla desde 1913, tras yacer décadas enteras enterrado en el madrileño cementerio de San Lorenzo, hacia cuya deriva me precipité ipso facto pensando que quizás la historia de la tumba vacía de Zorrilla podía repetirse. Pero aquí las cosas tuvieron desde el principio sesgo y derroteros muy distintos, comenzando por un atribulado taxista confesándome que en treinta años nadie le había solicitado dicho destino, y que de hecho no sabía muy bien cómo llegar a esa calle de la verdad que añadí al pedido inicial tras observar su cara de circunstancias.
Y de pronto en otro mundo. O en el otro mundo, claro. Entrar a un país desconocido, enarbolar un pasillo de cipreses y extraviarme bajo un arco hacia el rastreo tumba a tumba del autor y no autor a la vez —la calle de la verdad siempre es recóndita— de la famosa Rima: Para que los leas con tus ojos grises, / para que los cantes con tu clara voz, / para que se llene de emoción tu pecho / hice mis versos yo…
Por fin un propio al que pedir árnica tras errar un buen rato sin éxito alguno por el averno de las lápidas. “¿El Bécquer, dice usted?” Frena amable la carretilla, descubre su sombrero de paja con ademán aristocrático, se mesa el sudor de la frente, mira a un lado, y convencido y sin convicción alguna —tiene más o menos mi edad— me dice “en aquel patio, al fondo, creo, porque ya no hay nada…”.
Y hacia la nada me desboco a grandes zancadas, y colapso colosal de nuevo, hasta rendirme y retroceder molido y rigor mortis hacia el arco de entrada y la oficina cuya puerta encontré abierta, y en su interior… ni un alma. O todas a la vez, y a mi favor, ese inmenso libro de historia de la Sacramental que reposa abandonado a su suerte en un costado de la mesa, convertido de súbito en feliz hallazgo. Para hacerte gozar con mi alegría, para que sufras tú con mi dolor, / para que sientas palpitar mi vida, / hice mis versos yo…
Y ya no necesito más, vuelvo de nuevo al Hades entonando mi himno más gigante y extraño, Patio de San Roque, nicho 470, mientras se suman al cortejo mi anterior cicerone con su sombrero de paja, sus compañeros enterradores y hasta una compungida alma en pena, misal en mano, que rezaba ensimismada a mi llegada, resucitada ahora de golpe y escuchando todos con suma atención, Vive Dios, el lugar que por lo visto ignoraban. Y así avanzamos a tumbos, tribales, esperpénticos y absolutamente inefables haciendo y deshaciendo cábalas entre la numeración de los nichos y sus placas desconchadas, hasta acabar dios y ayuda coligiendo, imaginando o inventando, poesía eres tú…, que ese humilde columbario a ras de tierra, con otro nombre grabado en su lápida, puede ser la estancia donde reposó el cuerpo de quien murió, válgame el arte…, sin ver publicado un solo libro, que así se forjan a veces las rimas de la vida, escribiéndolas unos, firmándolas otros, o qué más da, si al fin y al cabo la muerte es muerte, la calle de la verdad una seña improbable, y el propio Bécquer escribió, y esta vez sí que era él, sin inscripción alguna, / en donde habite el olvido / allí estará mi tumba…
——————————
-

Un asesinato que se podía haber evitado, en La ley de la calle (XII)
/abril 28, 2025/Morir apuñalado a manos de un loco al que no conoces de nada es algo atroz y absurdo. Eso fue lo que ocurrió en el madrileño barrio de San Blas. En este episodio, emitido el 30 de septiembre de 1989, el equipo de La Ley de la Calle cuenta la historia de Raúl Yunta Juanino, un joven de 15 años que murió acuchillado por un perturbado, que unos días antes había apuñalado a otra persona.
-

Cocido infernal
/abril 28, 2025/Caminamos por la caldera de Furnas, subimos hasta la laguna de Fuego y seguimos buscando los lagos más impresionantes de la isla. Trepamos por un bosque de cedros y eucaliptos, salimos al borde de un precipicio tapado por la niebla y de pronto el viento despeja el panorama. A nuestros pies se abre una caldera de seis kilómetros de largo por cinco de ancho, con una profundidad de quinientos metros, ocupada por un lago azul plomo y un lago verde esmeralda. Distinguimos colinas de basalto, cráteres y más lagunas en los pliegues de la hondonada. Las explosiones y el fuego…
-

Llega el apocalipsis
/abril 28, 2025/En “Sopa de libros” vamos a hablar de tres novelas que cuentan algún tipo de apocalipsis y, cada uno de ellos, desde una perspectiva distinta. El apocalipsis provocado por algo de fuera, el apocalipsis provocado por nosotros y el apocalipsis que no se sabe de dónde ha venido.
-

Sí, te vas a enamorar de esa persona (aunque tengas pareja)
/abril 28, 2025/Sí, asúmelo: en algún momento, o cada cierto tiempo, aunque tengas pareja, novio o hayas pasado por algún altar, por muchos años de relación o de matrimonio que disfrutes o arrastres, conocerás a alguien nuevo e inesperado que primero te provocará curiosidad, después te obsesionará y por quien te plantearás, quizá, dejar todo lo que tienes en la vida. Asusta, ¿verdad? Sin embargo, es un fenómeno completamente natural e inevitable en la vida de cualquier persona, que puede ser inofensivo o partir nuestra vida en dos. No podemos controlar todas nuestras emociones, fascinaciones o gustos, así que nadie está a…



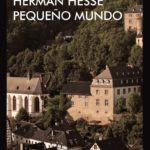


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: