Una noche de febrero de 1900, recién estrenado el siglo XX, en el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina, cuyos destinos ya estaban escritos. Sin embargo, una venganza inesperada sacudirá para siempre sus vidas y las de todos los Valdés. Doña Inés, matriarca de la saga y fiel esposa de don Gustavo, deberá sobrevivir al desamor, al dolor del abandono y a las luchas de poder hasta convertir a su verdadera hija en heredera de todo un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas. Las hijas de la criada es una historia mágica y realista al mismo tiempo, en una Galicia extraordinaria, sobre hombres y mujeres que se rebelan contra su propio destino en busca de la verdad.
Zenda adelanta un extracto de Las hijas de la criada, de Sonsoles Ónega, Premio Planeta 2023.
***
PRIMERA PARTE
–
PUNTA DO BICO, FEBRERO DE 1900
Capítulo 1
Hay historias que permanecen escondidas durante siglos y merecen ser contadas. Historias de familias que se desvanecen con sus muertos, sepultadas bajo sus cenizas. La que empezó a forjarse tras los muros del pazo de Espíritu Santo es una de ellas.
Aunque voló como gaviota de mar.
*
Cuando los señores Valdés terminaron de cenar, el olor de la ría entró en el comedor y los persiguió hasta la sala de la chimenea, donde doña Inés sintió el frío del parto.
Llevaba varios días revuelta, pero no lo esperaba tan pronto. El parto previsto era el de la Renata, casada con Domingo, matrimonio de guardeses y campesinos de las tierras del pazo de Espíritu Santo.
La conjetura de que lo que iba a suceder en cuestión de horas también lo supiera don Gustavo Valdés se que daría en eso, en una conjetura. En realidad, nadie podría confirmar lo que pasó después de aquella noche, lluviosa como todas las de febrero en Punta do Bico, provincia de Pontevedra.
El viento del norte zarandeaba los cristales y amenazaba con romperlos en una de sus furiosas embestidas. Don Gustavo azuzó los leños de la chimenea y se sumergió en la lectura de un artículo sobre el cultivo de la remolacha que, de un tiempo a esa parte, se había revelado como un tubérculo interesante de cara a su explotación azucarera.
Doña Inés dijo que tenía contracciones, pero su marido no le prestó atención ni reparó en el púrpura de la cuenca de sus ojos ni en lo baja que tenía la tripa, vencida hacia los muslos. Distantes como estaban —él en su orejero, ella en la butaca tapizada a juego—, tampoco pudo advertir que doña Inés ardía de fiebre.
—No me encuentro bien, Gustavo — volvió a decir.
El marido levantó la vista del periódico.
—Acuéstate, mi amor. Ahora subo yo.
Doña Inés miró a su marido y lo vio tan embebido en El Faro que lo dejó estar. Salió de la sala y asomó la nariz en la cocina para pedir a Isabela, la criada, que le preparara una infusión bien caliente.
—Aunque no sé si llegaré a tomarla. Me siento a morir.
—¿Qué le pasa a mi señora?
—Me duele aquí.
Señaló con los dedos la zona baja de la barriga.
—Como si me estuvieran rajando la tripa.
—Suba a su habitación y yo le llevo una manzanilla.
—Manzanilla, no, Isabela. Tráigame una tila.
—¿Una tila?
—Sí, Isabela, una tila. ¿Jaime está dormido?
—Sí, señora. Como un ángel. No se preocupe por el niño. Suba, que enseguida llego yo. Tiene usted muy mala cara.
—¿Y la Renata?
La señora preguntó por la otra criada porque antes de acostarse le gustaba pasar revista a la intendencia.
—Se encerró en la casa a las seis de la tarde.
—¿Y no ha vuelto a salir?
—No, señora.
—¿De Domingo sabe algo?
—Andará en la cantina —contestó Isabela.
Doña Inés sintió un pinchazo en la barriga que la dobló hasta el suelo.
—¡Qué mala estoy! Para mí que nace hoy.
—Ay, no, señora. No diga eso. Que es domingo. Y no avisamos a la partera. ¡No le daría tiempo a llegar desde Vigo! ¡Es domingo! —repitió angustiada.
—¿Estará despierto el doctor Cubedo?
—No puedo saberlo, señora. Pero ya sabe que el doctor Cubedo no es de partos.
—Da igual. Vaya a buscarlo, por favor.
—¿Y dónde lo busco a estas horas?
—Estará en su casa o qué sé yo —contestó doña Inés.
Sujetándose la barriga con las dos manos, consiguió subir las escaleras que llevaban a la alcoba principal, y fue tumbarse en la cama y empezar a sentir unas contracciones desconocidas. No se parecían en nada a las que anunciaron la llegada de su primer hijo, Jaime, el año anterior. Eran secas y punzantes. Se tocó bajo el vientre y sacó la mano ensangrentada.
—¡Isabela! ¡Isabela! ¡No hay tiempo que perder!
—¿La que grita así es la señora? —preguntó sobresaltado don Gustavo.
Tiró el periódico al suelo y corrió escaleras arriba mientras Isabela, sin contestar a su señor, voló a buscar al doctor Cubedo. Lo encontró con el pijama puesto y a punto de torcer la barbilla hasta el día siguiente.
—Doctor, tiene que venir al pazo de los señores Valdés. Doña Inés se ha puesto de parto. ¡Se nos muere!
—¡Qué exagerada, mujer!
—No exagero ni un poco. Dice que siente como si le estuvieran rajando la tripa. ¡Aún no le tocaba, doctor! Dese prisa, por lo que más quiera.
—¿Cuánto le faltaba?
—¡Lo menos tres semanas!
—Según tus cálculos…
—Sí, señor. Según mis cálculos.
Fue tal la insistencia de la criada que el médico salió con lo puesto. Apenas le dio tiempo a echarse un abrigo por los hombros y a agarrar el maletín, olvidando el paraguas para la lluvia incesante. El barro de los caminos les impedía correr, a riesgo de escurrirse en cualquier momento, y el doctor Cubedo no estaba para sustos. Los perros aullaron y los gatos huyeron al oír el crujido de la verja del pazo. Subieron los peldaños de dos en dos, calados hasta los huesos y empapando la madera en cada zancada. En la habitación de los señores Valdés, don Gustavo parecía un alma en pena a los pies de la cama donde doña Inés había empezado a parir sin parir.
—¡Por lo que más quiera, doctor Cubedo, salve a mi mujer! —sollozó.
—No me diga eso, don Gustavo, que no es más que un parto.
—Este parto viene mal —sentenció el señor. El médico se santiguó, se quitó la ropa mojada y se vistió una camisa seca y un pantalón de don Gustavo que le quedaba inmenso. El doctor Cubedo era un saco de huesos, metido de vientre, que no había manera de engordar.
—¿Dónde está el baño? Necesito lavarme las manos. Isabela condujo al médico.
—Escucha, muchacha. Hierve agua y me la traes cuando esté templada —le ordenó mientras se aseaba.
Salió del lavabo con las manos aún goteando, se acercó a doña Inés y con la comisura de los labios comprobó que estaba ardiendo.
—Tenemos que desnudarla. Hay que bajar esta fiebre.
Desnudaron a la señora entre don Gustavo y el doctor, que mal que bien ayudó lo que pudo porque no había tiempo ni espacio para el recato.
—Cúbrala con una sábana fina y pida ropa vieja a la criada.
—Doctor, está sangrando —musitó don Gustavo al ver un reguero amarronado entre sus piernas.
Cubedo pidió el auxilio de alguna criada más, pero el señor dijo que, por ser domingo, la Renata ya se había retirado.
—Pero es una emergencia —replicó el médico.
—Es domingo y está descansando —contestó rotundo don Gustavo.
A Isabela, que lo oyó al entrar cargada con la palangana recién hervida, le corrió la rabia por las venas, pero no dijo nada porque, a fin de cuentas, ella también era criada de ese pazo y no quería jugarse los cuartos.
El doctor Cubedo se atropellaba dando órdenes a Isabela.
—Trae aquí el agua, trae el alcohol para desinfectar, trae mi maletín, trae…
—Voy, doctor, voy.
—¿No da tiempo a que venga la partera de Vigo? —preguntó el médico.
—No da tiempo, no —se lamentó Isabela.
Cubedo se sintió tan desasistido que la mandó al pazo de los señores de la Sardina.
—Su criada tiene mano en los partos —dijo.
—¡De animales, doctor! —exclamó la muchacha.
—¡Qué demonios importa ahora!
—¡Y es ciega! —Isabela no podía concebir que aquella criada fuera la solución.
Don Gustavo negó tres veces con una furia que sólo él podía justificar.
—¡No, no, no! Bajo ningún concepto. En esta casa no entrará nadie que venga de ese pazo.
—Señor Valdés, no hay más remedio. ¡Necesito ayuda! —clamó el médico—. Ciega, tuerta o como sea.
Don Gustavo salió de la habitación, pero a los pocos minutos volvió con los labios cosidos. De su boca sólo salieron dos palabras:
—Que venga.
Isabela voló a buscarla ante la angustia del médico. Doña Inés tenía las pupilas dilatadas y hasta el cabello parecía haber encanecido de repente. La criada le había soltado el moño y el pelo le caía hasta los hombros.
—¡Señora, respire, respire profundo!
Pero doña Inés sólo podía gritar de dolor y morderse los nudillos para soportarlo. La tripa, dura como una piedra.
—No me gusta que esta sangre haga espuma —dijo el médico.
—¿Qué quiere decir? —preguntó don Gustavo.
—No es habitual, pero pasa.
A don Gustavo no le importaba si era habitual. Sólo quería saber qué rayos significaba que la sangre fuera espumosa y si su mujer podía morir.
—Doctor…
El médico estaba preparando una inyección.
—Doctor —insistió—, ¿se va a morir?
Cubedo levantó la cabeza y lo miró como si hubiera conjugado un verbo maldito.
—No se le ocurra volver a hacerme esa pregunta.
Don Gustavo se acercó a la cama y su mujer lo miró a los ojos con la tristeza que deja el infortunio. El señor empezó a hilar los sucesos de su vida como si el tiempo se estuviera agotando, como si el futuro fuera de una escasez sombría, como si haber faltado a su esposa tuviera esa penitencia insoportable. Su pecado había sido dejarse vencer por el instinto. Pero sólo fue con Renata, ¡sólo con ella!, rugió su conciencia.
—Dame la mano, Gustavo.
Hasta la voz de doña Inés le sonó desconocida. Se llevó los dedos a la boca para besarlos y recordó las primeras noches en esa misma alcoba, donde consumaron el amor con el que la vida los había bendecido.
—Doña Inés, voy a inyectarle un coagulante.
El doctor Cubedo rompió el silencio impuesto en la habitación, pero don Gustavo había dejado de escuchar. Nunca sospechó que necesitaría redimir la culpa ni que sentiría en vida la condena. No es que quisiera quitarle hierro al suceso, pero podía jurar por todos sus muertos de Cuba que nunca había dejado de querer a Inés desde el primer día que la vio con dieciséis años, fresca como un amanecer. El eco de la otra mujer, sus gritos de placer, los gemidos a escondidas retumbaron contra las paredes del pazo.
—Doña Inés, la hemorragia parece controlada. Voy a meter la mano para ver cómo viene el niño. Respire hondo.
El doctor apenas tardó unos segundos en confirmar que el niño venía de nalgas.
—¿Por qué demonios no llega la criada de la Sardina? —gruñó.
Había perdido la pulcritud y la elegancia con esa camisa gigantesca remangada hasta los codos y las dos vueltas de la cinturilla del pantalón.
En ese momento, Isabela entró en la habitación guiando a la partera de animales. Empapadas, las mujeres parecían dos fantasmas transparentes. El médico y el señor se asustaron al verlas como una funesta aparición.
—¡Santo cielo, santo cielo! — gritó el médico—. ¡Dais pavor!
La partera, de nombre Mariña, se fue acercando hasta la cama y detuvo sus ojos níveos en doña Inés. Colocó la mano sobre su vientre, fue escurriéndola hasta la entrepierna y, en un gesto impropio de una criada, apartó de un manotazo a Cubedo.
—Déjeme a mí —dijo.
—La criatura viene de nalgas —repuso el médico.
—¿No me diga? Lo noto a la legua.
Mariña empezó a organizar a unos y a otros con una destreza insospechada.
—Isabela, abre las ventanas. ¡Aquí hay concentración de demonios! —exclamó—. Doctor, masajee la barriga en el sentido de las agujas del reloj.
La joven se quitó la ropa mojada, pidió un camisón o lo que tuvieran y se arrodilló a los pies de la cama. Tenía cara de niña pequeña, ni siquiera de adolescente, manos de topo y esa mirada, siempre a oscuras, de quien nunca había visto la cara de la muerte.
Con unas artes entrenadas en los partos de vacas, ovejas y perras agarró las nalgas de la criatura y fue tirando de ella hasta separarla para siempre de las entrañas de la madre. Doña Inés nunca sabría qué profundo llegaría a ser el vacío.
—¡Es una niña! —exclamó al palparla.
—¡Una niña! —repitió Isabela.
—¡Una niña viva! —replicó la voz del doctor Cubedo.
—Una niña… —se oyó decir a don Gustavo.
En aquel instante, el señor Valdés no supo qué sentir ni qué pensar.
Era la primera niña que llevaría el apellido Valdés. Durante tres generaciones, las hembras se habían resistido como gato panza arriba.
Doña Inés estaba blanca como la leche. Parecía haber perdido el sentido. Sólo balbuceaba palabras que nadie entendía.
—Señora, aguante, que ya está aquí su niña.
La joven ató el ombligo con una seda y lo desinfectó con unas gotitas de alcohol. Justo entonces, la niña lloró. Isabela se la llevó corriendo al barreño y, mientras la limpiaba, preguntó:
—Don Gustavo, ¿cómo la llamamos?
—Dejémonos de nombres ahora, mujer —contestó el doctor Cubedo.
La criada de Espíritu Santo se acercó al médico a una distancia poco prudente.
—Perdone, doctor… —dijo—. También es urgente pasar a esta niña por la Virgen, no vaya a ser…
—¡No seas pájaro de mal agüero! ¡Ya está bien de malos augurios, carallo! ¡He dicho!
Isabela puso punto en boca, pero redicha e insistente como ella sola, a los dos segundos volvió sobre sus palabras.
—Usted será médico y yo criada, pero se la entrego a la Virgen con nombre como está mandado.
Dicho esto, la envolvió en unas sábanas limpias y echó a correr escaleras abajo. La noche repitió el eco de las palabras de la partera:
—Isabela, ¡se llamará Carolina!
Quién lo había decidido, no lo supo. Pero eso era lo de menos. Como lo de menos fue que, en vez de Carolina, Isabela oyera Catalina y que con Catalina, nombre de mártir, se quedara para siempre.
La capilla del pazo, de granito robusto y tejado a dos aguas, quedaba a escasos veinte metros de la entrada principal. La criada abrió la puerta de madera y, arrodillada ante la figura de la Virgen del Carmen, pidió como las devotas de la parroquia por la pronta recuperación de doña Inés y el buen futuro de su hija.
—¡Mire qué filla le traigo! Se llama Catalina. Acójala, señora Virgen del Carmen. Y cuide de la madre. Yo le prometo no faltar ni un domingo a misa.
La acercó a los pies de la imagen y la sostuvo unos minutos en alto. Cerró los ojos para rezar lo que se sabía de memoria y, cuando los abrió, creyó ver a la Virgen llorando.
—Dios mío, qué cruz. ¡Qué cruz! —exclamó Isabela con el miedo en el estómago.
A don Gustavo también le dio por llorar. Besó a su mujer en la frente y se retiró al mirador de Cíes. No recordaba haber pasado tanto miedo en los días de su vida. Ni cuando salió de Cuba. Ni cuando se jugó hasta el último real en el aserradero. Ni cuando recibió las noticias de las muertes de sus familiares. Una detrás de otra.
Nunca.
—¡Don Gustavo! —gritó la partera Mariña—. ¡Don Gustavo! ¿Está usted aquí? —preguntó.
Pero nada.
Don Gustavo parecía haberse evaporado de este mundo. Desde el mirador tenía una panorámica perfecta de la finca en la que se alzaba el imponente pazo. La capilla, el hórreo, los hermosos jardines oscuros como el horizonte a esas horas de la mala noche de Punta do Bico. Al fondo, lindando con las cuadras y la palleira de los aperos del campo, la casa de los guardeses. Una luz tenue de candil arrumbado en una esquina iluminó la estancia de suelos de piedra, destartalada y sucia. Don Gustavo pudo identificar el cuerpo retorcido de la Renata, en posición de parto.
Como los animales de Mariña.
La silueta dibujaba a una mujer que aullaba al aire, con gesto doliente, el pelo desordenado sobre la cara, las palmas de las manos abiertas empujando la tierra como si quisiera que se abriese bajo ella y su cuerpo expulsara la cría que llevaba dentro.
Los gritos y el dolor se los quedó para ella.
Sin más testigos que la mirada lejana del señor Valdés, la Renata alumbró a otra niña a la que llamaría Clara. De apellido llevaría el de Domingo, Alonso, y de segundo Comesaña, el de su madre.
Clara Alonso Comesaña.
—¿Señor Valdés?
—Estoy aquí, muchacha —musitó.
Mariña se guio por la voz, se acercó a él y le tocó la espalda. Estaba temblando desde la nuca hasta los tobillos.
—¿Le traigo agua? —volvió a preguntar la partera con preocupación.
—No hace falta.
—Vaya con su mujer.
Todo hombre, por imponente que sea su fortuna, su fama o su linaje, acaba cometiendo un error. El señor Valdés se acercó a doña Inés y clavó los ojos en el vientre de su esposa. En la mirada llevaba prendido el peso de haberlo cometido.
—————————————
Autora: Sonsoles Ónega. Título: Las hijas de la criada. Editorial: Planeta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

Una confesión en carne viva
/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…
-

Siempre fuimos híbridos
/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…
-

Odisea, de Homero
/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…
-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios
/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…


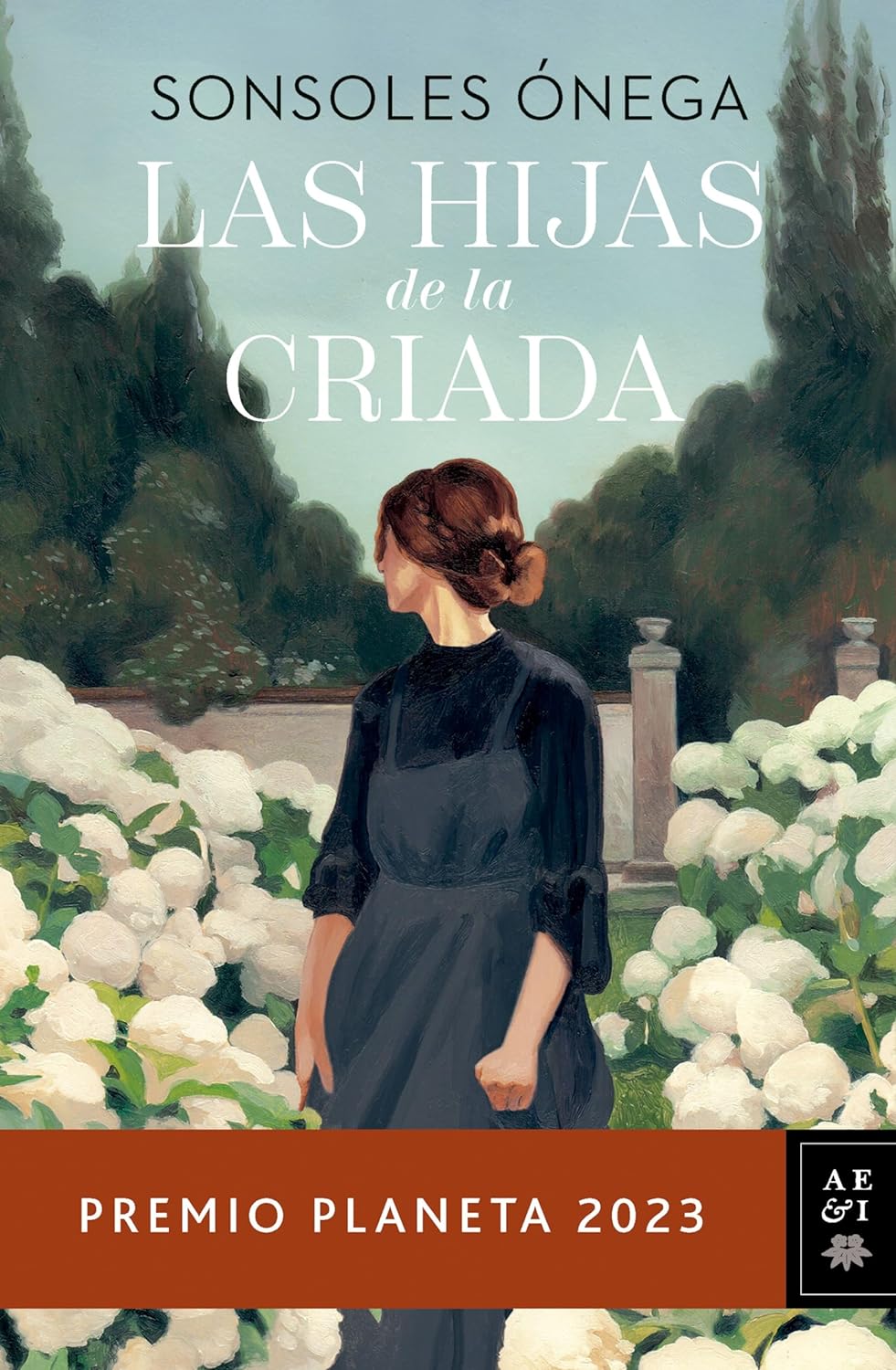



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: