Una historia de poder, corrupción, mentiras, autoengaños y los abusos de la Iglesia católica, escrita por el autor de El niño con el pijama de rayas. Irlanda, 1970: tras una tragedia familiar y debido al súbito fervor religioso de su doliente madre, Odran Yates se ve obligado a ordenarse sacerdote, por lo que, a los 17 años, entra en el seminario de Clonliffe, aceptando la vocación que otros han escogido para él. Cuatro décadas después, la devoción de Odran se resquebraja por las revelaciones que están destruyendo la fe del pueblo irlandés a partir de un escándalo de abusos sexuales. Muchos de sus compañeros sacerdotes acaban encarcelados y las vidas de los jóvenes feligreses destruidas.
Zenda reproduce las primeras páginas de Las huellas del silencio, de John Boyne.
CAPÍTULO UNO
2001
No sentí vergüenza de ser irlandés hasta bien entrada la mediana edad.
Debería empezar con el día en que me presenté en casa de mi hermana para cenar y ella no recordaba haberme invitado; creo que esa noche comenzó a dar señales de que estaba enloqueciendo.
Unas horas antes George W. Bush había sido investido presidente de Estados Unidos por primera vez y cuando llegué a casa de Hannah, en Grange Road, Rathfarnham, me la encontré pegada al televisor viendo la repetición de los mejores momentos de la ceremonia, que había tenido lugar en Washington cerca del mediodía.
Había pasado casi un año desde la última vez que había estado allí y sentí vergüenza al pensar que después de unas cuantas visitas de rigor, justo tras la muerte de Kristian, todo había vuelto a la normalidad. Me limitaba a llamarla por teléfono de vez en cuando o a quedar con ella para comer — eso sí, en contadas ocasiones— en el Bewley’s Cafée de Grafton Street, un lugar que a los dos nos traía muchos recuerdos de la infancia. Mamá nos llevaba allí para darnos un capricho cuando íbamos a la ciudad a ver el escaparate navideño de Switzer’s. Y también era allí donde comíamos salchichas, alubias y patatas fritas al salir de Clerys, donde nos tomaban las medidas del traje de la primera comunión. Eran tardes llenas de alegría: ella nos dejaba pedir la tarta helada más grande que pudiéramos encontrar y una Fanta de naranja con la comida. Cogíamos el autobús 48A desde la puerta de la iglesia de Dundrum hasta el centro de la ciudad. Hannah y yo subíamos corriendo para ocupar los asientos delanteros del piso superior y nos agarrábamos a la barandilla de delan te mientras el autobús avanzaba por Milltown y Ranelagh y luego remontaba la joroba del Charlemont Bridge en dirección al viejo cine Metropole, detrás de la estación de Tara Street. Allí nos llevaron una vez para ver Rebelión a bordo, con Marlon Brando y Trevor Howard, y en el momento en que las mujeres de Otaheite se acercan con sus kayaks a los lujuriosos marineros, con los pechos desnudos y unas guirnaldas de flores en el cuello como única protección a su decoro, nos sacaron a rastras de la sala. Esa misma noche, mamá escribió una carta a The Evening Press exigiendo la prohibición de la película. ¿Acaso no estamos en un país católico?, preguntó.
El Bewley’s no ha cambiado mucho en los treinta y cinco años que han pasado desde entonces y yo siempre le he tenido mucho cariño a este sitio. Soy un hombre nostálgico, lo que a veces puede ser una maldición. Cada vez que veo esos reservados de respaldos altos donde todavía hoy se sientan dublineses de toda clase y condición recuerdo lo cómodos que me parecían de niño. Caballeros jubilados de pelo blanco, bien afeitados, perfumados con Old Spice, amortajados en sus innecesarios trajes y corbatas, leyendo la sección de negocios de The Irish Times, aunque carezca de relevancia en sus vidas. Mujeres casadas que disfrutan del placer de tomarse un café a media mañana con la única compañía de la prosa de la maravillosa Maeve Binchy. Alumnos del Trinity College que holgazanean frente a grandes tazas de café y rollos de salchicha, ruidosos y efusivos, en plena eclosión, sumidos en la excitación de ser jóvenes y estar juntos. Unos pocos desventurados, atravesando por una mala racha, dispuestos a pagar una taza de té a cambio de una o dos horas de calor. La ciudad siempre se ha beneficiado de la indiscriminada hospitalidad del Bewley’s, y, en algunas ocasiones, Hannah y yo también nos aprovechábamos de ella. Un hombre de mediana edad y su hermana viuda, pulcros y atildados, manteniendo una conversación prudente, todavía atraídos por las tartas de crema, pero ya sin estómago para la Fanta.
Hannah me había llamado unos días antes para invitarme a su casa y yo había respondido de inmediato que sí. Me pregunté si se sentiría sola. Su hijo mayor, mi sobrino Aidan, vivía en Londres y casi nunca iba a verla. Sus llamadas eran incluso menos frecuentes que las mías, de eso estaba seguro. Pero, por otra parte, era un hombre difícil. De un día para otro, había dejado de ser un niño extrovertido, una suerte de cómico precoz, y se había convertido en una presencia distante y hosca que minaba la casa de Hannah y Kristian con una furia que parecía haber salido de la nada y le había envenenado la sangre y que pasada la adolescencia, en lugar de disminuir, siguió acumulándose y creciendo y destruyendo todo lo que tocaba. Alto y de buena estampa, con la piel clara y un pelo rubio acorde a su ascendencia nórdica, Aidan hacía estragos entre las chicas sólo con levantar una ceja y además parecía tener un deseo insaciable. Una vez metió en problemas serios a una pobre niña cuando ninguno de los dos tenía siquiera la edad de conducir, lo que desató una guerra interminable. Finalmente, el bebé fue entregado en adopción después de una pelea terrible entre Kristian y el padre de la niña que requirió la intervención de la policía. Hoy en día no tengo contacto con Aidan; acostumbraba a mirarme con desprecio. En una ocasión, durante una reunión familiar, cuando ya iba bastante bebido, se puso de pie a mi lado, apoyó una mano en la pared, se inclinó muy cerca de mí, lanzándome un hedor a cigarrillos y alcohol que me obligó a apartar la cara, se apretó la lengua contra la mejilla y, con un tono extremadamente amable, me dijo: «Oye, tú. ¿Nunca piensas en que has desperdiciado tu vida? ¿Nunca? ¿No desearías poder volver a vivirla? ¿Poder hacerlo todo de manera diferente? ¿Ser un hombre normal, en lugar de lo que eres?» Yo negué con la cabeza y respondí que me sentía muy satisfecho con mi vida y que, a pesar de que había tomado mis decisiones a una edad temprana, seguía ateniéndome a ellas. Me atenía a ellas, insistí, y aunque tal vez él no fuera capaz de comprender la sensatez de esas decisiones, haberlas tomado había dado claridad y sentido a mi vida, cualidades que, por desgracia, parecían faltar en la suya. «En eso tienes razón, Odran — dijo, y se apartó, liberándome de la opresión de su torso y de sus brazos— . Pero, en cualquier caso, yo no podría ser lo que eres tú. Preferiría pegarme un tiro.»
No, Aidan jamás podría haber hecho la elección que yo hice y de la que ahora me siento agradecido. La verdad es que él no compartía mi inocencia ni mi incapacidad para la confrontación. Incluso de niño, Aidan era más hombre de lo que yo sería jamás. Ahora se decía que estaba viviendo en Londres con una chica un poco mayor que él y con dos hijos, lo cual me parecía curioso, considerando que él no había querido saber nada de aquel bebé que podría haber sido suyo.
La única otra persona que estaba ahora en la casa de Hannah era el jovencito, Jonas, que siempre había sido introverti do y parecía incapaz de mantener una conversación normal sin mirarse los zapatos o golpear el aire con los dedos, como un pianista inquieto. Se sonrojaba cuando lo mirabas y prefería recluirse a leer en su habitación, aunque si le preguntaba quiénes eran sus autores favoritos parecía poco dispuesto a responderme, o simplemente nombraba a alguien de quien yo jamás había oído hablar, un nombre extranjero, por lo general, uno japonés, italiano o portugués, en un acto de rebeldía casi deliberado. En marzo, en el velatorio de su padre, intenté animarlo un poco y le pregunté: «Cuando te encierras detrás de esa puerta, ¿te pones
a leer o haces alguna otra cosa, Jonas?» No se lo dije con mala intención, por supuesto — era una broma— , pero nada más salir las palabras de mi boca me di cuenta de lo vulgares que habían sonado. El pobre chaval — creo que había tres o cuatro personas presenciando la escena, incluida su madre— se puso de color escarlata y se atragantó con el Seven-Up. En ese momento sentí la necesidad imperiosa de decirle que lamentaba haberlo avergonzado, lo sentí de verdad, pero eso sólo habría empeorado las cosas, así que las dejé como estaban, y también lo dejé en paz a él. Luego pensé muchas veces en aquel incidente y en que quizá nunca lo superaríamos porque él debía de haberse creído que yo me había propuesto humillarlo, lo que jamás se me habría pasado por la cabeza.
En esa época, en la época de la que estoy hablando, Jonas tenía dieciséis años y estaba estudiando para el Certificado Intermedio, un examen que supuestamente él debía superar sin grandes dificultades. Había sido un chaval brillante desde pequeño; había aprendido a leer y escribir mucho antes que otros niños de su edad. A Kristian le gustaba decir que con un cerebro así Jonas podía ser cirujano o abogado, o incluso primer ministro de Noruega o presidente de Irlanda, pero cada vez que lo oía pronunciar esas palabras pensaba que no, que no era ése el destino de aquel muchacho. No sabía cuál sería, pero ése seguro que no.
A veces me daba la impresión de que Jonas estaba muy perdido. Nunca hablaba de sus amigos. No tenía novia, no había llevado a nadie al baile de Navidad de la escuela; en realidad, ni siquiera había asistido. No era socio de ningún club y tampoco practicaba ningún deporte. Se marchaba a la escuela y luego volvía directo a su casa. Los domingos por la tarde iba al cine solo, normalmente a ver películas extranjeras. Ayudaba en casa. ¿Era un joven solitario?, me preguntaba. Yo algo entendía de lo que significaba ser un joven solitario.
De modo que sólo estaban Hannah y Jonas en la casa; el marido y padre había muerto, un hermano se había ido lejos y, a pesar de lo poco que yo sabía de la vida familiar, sí me daba cuenta de lo siguiente: una mujer en los cuarenta y un adolescente nervioso no tendrían muchas cosas de que hablar, así que probablemente en aquella casa reinaba el silencio, y por eso ella había decidido coger el teléfono, llamar a su hermano mayor y decirle: «¿No quieres venir a cenar una noche, Odran? No te vemos nunca.»
Aquella noche fui hasta allí con mi coche nuevo. O mi nuevo coche usado, debería decir, un Ford Fiesta de 1992. Lo había recogido apenas una semana antes, más o menos, así que estaba como un niño con zapatos nuevos, feliz de moverme por la ciudad con ese cacharrito de alegre runruneo. Aparqué en la calle delante de la casa de Hannah, me bajé, abrí la verja, que se salía un poco de las bisagras, y pasé el dedo por la pintura negra desconchada que cubría la superficie como una cicatriz. Me pregunté si Jonas no pensaba hacer algo al respecto. Ahora que Kristian ya no estaba y que Aidan se había marchado, ¿acaso no era él el hombre de la casa, aunque apenas fuera más que un chaval? Pero el jardín sí se veía bien. Los meses fríos no habían destruido las plantas y había un arriate muy cuidado que parecía albergar un centenar de secretos enterrados bajo el suelo, secretos que cobrarían vida y derramarían sus consecuencias una vez que el invierno diera paso a la primavera, aunque para mi gusto todavía faltaba demasiado para eso. Siempre he sido un amante del sol, a pesar de que lo he visto poco porque me he pasado toda la vida en Irlanda.
¿En qué momento Hannah se ha convertido en jardinera?, me pregunté mientras estaba allí. Esto es una novedad, ¿no?
Llamé al timbre, retrocedí, levanté la mirada hacia la ventana de la segunda planta, donde había una luz encendida, y una sombra la cruzó rápidamente. Jonas debía de haber oído la llegada del coche y habría mirado afuera justo cuando yo avanzaba por el corto sendero que terminaba delante de la puerta de su casa. Esperaba que hubiera visto el Ford Fiesta. ¿Qué tenía de malo querer que pensara que en su tío había algo interesante? En ese momento, se me ocurrió que tenía que esforzarme más con aquel chaval, después de todo su padre ya no estaba y su hermano se había marchado. Tal vez a él le hiciera falta la presencia de un hombre en su vida.
La puerta se abrió y Hannah miró hacia afuera. Su gesto me recordó a nuestra difunta abuela: por la manera de quedarse allí observando, ligeramente inclinada, tratando de entender por qué había una persona en el porche a esas horas de la noche. Pude ver en su rostro a la mujer en la que se convertiría al cabo de quince años.
— Bueno — dijo asintiendo con un movimiento de cabeza, contenta de haberme reconocido— . Los muertos se levantan.
— Ah, vamos — respondí con una sonrisa, y me incliné hacia ella para darle un beso en la mejilla.
Olía a esas cremas y lociones que usan las mujeres de su edad. Reconozco ese aroma cada vez que se acercan a darme la mano y a preguntarme qué tal me ha ido la semana, o si me gustaría ir a cenar alguna noche y si sus hijos se portan bien, o si me causan muchos problemas. No sé cómo se llaman esas lociones; probablemente «loción» no sea la palabra correcta. En los anuncios de televisión las llaman de otra manera, de hecho creo que ahora tienen un nombre más moderno. Pero, vaya, si me pongo a escribir sobre todo lo que desconozco de las mujeres y sus cosas, podría abastecer la Antigua Biblioteca de Alejandría sólo con mis libros.
—————————————
Autor: John Boyne. Título: Las huellas del silencio. Editorial: John Boyne. Venta: Todostuslibros y Amazon


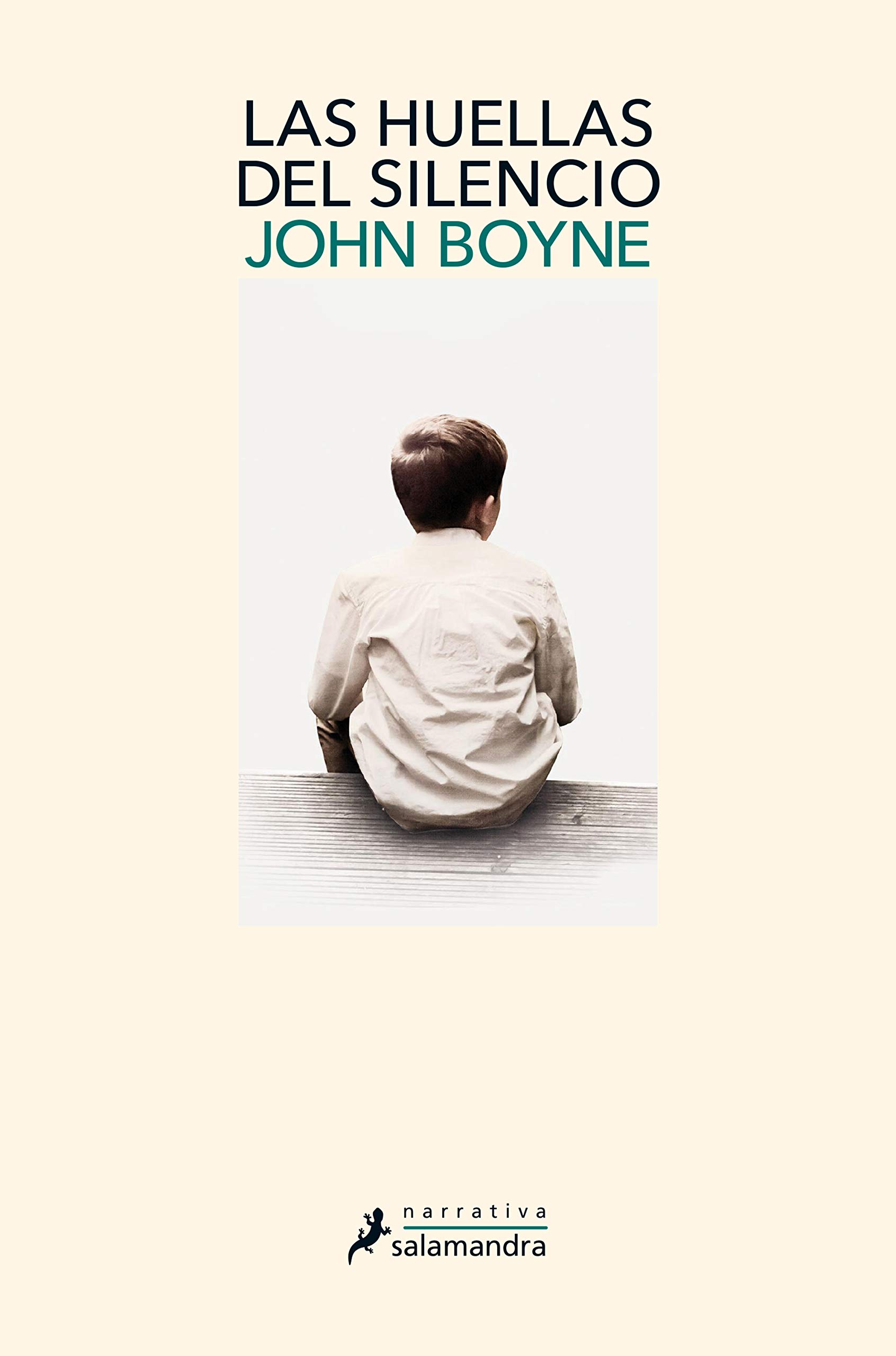



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: