En mi casa había una preciosa edición de las obras completas de García Lorca. Fue uno de los primeros libros que cogí de la estantería de mi padre —era su autor favorito— y lo devoré cuando iba al instituto. Un día, en clase de Literatura, el profesor nos habló de la Residencia de Estudiantes, el lugar donde el joven Lorca había convivido con otros chicos que llegarían a ser los mayores cineastas, pintores, científicos y escritores del país. Esa historia me pareció una maravilla. Empecé a fantasear con un viaje en el tiempo que me llevara hasta aquella Residencia para poder recorrer sus pasillos, asomarme a las puertas de las habitaciones y ver lo que hacían, por ejemplo, Lorca, Dalí y Buñuel mientras daban rienda suelta a su creatividad.
Busqué información, leí algún ensayo, brujuleé por la hemeroteca y, tirando del hilo, encontré un tesoro: el archivo, milagrosamente conservado tras la Guerra Civil, donde se custodia toda la correspondencia que mantuvo la directora, María de Maeztu, con las alumnas, con los padres y con los intelectuales a los que invitaba a dar charlas en el centro. Leer esas cartas es como asomarse a una mirilla desde la que se vislumbran los detalles de la vida cotidiana del centro, por el que pasaron figuras tan grandes como la filósofa María Zambrano, la diputada Victoria Kent, la excepcional pintora Maruja Mallo, la doctora en Química Dorotea Barnés o la periodista Josefina Carabias. La historia que protagonizaron esas mujeres, las primeras que consiguieron ir a la universidad, me pareció realmente fascinante. Y sorprendentemente, muy poco conocida.
Entonces me pregunté cómo sería la experiencia de una chica que llegara desde algún lugar remoto y se instalara en la Residencia de Señoritas. Así surgió Catalina, la protagonista de Las modernas. Ahora solo tenía que caminar junto a ella, seguir sus pasos desde una pequeña villa —católica y conservadora, como el resto de la sociedad— hasta Madrid, para experimentar, desde su mirada asombrada, la experiencia tan estimulante que sería vivir en aquella Residencia. Porque allí se practicaban deportes cuando las mujeres acababan de abandonar los corsés que las tenían inmovilizadas; tenían un laboratorio propio, ya que en la universidad no conseguían hacer prácticas porque tenían preferencia los varones; y estudiaban inglés para hacer intercambios con colleges americanos en una sociedad que seguía pensando que todo lo malo llegaba de fuera. A media tarde se suspendían todas las actividades para ir a tomar el té, y en esas reuniones con compañeras de procedencias muy dispares las alumnas estrechaban lazos y aprendían el significado más profundo de la palabra “tolerancia”.
Los años veinte, en los que se sitúa la novela, me dieron la oportunidad de mostrar un Madrid que se asomaba a la modernidad, con los edificios vanguardistas de la recién inaugurada Gran Vía, los automóviles que empezaban a ocupar las calles y las nuevas modas que cortaban faldas y melenas para adaptarse a los nuevos hábitos de las mujeres. El final de la década de los veinte, por otra parte, me ofrecía la posibilidad de contar la trascendencia de las revueltas estudiantiles —de las que Catalina sale maltrecha— para que la dictadura de Primo de Rivera se precipitara hacia su final.
Una historia ambientada en un contexto estético tan potente tenía que ser contada de una forma muy visual. La acción avanza en gran medida a través de los diálogos, y los capítulos, cortos como una sucesión de escenas, recorren la ciudad desde la Universidad Central hasta los dormitorios de la Residencia, desde escenarios elitistas como los bailes del Palace o las carreras del hipódromo, hasta los arrabales donde Catalina es testigo de la miseria de aquella sociedad caracterizada por la abismal diferencia de clases.
La Residencia de Señoritas aportó a las primeras universitarias de este país el lugar que necesitaban para desarrollar su vida intelectual. Los 21 años de existencia del centro fueron un periodo luminoso, pero esta historia no tuvo un final feliz. En el verano del 36, mientras las estudiantes pasaban las vacaciones con sus familias, estalló la Guerra Civil y ya nunca pudieron regresar a esa casa. Por suerte, los archivos sobrevivieron a las bombas y a los saqueos y aparecieron, medio siglo después, para ayudarme a reconstruir la historia que cuenta esta novela.
—————————————
Autora: Ruth Prada. Título: Las modernas. Editorial: Plaza & Janés. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

El Pirri en Querido Pirulí y la jerga cheli
/abril 28, 2025/Descubrí la faceta de crítico de cine del Pirri mediante el magacín Querido Pirulí, presentado por Fernando García Tola en 1988 en formato radiofónico, con un decorado que simulaba el interior de un estudio de radio —idea que han adoptado hoy día diversos podcasts—, en el que se alternaban entrevistas, actuaciones musicales y conversaciones profundas de distinta índole. No encontré esa faceta suya buscándole directamente, sino mediante una entrevista de las entonces jovencísimas poetas Almudena Guzmán y Luisa Castro, invitadas por haber sido accésit y premio Hiperión ese año, respectivamente. «¿Se puede ser poeta sin locura?», preguntaba García Tola. «Estamos…
-

El taller de un orfebre
/abril 28, 2025/El relato biográfico de O’Brien, caracterizado por una narración ágil que en ocasiones se contagia del «creacionismo» del objeto fabulado, se asoma a la vida de Joyce con la intención de desprenderse de cualquier sublimación. Al contrario, este no es sino el relato de las miserias vitales que asediaron a James Joyce, en ocasiones de forma fortuita, otras veces como resultado de su errático comportamiento. La autora también se propone homenajear a tres mujeres fundamentales en la trayectoria del escritor: Nora Barnacle, Sylvia Beach y Harriet Shaw, aunque, y considerando esta intención, el ímpetu de la vida de Joyce obliga…
-

Doshermanos
/abril 28, 2025/No es fácil hacer lo que han hecho. Se necesitan huevos, cierta dosis de ego y lo más difícil: tener una historia interesante que contar. Huevos, porque hacer lo que han hecho en el mundo del graffiti sin esa actitud sería imposible. Ego, porque se necesita cierta dosis para construir la carrera que han hecho dentro de la cultura hip hop. Y una historia que contar, porque la vida hay que vivirla, sentirla y sufrirla. Con cientos de viajes en su mochila, puedo afirmar que no conocerán hoteles o restaurantes de muchas de las ciudades que han visitado, pero sí…
-

Zenda recomienda: Parientes pobres del diablo, de Cristina Fernández Cubas
/abril 28, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “He aquí tres historias en las que el lector difícilmente podrá escapar de su irresistible capacidad hipnótica. Un comerciante sufre en África los efectos de una extraña maldición al alojarse en un pequeño hotel en apariencia tranquilo y confortable. Un joven de buena familia decide emplear su tiempo y sus viajes en investigar una casta humana nacida para el mal. Una anciana suspicaz, temerosa de que sus familiares la ingresen en una residencia, atribuye a un «simpático» moscardón su alteración de rutinas y el reencuentro con viejas compañeras de colegio, con las que…


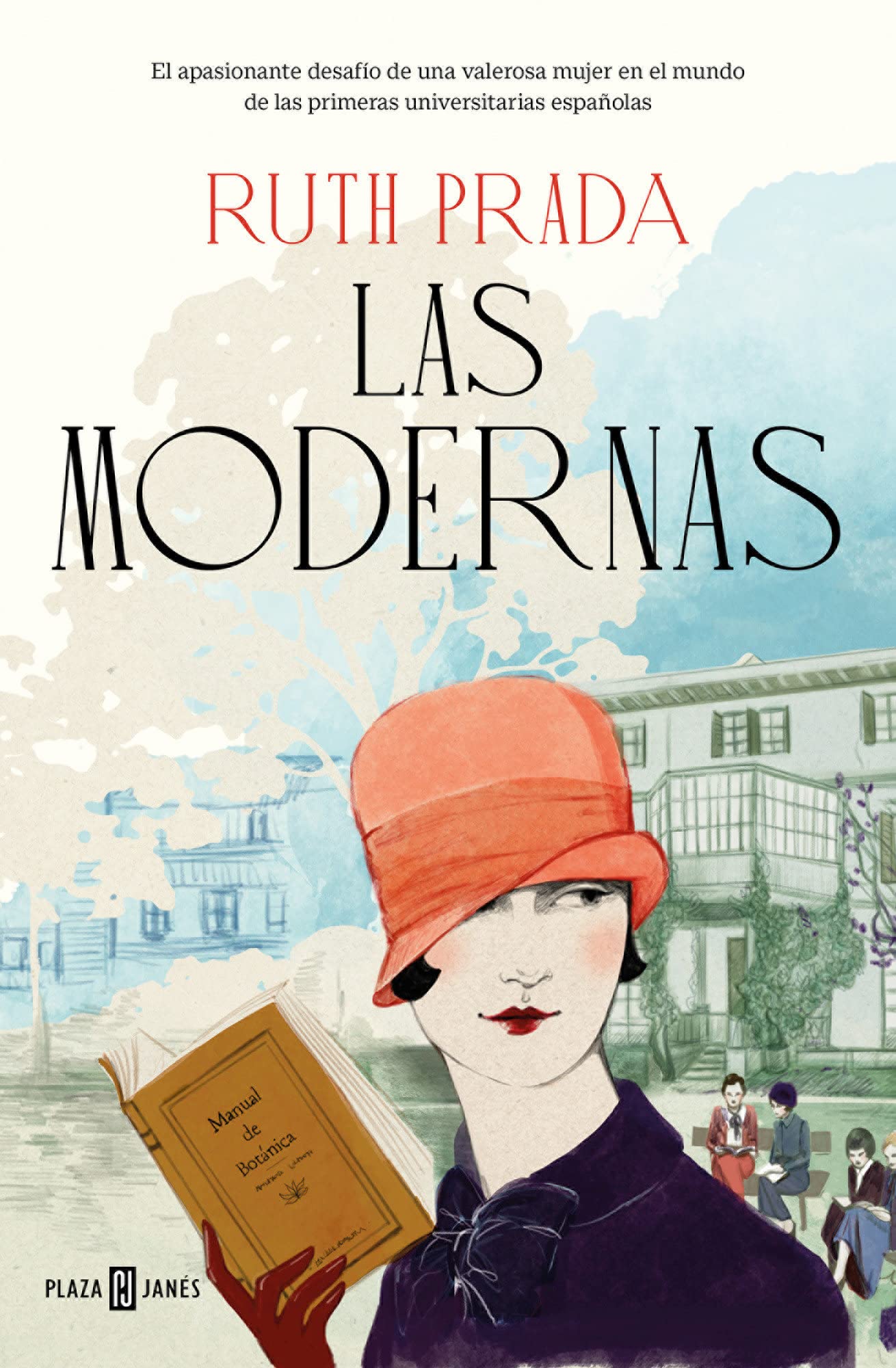
Primeras universitarias? Los nombres de Luisa Medrano y Beatriz Galindo ni le sonará.
Y Concepción Arenal (1841, disfrazada de hombre para asistir a clase) o Maria Dolors Aleu (1874), pero fueron casos excepcionales. En 1910 se permitió el acceso libre de las mujeres a la Universidad: ese año se matricularon 33 y en 1929, año en que se ambienta esta novela, el número de mujeres universitarias había aumentado hasta 1.744.
Sí, fueron casos excepcionales, pero creo que la ausencia de las mujeres de la Universidad tenía más relación con el nivel económico (tampoco la mayoría de varones pasaba por la Universidad), la centralidad de su papel en la familia y, ¿cómo no?, las costumbres, que con una supuesta conspiración machista. Es indicativo que el aumento de mujeres universitarias es paralelo a la formación de la clase media, de la misma manera que la incorporación de los plebeyos a la universidad estuvo asociado a que hubiera plebeyos que pudieran pagarla y el reforzamiento fiscal de las monarquías renacentistas permitiera contratarles. Me parece que usted no lo plantea en esos términos, pero ya que me ha respondido -cosa nada habitual en el gremio y que le honra- espero me disculpe la suspicacia.