Agustín de Foxá, “vasto, gordo, exquisito, dandi, cínico, culto y brillante”, según el retrato que Francisco Umbral hizo de él, llegaría en 1941 a una Finlandia en guerra contra la Unión Soviética, con la difícil tarea de representar a la España de Franco en un país aliado del Eje y abandonado por las potencias occidentales.
Allí sería testigo de la Segunda Guerra Mundial en uno de los frentes más duros, que visitaría junto al escritor italiano Curzio Malaparte, que acabaría por convertirlo en personaje principal de la novela en la que narraría sus experiencias durante la guerra: Kaputt.
Díaz-Plaja escribió que él “solamente quería ver el costado magnificiente de las cosas, y cuando la realidad circundante se obstinaba en mostrarle el aspecto equívoco, gris o abyecto, Agustín de Foxá se fabricaba mundos de maravilla”. En parte, este libro es eso: artículos, poemas y cartas que muestran la mirada nostálgica, culta, romántica al fin y al cabo, de un conde en medio de una Europa que se desangraba. Foxá, a las orillas del Ladoga, contemplando el cerco de Leningrado.
Zenda ofrece uno de los relatos que Foxá escribió desde el frente finlandés, y que forma parte de A las orillas del Ladoga, que acaba de publicar la editorial Renacimiento, con edición y prólogo de Cristóbal Villalobos.
Un hombre solo en el bosque
Trincheras de madera; de un pino rojizo, de corteza rosada, conteniendo a la nieve.
Las alambradas, con sus púas sobre las equis de madera, y el campo minado, que da a la tierra una fragilidad de vidrio; este campo minado con sus límites que es como una finca, como un prado de la Muerte.
Vamos en fila india hasta el puesto más avanzado, pasadas las trincheras de la primera línea. Detrás de nosotros, deslizándose, los trineos. Hablamos en voz baja, porque en torno nuestro rondan dos patrullas soviéticas.
Aquí, una tienda de campaña (donde reposan los centinelas) de tela verdosa, con su estufa y sus rojos carbones. A un lado, clavados en la nieve, unos palos, y sobre ellos unos gorros soviéticos, indicando que allí hay enterrados ocho soldados rojos del último ataque. Aún, en este gorro puntiagudo con sus orejeras de piel y su estrella soviética, está fresca la sangre en el borde del agujero por donde entró la bala. Los rusos han renunciado a la cruz. Por eso resulta terrible ver así el cuerpo de un hombre transformado en un palo, tapando con su gorra de muerto ese disparo de esperanza, esa chispa de resurrección que brotaría cruzando ese palo con una madera horizontal para fabricar el símbolo de la Cruz, que hace ligeras a las tumbas.
Seguimos caminando en silencio, hundiéndonos en la nieve. Allá, en la punta más avanzada, rodeado por el bosque, hay un hombre solo. Ha hecho un parapeto con troncos de pino y apoya el fusil sobre las verdes ramas mojadas, escarchadas de nieve.
Llegamos hasta él y le hablamos, pero él casi no nos percibe; tiene los ojos absortos del centinela, los ojos primitivos de los primeros bosques de la tierra, cuajados de peligros; escruta el bosque helado, donde rondan los rusos, mientras cae, trágica, la tarde. Es un muchacho rubio; tiene los ojos azules. Está mirando todas las calles que forman los pinos y que parece que desembocan en él. Ve las sombras moverse entre la nieve.
Todo el bosque está lleno de peligros, de amenazas. Rumores; se oyen pasos, conversaciones imperceptibles. Alguien anda; ¿es la caza, los rusos, los fantasmas? Se adivinan pupilas de ira detrás de los troncos.
Este hombre morirá irremisiblemente en el caso de un ataque. A su lado hay un teléfono, por donde gritará con su voz de herido o de cercado, dando el alerta a las trincheras. Retrocedemos. A nuestra derecha suenan unos tiros de fusil. Por última vez vemos allá, avanzando, pequeño por la distancia, al centinela: “Mirad al hombre muerto”, nos dice Curzio Malaparte.
Por la noche hemos cenado en la casa de madera del coronel. Peces del Ladoga; una carne con su poulukka, la mermelada de agria fruta silvestre, color grosella, y el típico puuro de trigo, leche y azúcar. En cuarto lugar nos sirven la sopa. Y todo regado con un fuerte vodka y unos grandes vasos de leche fría, que algunos oficiales mezclan con el límpido alcohol.
Unos soldados, con un acordeón y el kantele (la guitarra finlandesa), nos cantan melancólicas canciones de Carelia. Hemos bailado con las lottas. Y a medianoche un sargento ha cantado la triste vartiosa, la hermosa canción del centinela, Solo bajo las estrellas, cuyos versos han sido escritos por una niña de quince años.
Y todos hemos pensado en aquel muchacho rubio, en el “hombre muerto” de Malaparte, que, solo, en medio del bosque, avanzado, vigila entre la nieve y los gorros ensangrentados de los rusos, y para el cual son ya retaguardia nuestras trincheras.
A orillas del Ladoga
Hemos dormido en un korsus de primera línea; rodeado por la nieve, parecía una choza polar. Una estufa lo caldeaba. Y un capitán de la reserva se ha pasado la noche atizando el fuego para que no sintiéramos la humedad y el frío de la nieve. Se acompañaba con una pequeña botella de snaps. Y se ha pasado la noche cantando canciones del istmo e imitando burlescamente los incesantes discursos de los politrucs soviéticos a los marineros y soldados.
Tovarichi matrosi y soldati.
Por la mañana hemos ido a la orilla del Ladoga. Como un Sahara de hielo, se extendía, inmenso, brillante bajo el sol, el lago más grande de Europa.
Y es emocionante pensar que a pocos kilómetros de donde estamos nosotros, pisando (el hielo permite la frase) el agua del Ladoga, corren las dos carreteras construidas sobre el hielo por los defensores de Leningrado para evacuar y avituallar a la inmensa ciudad leninista. Una de estas carreteras va de Morie a Lidnia. Por ella han intentado, sin éxito, los soviets evacuar una parte de la población civil de Leningrado. Pero sus habitantes, como los del Madrid rojo, se han resistido a abandonar sus casas y sus muebles. Porque el sentido de la propiedad no ha sido, sin duda, todavía eliminado en la verdadera capital del marxismo.
Miles de pesado y grasientos camiones cruzan ahora la espalda del lago, por donde hubo la estela de espuma de los blancos veleros estivales.
Durante el invierno el bombardeo de la aviación fue poco eficaz, porque era tan baja la temperatura que los agujeros producidos en el hielo por las bombas eran rápidamente cerrados por el agua al congelarse. Ahora el hielo de abril es más lento y más frágil, y el Ladoga ya no cicatriza sus heridas. Así, las bombas hacen grandes pozos, en cuyo fondo se mueve ya, primaveral, el agua.
A mediados de mayo las carreteras de hielo soviéticas sobre el Ladoga desaparecerán. El sol, como un zapador, pondrá allí la dinamita de sus rayos. Dentro de un mes, el hosco e invernal Ladoga soviético se transformará en un civilizado lago, líquido y azul. Y en el vaivén de las olas volverá a palpitar en su centro, como un corazón, la isla de Vaalamo con su bello monasterio ortodoxo, en cuya entrada sonríe un rubio Cristo escandinavo, de bendición bizantina, con los bellos ojos azules, del color del Ladoga en verano.
—————————————
Autor: Agustín de Foxá. Prólogo: Cristóbal Villalobos. Título: A las orillas del Ladoga: Artículos, poemas y cartas desde Finlandia (1941-1942). Editorial: Renacimiento. Venta: Amazon



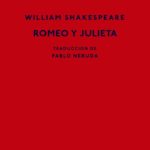

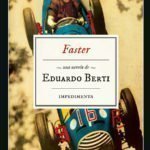
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: