Zenda adelanta las primeras páginas de Las rosas de Orwell (Lumen), de Rebecca Solnit, una reflexión sobre un jardinero apasionado que fue, además, la voz más importante del siglo XX frente a la mentira y el totalitarismo: George Orwell.
***
i
El profeta y el erizo

La cabra Muriel (1939), de D. Collings. (Retrato de Orwell en Wallington).
1
El día de los Muertos
En la primavera de 1936, un escritor plantó rosales. Yo lo sabía desde hacía más de tres décadas y nunca había reflexionado lo suficiente acerca de lo que eso significaba hasta un día de noviembre de hace unos años, en que tendría que haber estado restableciéndome en mi casa de San Francisco por prescripción facultativa, pero me encontraba en un tren de Londres a Cambridge para hablar con otro escritor sobre un libro mío. Era el 2 de noviembre, fecha en que se celebra el día de los Muertos en el lugar donde vivo. Mis vecinos habían erigido altares a los fallecidos el año anterior y los habían adornado con velas, comida, cempasúchiles, fotografías de los difuntos y cartas dirigidas a ellos, y por la noche la gente saldría a pasear y abarrotaría las calles para presentar sus respetos a los altares levantados al aire libre y comer pan de muerto, algunas personas con la cara pintada de modo que semejara una calavera ornada con flores, en esa tradición mexicana que encuentra vida en la muerte y muerte en la vida. En muchas regiones católicas es un día dedicado a visitar los cementerios, limpiar las tumbas de los familiares y ponerles flores. Al igual que las versiones más antiguas de Halloween, se trata de una jornada en que los límites entre la vida y la muerte se vuelven porosos.
A Sam le habían proporcionado consuelo y alegría en el difícil año que siguió a la muerte de su hermano menor, en 2009, y creo que a ambos nos gustaba la sensación de tenaz continuidad que simbolizan. Yo crecí en un ondulante paisaje california no salpicado de laureles, castaños de Indias y diversas especies de robles. Cuando regreso, todavía reconozco muchos ejemplares que vi de niña, pues han cambiado muy poco, en tanto que yo he cambiado mucho. En el otro extremo del condado se alzaba Muir Woods, el famoso bosque de las longevas secuoyas que se dejaron en pie cuando se taló el resto del área, árboles de unos sesenta metros de altura; en los días de niebla, la humedad del aire se condensa en sus agujas y cae al suelo en forma de gotas en una especie de lluvia estival que solo se produce bajo el dosel arbóreo y no a cielo abierto.
En mi juventud eran muy populares los cortes transversales de secuoya de tres metros de ancho o más, cuyos anillos de crecimiento anual servían de diagramas históricos, y en los museos y los parques se señalaban en esos enormes discos la llegada de Colón a las Américas, la firma de la Carta Magna de las Libertades y, en ocasiones, el nacimiento y la muerte de Jesucristo. La secuoya más longeva de Muir Woods tiene mil doscientos años, de modo que ya llevaba más de la mitad de su vida en la Tierra cuando los primeros europeos se presentaron en el lugar al que llamarían California. Un árbol plantado mañana que viviera tanto tiempo seguiría en pie en el siglo XXXIII, y sería efímero comparado con los Pinus aristata que crecen a unos cientos de kilómetros al este, ya que estos pueden vivir cinco mil años. Los árboles nos invitan a reflexionar sobre el tiempo y a viajar por él tal como lo hacen ellos: quedándose quietos mientras se extienden hacia fuera y hacia abajo.
Si «guerra» tiene un antónimo, quizá sea «jardines». La gente ha encontrado una clase determinada de paz en los bosques, las praderas, los parques y los jardines. El artista del surrealismo Man Ray huyó de Europa y de los nazis en 1940 y pasó en California los diez años siguientes. Durante la Segunda Guerra Mundial visitó los bosques de velintonias, o secuoyas gigantes, de Sierra Nevada, y de esos árboles, que son más anchos que las secuoyas pero no tan altos, escribió: «Su silencio es más elocuente que el rugido de los torrentes y de las cataratas, más que la reverberación del trueno en el Gran Cañón, más que la explosión de una bomba, y está exento de amenaza. Las chismosas hojas de las secuoyas, a cien metros por encima de cualquier cabeza, están demasiado lejos para ser oídas. Recuerdo un paseo por los Jardines de Luxemburgo en los primeros meses de la guerra, cuando me detuve bajo un viejo castaño que probablemente había sobrevivido a la Revolución francesa, aunque no era más que un pigmeo, y sentí que me gustaría transformarme en árbol hasta que volviera la paz».
—————————————
Autora: Rebecca Solnit. Traductora: Antonia Martín. Título: Las rosas de Orwell. Editorial: Lumen. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

El Pirri en «Querido Pirulí» y la jerga cheli
/abril 28, 2025/Descubrí la faceta de crítico de cine del Pirri mediante el magacín «Querido Pirulí», presentado por Fernando García Tola en 1988 en formato radiofónico, con un decorado que simulaba el interior de un estudio de radio —idea que han adoptado hoy día diversos podcasts—, en el que se alternaban entrevistas, actuaciones musicales y conversaciones profundas de distinta índole. No encontré esa faceta suya buscándole directamente, sino mediante una entrevista de las entonces jovencísimas poetas Almudena Guzmán y Luisa Castro, invitadas por haber sido accésit y premio Hiperión ese año, respectivamente. «¿Se puede ser poeta sin locura?», preguntaba García Tola. «Estamos…
-

El taller de un orfebre
/abril 28, 2025/El relato biográfico de O’Brien, caracterizado por una narración ágil que en ocasiones se contagia del «creacionismo» del objeto fabulado, se asoma a la vida de Joyce con la intención de desprenderse de cualquier sublimación. Al contrario, este no es sino el relato de las miserias vitales que asediaron a James Joyce, en ocasiones, de forma fortuita, otras veces, como resultado de su errático comportamiento. La autora también se propone homenajear a tres mujeres fundamentales en la trayectoria del escritor: Nora Barnacle, Sylvia Beach y Harriet Shaw, aunque, y considerando esta intención, el ímpetu de la vida de Joyce obliga…
-

Doshermanos
/abril 28, 2025/No es fácil hacer lo que han hecho, se necesitan huevos, cierta dosis de ego y lo más difícil: tener una historia interesante que contar. Huevos, porque hacer lo que han hecho en el mundo del graffiti sin esa actitud sería imposible. Ego, por que se necesita cierta dosis para construir la carrera que han hecho dentro de la cultura hip-hop. Y una historia que contar, porque la vida hay que vivirla, sentirla y sufrirla. Con cientos de viajes en su mochila, puedo afirmar que no conocerán hoteles o restaurantes de muchas de las ciudades que han visitado, pero sí…
-

Zenda recomienda: Parientes pobres del diablo, de Cristina Fernández Cubas
/abril 28, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “He aquí tres historias en las que el lector difícilmente podrá escapar de su irresistible capacidad hipnótica. Un comerciante sufre en África los efectos de una extraña maldición al alojarse en un pequeño hotel en apariencia tranquilo y confortable. Un joven de buena familia decide emplear su tiempo y sus viajes en investigar una casta humana nacida para el mal. Una anciana suspicaz, temerosa de que sus familiares la ingresen en una residencia, atribuye a un «simpático» moscardón su alteración de rutinas y el reencuentro con viejas compañeras de colegio, con las que…


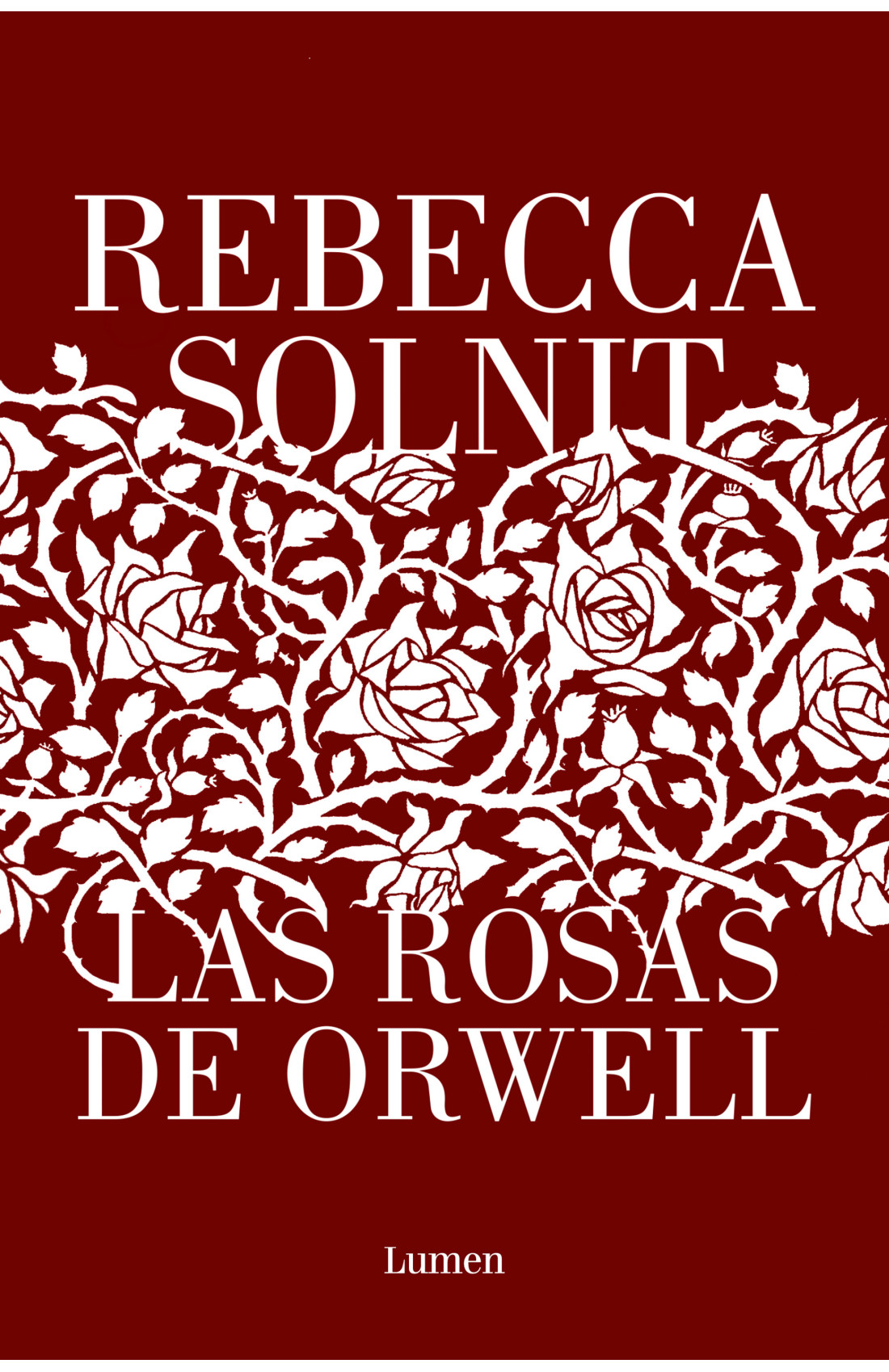


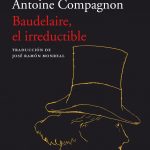
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: