Gueorgui Gospodínov se alzó con el Premio Booker Internacional 2023 gracias a Las tempestálidas, novela de la que el jurado destacó que es “brillante, llena de ironía y melancolía. Es una obra profunda que aborda una cuestión muy actual: ¿qué nos ocurre cuando desaparecen nuestros recuerdos? Gueorgui Gospodínov logra abordar maravillosamente los destinos individuales y colectivos, y es este complejo equilibrio entre lo íntimo y lo universal lo que nos ha convencido y conmovido”.
En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Las tempestálidas (Fulgencio Pimentel), de Gueorgui Gospodínov.
***
I
Una clínica del pasado
Y bien, el tema es la memoria. Tempo: andante, tendiendo a andante moderato, sostenuto. Probablemente la zarabanda, de solemnidad templada y con un segundo tiempo prolongado, estaría bien para empezar. Händel mejor que Bach. Repetición rigurosa a la vez que desplazamiento hacia delante. Moderado y solemne para empezar. Luego todo puede —y debe— desmoronarse.
I,
En un momento dado, les dio por computar el tiempo. Cuándo dio comienzo el tiempo, en qué momento se concibió el mundo. A mediados del XVII, un obispo irlandés, Usher, quiso ofrecer un cálculo preciso. No solo el año, sino la fecha exacta del inicio de los tiempos: el 22 de octubre del 4004 a. de C. Y cayó en sábado, por si había dudas. Algunas fuentes aseguran que Usher señaló también la hora: a eso de las seis de la tarde. ¿Sábado por la tarde? Por mi parte, lo compro totalmente. En qué otro momento de la semana, aburrido de la vida, iba a ponerse el Creador a engendrar el universo. Y a procurarse, de paso, algo de compañía.
Usher dedicó toda su vida al asunto. La obra en sí alcanzaba los dos mil folios, en latín. Dudo que muchos hicieran el esfuerzo de leerla de cabo a rabo. Sin embargo, se hizo tremendamente conocida; quizá no la obra como tal, pero sí el sagaz descubrimiento. Muy pronto las biblias de la isla empezaron a salir de imprenta indicando la fecha y la cronología de Usher. Esta teoría acerca de una tierra jovencísima —de un tiempo jovencísimo, diría yo— conquistó el mundo cristiano. Es preciso recordar que científicos de la talla de Kepler y sir Isaac Newton también dataron la obra de Dios en un momento preciso, más o menos rondando la fecha de Usher. No obstante, para mí, lo más sorprendente no es el año decretado ni tampoco su proximidad en el tiempo, sino la elección de un día concreto.
El 22 de octubre, cuatro mil cuatro años antes de Cristo, a eso de las seis de la tarde.
En algún momento en torno a diciembre de 1910 cambió el carácter humano. Lo dice Virginia Woolf. Y uno puede imaginarse aquel diciembre de 1910, en apariencia como los demás, gris, frío, oliendo a nieve recién caída. Pero se desencadenó algo. Algo que muy pocos pudieron percibir.
El 1 de septiembre de 1939, por la mañana, temprano, llegó el final del tiempo humano.
2,
Años después, cuando muchos de sus recuerdos se habrían dispersado como palomas despavoridas, él todavía sería capaz de recordar aquella mañana en la que caminaba sin rumbo por las calles de Viena y en la que un menesteroso adornado con el bigote de García Márquez vendía periódicos bajo el sol madrugador de marzo. Recordaría también cómo se levantó un poco de aire que dejó un reguero de periódicos desperdigados, y cómo quiso echar una mano y alcanzó un par para devolvérselos al vagabundo. Quédese con uno, le dijo García Márquez.
Gaustín —vamos a llamarlo así, aunque él mismo usaba este nombre como gorro de invisibilidad— conservó el periódico y tendió un billete demasiado grande para la ocasión. El menesteroso lo restregó en su mano antes de balbucear: «Yo… no tengo cambio». Sonó tan absurdo en la mañanita vienesa que los dos rompieron a reír.
Gaustín sentía por los necesitados amor y recelo, esas eran las palabras y siempre en esa dualidad. Los amaba y los temía como se ama y se teme aquello que has sido o esperas ser un día. Sabía que, tarde o temprano, se uniría a sus ejércitos, si hemos de recurrir al cliché. Imaginó por un instante las largas filas de vagabundos marchando por la Kärntner Straße, por Graben. Por afinidad, él era uno de ellos, si bien algo peculiar. Un vagabundo en el tiempo, por así decirlo. Debido a circunstancias poco menos que azarosas, se veía con la suficiente cantidad de dinero como para posponer la transformación del infortunio metafísico en sufrimiento físico.
Por el momento se servía de una de sus profesiones, la de psiquiatra gerontólogo. Sospechaba yo que hurtaba los historiales de sus pacientes para refugiarse en ellos, para establecerse durante esos lapsos en un lugar o en un tiempo ajenos. Por lo demás, en su cabeza había tal maraña de tiempos, voces y lugares que las opciones estaban claras: o se ponía de inmediato en manos de sus colegas psiquiatras o acabaría haciendo algo por lo que los mismos psiquiatras se verían obligados a encerrarlo.
Gaustín tomó el periódico, caminó hasta un banco y se sentó. Vestía borsalino y una gabardina oscura bajo la que asomaba un jersey de cuello vuelto, calzaba ajados zapatos de piel y cargaba una cartera de cuero de un noble bermejo mortecino. Parecía recién apeado de un tren proveniente de otra década. A ojos de cualquiera, habría podido pasar por un anarquista discreto, un jipi entrado en años o por predicador de alguna secta de segunda.
Pues bien, se sentó en el banco y leyó el nombre del periódico: Augustín. Edición de los vagabundos. Parte del periódico la escribían ellos mismos; el resto, periodistas profesionales. En alguna parte de la esquina inferior izquierda de la penúltima página, el recoveco más invisible en un periódico, todo el mundo lo sabía, estaba la nota. Su mirada se detuvo en ella. Una débil sonrisa que denotaba más amargura que alegría le atravesó el rostro. Tenía que volver a desaparecer.
3,
Hace tiempo, cuando al señor Alzheimer aún se lo mencionaba más que nada en chistes, «qué diagnóstico te han dado, pues era un nombre masculino, calla, lo tengo en la punta de la lengua», apareció en un pequeño periódico una de esas notas que leen cinco personas y cuatro olvidan al instante.
He aquí, en síntesis, la noticia:
Cierto facultativo de una clínica geriátrica vienesa lindante con los Wienerwald, el doctor G. —se mencionaba solo la inicial—, por más datos, aficionado a los Beatles, había decidido decorar su gabinete en plan sesentero. Primero consiguió un tocadiscos de baquelita. Después colgó pósteres de la banda, el célebre Sgt. Pepper’s incluido… En algún mercadillo se hizo con un aparador viejo y lo llenó de todo tipo de cachivaches de los sesenta: jabones, cajetillas de tabaco, una colección de Volkswagen escarabajo, Cadillac y Mustang rosas en miniatura, carteles de películas, postales de actores… La nota añadía que su mesa de trabajo se encontraba abarrotada de revistas antiguas y que el propio doctor vestía un jersey de cuello vuelto bajo la bata blanca.
Como era de esperar, no había foto, la nota entera no superaba las treinta líneas, arrinconada abajo a la izquierda. El quid de la noticia consistía en que el médico se había dado cuenta de que sus pacientes con problemas de memoria remoloneaban más de lo habitual en su despacho, se volvían parlanchines; en otras palabras, se sentían cómodos. Ah, y que los intentos de fuga de la que, por lo demás, era una clínica de renombre, habían disminuido drásticamente.
La nota no tenía autor, la firmaba el equipo editorial.
Aquella era mi idea, llevaba años en mi cabeza, y ahora, por lo visto, alguien se me había adelantado. (Mi idea implicaba una novela, no una clínica, lo reconozco, pero tanto da).
Yo compraba aquel periódico callejero siempre que se me presentaba la ocasión. En parte, por afinidad hacia quienes lo escribían —una larga historia, está en otra novela—, pero también debido a la certeza —llamémoslo «superstición personal»— de que era precisamente de esa manera, a través de un trozo de periódico, como las cosas que deben sernos dichas se posan junto a nosotros o nos abofetean en toda la cara. Y en esto jamás me he equivocado.
Se decía en la nota que la clínica se encontraba en el mencionado bosque vienés, sin otros datos. Investigué los centros geriátricos de la zona. Había al menos tres. El que yo buscaba resultó ser el último, no podía ser de otra forma. Me hice pasar por periodista; se trataba de un embuste menor: contaba con la acreditación de un periódico, entraba gratis en los museos, a veces hasta escribía alguna cosilla. En realidad, ejercía el análogo —harto más inofensivo y resbaladizo— oficio de escritor, que por lo demás resulta inútil para legitimarse en estos casos.
Me costó lo mío, pero logré llegar hasta la gerente de la clínica. Cuando comprendió el motivo de mi visita, se volvió repentinamente refractaria a toda comunicación. La persona a la que busca ya no está con nosotros, desde ayer. ¿Puedo saber el motivo? Fue una renuncia de mutuo acuerdo, contesta, penetrando el intransitable lodazal del lenguaje administrativo. ¿Fue despedido?, mi sorpresa era sincera. Como le he dicho, sucedió de mutuo acuerdo. ¿Por qué quiere saberlo? Bueno, hace una semana leí en el periódico una noticia interesante… En el mismo instante en que pronuncié la frase me di cuenta de mi error. ¿Se refiere a la noticia sobre los intentos de fuga en esta clínica? Hemos interpuesto una querella y esperamos que se retracten. Entendí que era inútil quedarme más tiempo. Entendí también el porqué de la renuncia de mutuo acuerdo. ¿Cómo se llamaba el médico?, le pregunté mientras salía, pero ella atendía ya una llamada telefónica.
No me fui enseguida de la clínica, encontré el ala de los despachos y vi a un obrero quitar el cartel de la tercera puerta de la derecha. Por supuesto, aquel era el nombre, lo había sospechado desde el principio.
4,
Dar con el rastro de Gaustín, que cambia de una década a otra igual que nosotros cambiamos de vuelo en el aeropuerto, es una oportunidad que se presenta una vez cada cien años. Gaustín, a quien primero inventé y más tarde conocí en carne y hueso. O fue al revés, ya no me acuerdo. El amigo invisible, más visible y real que yo mismo. El Gaustín de mi juventud. El Gaustín de mi sueño de ser otro, de estar en otro lugar, de habitar otro tiempo, otras estancias. Compartíamos la misma obsesión por el pasado. La diferencia era pequeña pero significativa. Yo seguía siendo extranjero en todas partes, mientras que él se desenvolvía igual de bien en todos los tiempos. Yo aporreaba las puertas de ciertos años, mientras que él ya estaba allí, me abría las puertas, me hacía pasar y se largaba.
La primera vez que llamé a Gaustín fue para hacerle firmar tres líneas que me asaltaron sin más, de ninguna parte, como llegadas de otro tiempo. Lo intenté durante meses, pero no pude añadir nada más:
Por la mujer el trovador fue creado
puedo repetirlo
fue ella quien creó al Creador…
El nombre me vino una noche en sueños, escrito sobre una encuadernación de cuero, «Gaustín de Arlés, siglo XIII». Recuerdo que, todavía en sueños, me dije: esto es. Luego apareció el propio Gaustín. Quiero decir, alguien que se le parecía y a quien en mi cabeza comencé a llamar así.
Fue a finales de los ochenta. Debo de tener la historia guardada por ahí.
—————————————
Autor: Gueorgui Gospodínov. Título: Las tempestálidas. Traductores: María Vútova y César Sánchez Rodríguez. Editorial: Fulgencio Pimentel. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.





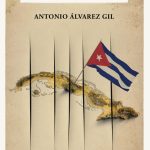
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: