Enfermeras que a lo largo de la Historia han escrito textos brillantes, la narración como medicina, talento oculto en el anonimato… El poder terapéutico de la palabra también es, hoy, un arma contra el coronavirus
Francia combatiente no es el libro más conocido y puede que tampoco sea el más leído de Edith Wharton. Fue escrito en 1915 (publicado en español por Impedimenta, 2009) y reúne una serie de artículos que la autora escribió al recorrer en motocicleta hasta en seis ocasiones las líneas del frente de la Primera Guerra Mundial, una gesta asombrosa tratándose de una civil y sobre todo mujer, y para cuyos permisos debió recurrir a sus contactos más influyentes. El libro responde a un encargo de la Cruz Roja, que le pidió sus impresiones sobre los hospitales ambulantes. Y el resultado, una obra de belleza aterradora que deja entrever el horror a través de metáforas (casas asesinadas, ciudades destripadas y pueblos entre estertores) para esquivar la férrea censura de guerra, que solo permitía ensalzar la épica del conflicto.
Wharton escribe sobre lo que ve. Y ve, principalmente, enfermeras arriesgando su vida.
«Puede que las enfermeras de guerra francesas tengan tendencia a perder el instrumental o que se les olvide esterilizar alguna gasa [no es una crítica, está rebatiendo lo que le dijo un médico francés], pero casi siempre encontrarán la palabra perfecta y el tono exacto para consolar a los soldados heridos que tengan a su cargo».
La agudeza de Wharton dio con la clave de la profesión de las enfermeras, entonces y hoy: encuentran la palabra perfecta. La enfermería, que, además de ciencia, también es el arte de saber cuidar y consolar, necesita de la palabra como material de trabajo (incluso de protección), a veces tanto o más que guantes y mascarilla.
Nadie como ellas conoce el poder de la literatura que sana.
Este año, 2020, ha sido designado por la OMS como el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona, porque en mayo se cumplen 200 desde que nació Florence Nightingale, la gran pionera de la enfermería moderna, además de científica, estadística y escritora. Macabra coincidencia.
Quién podía suponer, cuando la OMS tomó la decisión, que un virus robaría y a la vez concedería a las enfermeras el mayor de los protagonismos. Indeseado, pero absolutamente merecido.
Cronistas de la guerra
Después de que la crisis del COVID-19 llegara al mundo y nos confinase, tuve tiempo para rememorar las lecturas y los descubrimientos literarios obligados por la investigación durante la redacción de mi novela, Mariela. Aquí están de nuevo, me dije, en pleno siglo XXI: las heroínas que entonces encontré y también sus grandes cerebros.
Recordé las sorpresas que viví mientras escribía sobre las enfermeras de la Primera Guerra Mundial.
Por ejemplo, sus denominadores comunes.
Casi todas las que trabajaron durante la contienda respondían a un patrón que se repetía con frecuencia: primero, provenían de familias acomodadas y lo dejaron todo para acudir al frente a ayudar a los soldados; segundo, eran mujeres cultas, instruidas en la medida en la que en aquellos años una mujer podía instruirse, y de mente inquieta y aventurera; tercero, eran feministas y antibelicistas, y cuarto, muchas de ellas, en un número inusitadamente alto, sintieron la necesidad de escribir para desahogar en sus textos los tres rasgos anteriores.
Existe una bibliografía publicada, aunque no muy abundante, que incluye los poemas, relatos, artículos, diarios y novelas que aquellas mujeres singulares escribieron.
Por ejemplo, Vera Brittain, que dedicó 20 años a su Testamento de juventud, narrado con pluma elegante y publicado en español por Periférica & Errata Naturae a finales del año pasado. «Si la guerra me perdona la vida», escribió a su hermano, «mi único objetivo será inmortalizar en un libro nuestra historia». Lo hizo de tal manera, con trazos sencillos pero demoledores, que hoy ya muchos la consideran una de las piezas cumbre de la literatura bélica.
Dos muy especiales fueron las conocidas como Heroínas de Pervyse. Elsie Knocker y Mairi Chisholm compartían la pasión por las carreras de coches antes de la guerra y juntas la trocaron más tarde en una habilidad muy cercana a la temeridad para conducir ambulancias en el frente. Se describe en el libro de Geraldine Mitton The Cellar-House of Pervyse, que recoge los diarios e impresiones de las dos enfermeras.
Otra escritora relevante fue Ellen La Motte, especializada en tuberculosis y una de las primeras enfermeras estadounidenses en Europa. Escribió relatos (escalofriante el titulado Heroes, en inglés) y ensayos importantes y necesarios sobre la adicción al opio, de los que no he encontrado traducción al español (queda lanzado el guante). Hay quien ve en ella influencias literarias de Hemingway, aunque sería interesante estudiar quién influyó primero sobre quién.
Porque La Motte y Hemingway coincidieron con frecuencia en dos de los lugares de cita obligada para los intelectuales y los artistas del París de la efervescencia cultural de principios del siglo XX.
El primer centro de reunión se ubicaba en el número 27 de la calle Fleurus, donde Gertrude Stein y Alice B. Toklas recibían cada sábado a lo más granado del pensamiento.
Pero había un segundo lugar menos conocido, mucho menos glosado por los historiadores, pero no menos decisivo para el futuro del arte y la ciencia: el 13 de la calle Monsieur. Allí habitaba un personaje especial. Una enfermera norteamericana «muy Chicago», según la describió Gertrude Stein, llamada Mary Borden.
Confieso que me enamoré de esta enfermera, varias veces condecorada por su valor y entrega, mientras estudiaba su vida. No solo dedicó su fortuna a sufragar hospitales ambulantes y no solo salvó a miles de soldados de una muerte segura o, al menos, de una muerte indigna. También (o quizás por ello) fue una mente privilegiada, de sensibilidad y cultura extraordinarias, que escribió poemas, novelas y relatos sobre la «obscenidad» de la guerra. No encontró editorial que publicara algunos de ellos hasta 1926. Otros, escritos en 1915, no vieron la luz hasta 2015.
Sus memorias, Journey down a blind alley, son uno de los textos más clarificadores sobre la primera y la segunda guerras mundiales. Y su colección de cuentos bajo el título ¡Zona prohibida! una verdadera joya literaria. Solo conozco una publicación de la última en español, una recopilación publicada por la Universidad de Valencia (2011) con fantástica introducción de Teresa Gómez Reus. Absolutamente recomendable.
#LAVOZDELASENFERMERAS
Recordando a estas y a muchas otras mujeres, enfermeras y escritoras, al comienzo del confinamiento decidí poner en marcha un proyecto literario: gracias a mi amistad con enfermeras maravillosas que me asesoraron en la novela, pedí a cuantas pude que escribieran. Que nos dejaran oír lo que quisieran contar. Que, en esta pandemia del siglo XXI que nos ha puesto del revés, plasmaran negro sobre blanco sus impresiones, su temor, su rabia, su ternura, su solidaridad, su profesionalidad…
No importaba el estilo ni el vocabulario. Simplemente, les pedí que hicieran lo que habían hecho sus predecesoras a lo largo de la Historia: que alzaran la voz.
Mi proyecto en redes se llamó, precisamente, #LAVOZDELASENFERMERAS.
Era consciente de que, en el momento en que les pedí esto, España vivía lo peor del ataque del coronavirus, que todas trabajaban a triple turno para salvar vidas, que sufrían indeciblemente cuando estas se les escapaban entre los dedos y que ninguna tenía tiempo disponible más que para el descanso, siempre escaso.
Creí que muy pocas me atenderían.
Pero, en medio de la oscuridad, siempre es posible encontrar una luz que disipe la desolación.
He vuelto a enamorarme y he vuelto a sorprenderme, lo mismo que cuando estaba investigando para Mariela. Lo mismo, no: más.
Me he enamorado de las enfermeras de hoy, que no solo son valientes para luchar contra un enemigo diminuto e invisible, sino también para admitir en voz alta el miedo que les inspira.
Me ha sorprendido la exquisitez de su lenguaje, la calidad literaria, la inmensa delicadeza, la tremenda sensatez.
Zenda publica tres de esos relatos, intensos y conmovedores, que son solo una muestra y dan idea de lo que describo.
Pero hay muchos más.
Pilar me confiesa que no puede librarse de «un ruido» que la acompaña, «a veces fuerte, otras débil, pero ahí está, en mi cabeza…»: el ruido del dolor por no poder salvar al universo entero.
Bea proclama con humildad: «Soy enfermera, madre, hija, esposa, amiga, tía, sobrina, prima, compañera, superviviente de cáncer, estudiante, profesora… Soy todo esto y a la vez nada, pues frente al COVID todos somos al final seres humanos, iguales y vulnerables. No hay héroes ni heroínas».
Eva, Azucena, Carmen, Cristina y Pilar se enorgullecen de ver a sus alumnas luchando contra el monstruo, codo con codo con ellas, las veteranas: «Un rayo de felicidad que brilla de vez en cuando en el encierro».
Irene revive sus sueños: «Cada noche me despierto con la misma pesadilla: soy yo la que está ingresada en una esquina del hospital de campaña y llamo llorando a mis compañeros para que no se olviden de mí…».
Noelia explica cómo hace corazones de fieltro para los enfermos, y alumnas de Enfermería como Sol, Laura y Noctiluca, entre otras, se sienten orgullosas de la carrera que han elegido.
Y Reme, siempre lúcida Reme, pide que creemos «una sociedad más justa».
Por el momento, he recibido casi 30 textos. Hay algo que se repite en todos ellos: sus autoras reconocen que han llorado mientras escribían (porque así se escribe la buena literatura, les contesto yo), pero también que hacerlo les ha resultado terapéutico (porque para eso sirve también la buena literatura, les insisto yo).
Y me siguen llegando sus relatos mientras termino este artículo. Se avisan, se llaman unas a otras, se animan a sentarse frente a la hoja en blanco, se alivian mutuamente.
Solo por eso, hoy, como hace un siglo, como cada día, entre todas me reafirman: la literatura sana.
A los enfermos, por supuesto. Pero también a los sanadores. Y de su salud depende la nuestra.
Que sigan escribiendo. Que afloren los sentimientos. Que despierte el talento dormido.
Hoy es más necesario que nunca.
3 textos del proyecto #LAVOZDELASENFERMERAS
1.- El nuevo mundo, por Ana Medina Reina. Enfermera de UCI.
Soy una enfermera llena de cicatrices.
Ahora, cada vez que vuelvo del trabajo, tengo una nueva. Cuando da el sol, brillan como escamas. Pero, como ahora voy siempre cubierta, no se ven.
Me levanto en el silencio de la noche y no me molesto en encender la luz. Los sueños siguen ahí, molestando. Cuando duermo sigo trabajando en el hospital, a pesar de llevar camisón y tener los ojos cerrados. El agua fría en la cara no consigue devolverme a la realidad. Porque no existe. Ya no hay diferencia entre la vida real y lo onírico. Las fronteras han desaparecido.
Arrastro los pies descalzos por la casa. Me gusta sentir el frío de la mañana. Con el abrigo puesto, me detengo un momento en la puerta cerrada de casa. El cuerpo se resiste a salir. Le gusta estar confinado. Volver a respirar el aliento de mi hija dormida y despertar con sus manos en la cara. Pero hoy no puede ser.
Salgo a la noche y el silencio me absorbe. No se oyen coches ni pasos. Parece que nadie va a trabajar. El camino al hospital es una senda verde cubierta por árboles. Me gusta escuchar cómo el viento mece las ramas mientras camino. Hace unos días, algún herrerillo comenzó a cantar. Era un gorjeo alegre. Ahora ya no se adivina un canto perdido. Parece que toda una bandada ha decidido apropiarse del lugar y los herrerillos cantan atropellados sin ninguna coordinación. Es algo estridente. Molesto. En este nuevo mundo, vacío, los pájaros han encontrado un nuevo espacio en el que cantar. Sin humanos que interrumpan su música. La naturaleza crece sin control y golpea con fuerza encima de la mesa. La de cada una de nuestras casas.
Una Venus de Willendorf sonríe en su trono de piedra esperando más ofrendas. Por fin queda claro quién es la diosa. El COVID-19 es también uno de sus hijos amados. Como todo lo vivo.
Ajusto mi mascarilla y llego al metro. Vigilo que nada toque mi ropa y entro en el vagón. Hay dos personas más viajando. Con las cabezas agachadas y mirando el móvil que sujetan con manos enfundadas en guantes de plástico.
Al llegar a la UCI, los ruidos entran de golpe en mi cerebro. Las alarmas suenan incesantes y las voces de muchas personas hablan alto. He creído escuchar un gorjeo de herrerillo por encima, pero no puede ser.
Me cuesta despegar la lengua y comenzar a hablar. Quiero volver al silencio. Hay enfermeras cubiertas por mascarillas, pantallas y batas a las que solo puedo ver los ojos. A algunas ni siquiera las conozco. Es personal de refuerzo, sin experiencia en cuidados críticos. Manos en tiempos de guerra. Les sonrío y pido que me cuenten el parte de la noche. Cuando lo hacen, salen de la UCI. Se arrastran hasta la puerta con el bolso colgando y traspasan la frontera del nuevo mundo. Yo me quedo dentro.
Tapo las cicatrices, que brillan a la luz de las bombillas. Me enfundo la mascarilla, la bata, la pantalla… y algo similar a un escudo. Hay que ponerse en pie.
Llega un nuevo ingreso. Un hombre de cara afilada apoya las manos en la cama intentando trepar en la cama. Busca aire. Las costillas se contraen y el abdomen se bambolea. Mira con pupilas dilatadas. Hay sudor cubriendo todo su cuerpo. Intento tomarle una mano para que deje de dar manotazos. Me inclino y digo desde detrás de la mascarilla: “Todo saldrá bien”. El herrerillo canta y golpea con el pico la ventana del box. Luego llega el tiempo de los sedantes y un tubo endotraqueal que lleve aire a los pulmones. Ya no hay más que silencio para el hombre. Su familia no podrá visitarle mientras esté en el hospital. Este es el precio de una enfermedad que infecta la vida con soledad. Al mirar su radiografía, más tarde, me doy cuenta de que probablemente no sea verdad eso de que “todo saldrá bien”. Necesito la mentira para guiarles en esta nueva dimensión.
El brazo me escuece. Tengo una cicatriz más. Todavía es roja y no curará en mucho tiempo.
Después de muchas horas, me quito capa tras capa la barrera que me ha guardado como una coraza. Estoy cubierta de sudor. La cara está marcada por varias partes. El roce de la mascarilla ha hecho varias heridas detrás de las orejas. Voy a la ducha y me froto una y otra vez con jabón. Aguanto el calor hasta que la piel me duele. Quiero proteger a los míos. La piel de las manos se ha agrietado y a veces sangra.
Al salir de la ducha, una compañera capta algo en mis ojos y dice: “Un día menos”. Abro la boca para contestar, pero no digo nada. Sonrío. Una mentira más, no pasa nada.
Salgo de la UCI camino a los ascensores y veo que el jardín interior del hospital se ha transformado. Las varas de bambú nunca han estado más altas. Se elevan rectas hacia el cielo. Quieren salir de ese edificio y encontrar la primavera fuera. El verdor se mete en mis ojos. Escuece. Lagrimeo. Pero no puedo tocarme la cara, cubierta por otra mascarilla. Así que dejo que mis ojos lloren por su cuenta.
Cuando regreso a casa, la senda está iluminada por el sol. Los mirlos salen al camino para buscar alimento sin prestarme atención. Los herrerillos me escoltan y su canto no me deja pensar. El columpio del parque donde juega mi hija está quieto. Por un momento, creo que es de noche a pesar del sol. Que estoy dormida. Que no soy enfermera. Que el hombre al que dejé intubado habló con su familia y les dijo que “todo iría bien”.
Pero el gorjeo del herrerillo me devuelve a los adoquines rojos de mi camino. Pienso en lo que quiero ser. Solo un poco de tinta. Algo útil para escribir una guía. Para volver a casa.
2.- Lloramos en el mismo idioma, por Ana Valero Reina. Enfermera de UCI.
Son las 20h. Mis vecinos, junto a mi familia, salen al balcón para regalarnos un abrazo en forma de aplausos. Yo aprovecho para darme una ducha. Tengo la mejor excusa: una noche de trabajo en la UCI.
Así que preparo todo, abro el grifo y dejo caer el agua sobre mi cara, sobre mi cuerpo, mientras arrastra lágrimas en silencio. Sé lo que me espera y tengo miedo, mucho miedo. Estoy cansada y no soy una heroína sin capa. Soy de carne y hueso y tengo miedo, mucho, muchísimo miedo.
Como una autómata, salgo del baño y me visto. No ceno, pero me tomo mi décimo café del día.
Los miro y me dan fuerza. Olaya me sonríe y yo le devuelvo la sonrisa, llorando para dentro.
—Mamá se tiene que ir, cariño, hay personas que están muy malitas y nos necesitan…
De camino al hospital, me sorprendo observando las calles vacías de un Madrid que me quiere y me mata a partes iguales desde que vine a vivir aquí.
Es inútil evadir el pensamiento, me pregunto cómo estarán Juan, Isabel, José… ¿Cómo habrán pasado la jornada? ¿Habrán mejorado?
Necesito creer que vamos a poder sacarlos de esta maldita pesadilla. No quiero que se vayan, no soporto ver que no pueden despedirse de nadie y que nadie se despide de ellos. No puedo, se me parte el alma… y vuelven las lágrimas.
Paco me lleva en el coche. Como dos desconocidos, él conduce y yo voy atrás. Me deja poner mi lista de música, como siempre, y me aprieta la pierna con un «te quiero» y un «estoy aquí», como lleva haciendo desde hace 20 años.
Me ha visto caer y levantarme muchas veces, pero en esta ocasión intuyo el miedo que oculta al pensar que tal vez llegue un momento en el que tire la toalla y el cansancio pueda a la vocación.
Cuando llegamos al hospital, me despido de él y de nuevo las puñeteras lágrimas acuden a mis ojos. No quiero entrar, no puedo… Salgo cabizbaja del coche. Ya no hay marcha atrás.
En el trayecto hasta el vestuario me voy encontrando con ojos de otras compañeras que lloran en el mismo idioma, «¡no puedo más!», pero que aún sacan fuerzas para darme ánimos: «¡Vamos, Valero, arriba la pestaña!».
De repente, el milagro que se produce cada turno, cada día: me pongo el uniforme y con él llega la fuerza desconocida que necesito para afrontar esta guerra.
Me dirijo al cambio de turno y aún tengo la suficiente entereza para echar unas risas, despedir a las que se van a casa a descansar y comenzar la jornada convenciéndome de que no les voy a fallar.
Y me viene a la cabeza la conversación que he tenido por teléfono con mi mejor amiga:
—Anita, recuerda la escena final de La lista de Schindler, cuando le entregan el anillo y en él hay una frase inscrita: «Quien salva una vida salva el mundo entero».
3.- La risa, arma poderosa, por Sara Lospitao. Enfermera de UCI.
Están siendo días en los que llegas al límite. Exhaustos por el mucho trabajo; tristes por escribir un nombre con toda su historia en un apósito junto a un número que pegarás en un sudario; cansados de vivir bajo una indumentaria que desvirtúa tu rostro pero esconde las lágrimas; agotados de tantas horas en pie, pese a unos zuecos maravillosos con los que, según los fabricantes, puedes volar; alejados durante horas de la realidad porque lo que vivimos es una pesadilla propia de Stephen King; angustiados con la incertidumbre de saber si es verdad que esa dichosa curva empieza a descender, como lo hacías en tus caminatas de senderismo junto a tus amigos del alma; rotos de desesperanza al ver que las de la UCI siguen siendo camas calientes.
Nosotros, en el hospital de Fuenlabrada (Madrid), no aplaudimos cuando nuestros pacientes son extubados y alejados del respirador y los mandamos a cuidados semicríticos o a planta… pero sí lloramos en silencio cuando damos el último adiós a aquellos que nos abandonan en la soledad y el silencio de las alarmas apagadas.
Entre tanta desdicha, nos hemos propuesto salvar nuestras almas, aunque sea de vez en cuando, con unas risas, risas sanadoras que reconfortan nuestro corazón herido. No es tiempo de alegría, pero la risa es una de nuestras armas poderosas que en estos días nos mantiene a flote sobre una delicada balsa navegando en aguas bravas.
Mi risa franca tras ver los vídeos del reto que hemos hecho los compañeros de la UCI enharinando nuestras caras; la rueda por el vídeo viral de mi amiga Alicia que arranca esa sonrisa cuando más lo necesitas; la risa por los memes divertidos de personas con ingenio que plantan cara a este virus; la risa al contactar con una sobrina que te dice que se aburre con una presentación en el ordenador muy currada; la carcajada al descubrir que el apetito voraz de los compañeros ha acabado con las chocolatinas, batidos y galletitas saladas que nos regalan las empresas de Fuenlabrada; la risa de tus vecinos mientras te vitorean a las ocho con sus aplausos y gritan tu nombre con orgullo… esa risa que tanto cura y sana, ¡bendita risa!
Esa risa tan necesaria, esa risa que regresará cuando todo esto acabe, cuando nuestros cuerpos se estrechen en un abrazo fraternal, cuando nos sentemos en una terraza y todos nos miremos con complicidad sabiéndonos artífices de una guerra ganada, esa risa que te regala tu cartero junto a los buenos días en grito cuando le abres la puerta, esa risa de tu hermana Mónica cuando sueltas una tontuna de las tuyas, esa risa cuando bromeas con J. y su siniestra casa, esa risa cuando ya nada te queda. Esa risa, esa risa, esa risa… que nos sanará el alma muy pronto.
-

Día del Libro 2025 en la Cuesta de Moyano
/abril 23, 2025/El 23 de abril, la iniciativa “Leer y oler”, en colaboración con el Real Jardín Botánico-CSIC, implica que, con la compra de un libro a los libreros de la Cuesta de Moyano se regalará una entrada para recorrer ese día el Real Jardín Botánico-CSIC.Completando la actividad, el jardinero, paisajista, profesor e investigador, Eduardo Barba, dedicará ejemplares de sus libros El jardín del Prado, un ensayo que recoge la flora de las obras de arte de ese museo, así como de Una flor en el asfalto (Tres Hermanas) y El paraíso a pinceladas (Espasa). Además, desde las 10 h, los alumnos…
-

La maldición del Lazarillo
/abril 23, 2025/Al acabar la contienda mi abuelo purgó con cárcel el haber combatido en el Ejército Rojo: su ciudad quedó en zona republicana. Al terminar su condena se desentendió de mi abuela y su hijo y formó una nueva familia. Esto marcó a fuego, para mal, a mi gente. Hasta entonces mi abuela y sus hermanas regentaban un ventorrillo en el que servían vino y comidas caseras. Harta de soportar a borrachos babosos que, por ser madre soltera, la consideraban una golfa y se atrevían a hacerle proposiciones rijosas, cerró el negocio. Trabajó en lo que pudo: huertos, almacenes de frutas,…
-

3 poemas de Marge Piercy
/abril 23, 2025/*** La muñeca Barbie Esta niñita nació como de costumbre y le regalaron muñecas que hacían pipí y estufas y planchas GE en miniatura y pintalabios de caramelo de cereza. En plena pubertad, un compañero le dijo: tienes la nariz grande y las piernas gordas. Era sana, probadamente inteligente, poseía brazos y espalda fuertes, abundante impulso sexual y destreza manual. Iba de un lado a otro disculpándose. Pero solo veían una narizota sobre unas piernotas. Le aconsejaron que se hiciera la tímida, la exhortaron a que se animara, haz ejercicio, dieta, sonríe y seduce. Su buen carácter se desgastó como…
-

La galería de los recuerdos inventados
/abril 23, 2025/Cugat se situaba entre lo cañí y lo kitsch. Lo digo por el bisoñé que llevaba puesto y con el que incluso jugaba a que se le caía durante la actuación, entre el mambo y la rumba con decorados fucsia y pistacho. Lo que yo no sabía en aquellos primeros noventa es que Cugat venía de vuelta ya de casi todo: de los excesos, del lujo, de las luchas, de la vida interminable en hoteles, de varios matrimonios fracasados, de lucirse por toda la geografía estadounidense tocando sin cesar. Fue el hombre que desde el principio de su carrera tuvo…



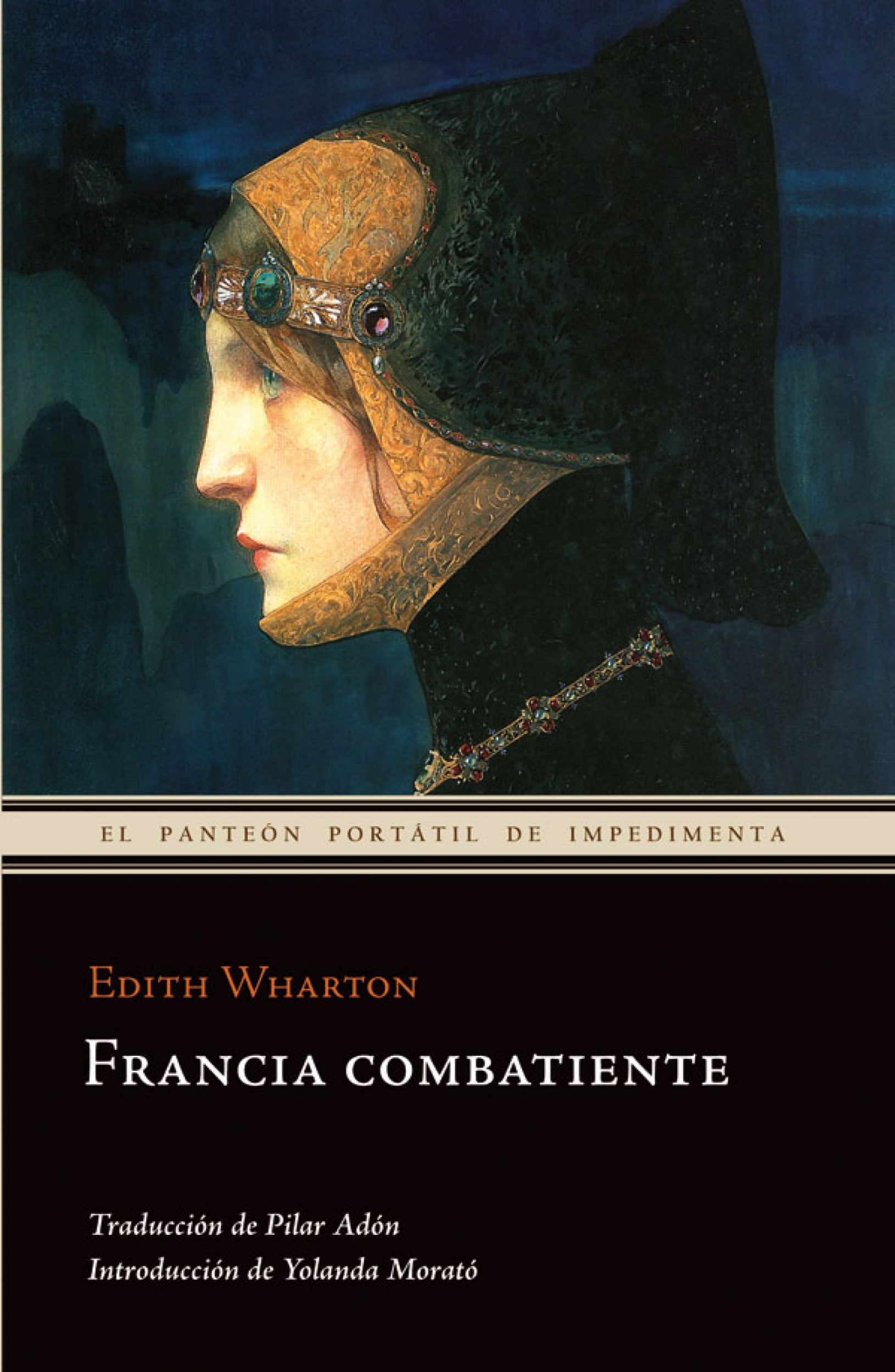





Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: