Sería inútil, además de una grave ofensa, tratar a Miyazawa como un poeta diseccionable, y, a fin de poder estudiarle bien por dentro, clavarle las palmas de las manos a la página en blanco con clavitos académicos. Así que es mejor empezar por Miyazawa, trece años, recogiendo minerales en los alrededores de la escuela secundaria de Morioka. ¿Qué ve el pequeño Miyazawa (siempre será pequeño) al levantar una de esas piedrecitas contra el sol? Todavía no verá “la supuesta lámpara de corriente alterna” de ese extraño fenómeno llamado yo. Pero sí verá algo dentro que reclama su nombre, un misterio que nació miles de años atrás, con una explosión que también, no menos misteriosamente, dejó algo dentro de él. Miyazawa lo llama “luz azul”, un compuesto de todos los espectros transparentes, lo único verdaderamente vivo dentro de un mundo de espejismos sólidos —árboles, gatitos, niños— que perecen para convertirse en otra cosa. La luz azul, más allá de todo lo que viene y va, es lo único que permanece. Miyazawa trata de encontrarla en cada forma que se aparece ante él, en cada amarillo de la luna sobre los arrozales, en cada labio donde palpita el lejano recuerdo de una estrella. No, perdón, no trata de encontrarla. Él la ve en todas partes, y lo que quiere es sentir su parte de azul universal en todo cuanto no es —aparentemente— el fenómeno llamado Miyazawa. La luz perdura, la lámpara desaparece. Así Miyazawa —como ante el libro Sutra del loto, que inspiró el budismo nichiren, a los 18 años— descubre este misterio inusual: el de la llamita que tiembla en una noche inmensa y consume poco a poco el papel del farolito errante. Miyazawa (nosotros, estos astros y estos edificios, todo cuanto abarca el parpadeo de una larga historia en medio de la oscuridad) es ese farolito errante.
Miyazawa ardió con 37 años. Yo lo he citado a menudo, no sé si bien o mal, especialmente unos versos del poema “Impresión”: “El verde del larix / procede tanto de la lozanía del árbol como del carácter de mis nervios”. Aquí lo he encontrado revestido de otro color (el larix y el poema, para ser exactos), apelando menos al camino que al destino: “El azul de los larix proviene / tanto de la frescura del árbol como de la naturaleza de nuestros sentidos”. ¿Cambia algo la historia de un color si lo que vemos proviene de los accidentes de una ruta (“el carácter de mis nervios”) o de la sensibilidad especial de nuestros órganos (“la naturaleza de nuestros sentidos”)? ¿Y qué decir del posesivo: cambia eso algo? Yo tomo la llamita que me tiende Miyazawa y digo valientemente que no. El larix es verde y es azul, es la frescura y es la lozanía, es el camino y es el lugar en el que se detiene el camino (tal vez para empezar en otra parte: véase el beso). Es todas esas cosas que de maneras tan diversas se apoderan de lo que arde dentro de nosotros, esa llamita azul. Posiblemente este fenómeno no se ha dado nunca más que en Miyazawa: traducciones más o menos discrepantes apelan a una misma realidad, la realidad que Miyazawa entendía como un todo cambiante pero siempre, curiosamente, el mismo.
Decía que Miyazawa ardió con 37 años, muerto casi a la edad de Byron, muerto casi como murió Keats: encerrado en una habitación, apenas ya capaz de respirar. Pero no aprendí a leer a Miyazawa hasta que no me tomó desprevenido uno de sus poemas en apariencia más sencillos, “Neblina sublime”:
Esta sí que es
una neblina sublime y brillantísima.
Brotan los blancos abedules
y la avena salvaje
y los tejados de las granjas,
y los caballos y todo alrededor
resplandece y deslumbra.
(Como bien se puede ver
azul y oro bajo los rayos del sol
los alerces
se parecen claramente a los abetos).
Deslumbra hasta tal punto
que el aire incluso duele un poco.
En otra versión que tengo —“Lujosa niebla”— los alerces pasan a ser “los verdes y dorados larix”, aquí son “azul y oro bajo los rayos del sol”. A mí me gusta que los alerces se puedan llamar alerces y se puedan llamar larix, pero debo reconocer que si se llaman larix me siento mucho más cerca de casa, porque enseguida pienso en el “Soneto en –ix” de Mallarmé (en el que Octavio Paz, por cierto, introdujo un terrible error de traducción, que supone una trampilla cerrada a cal y canto hacia el misterio subterráneo del poema.) Pero no traía a colación la “Neblina sublime” de Miyazawa para reprocharle un error a un antiguo maestro. Quería explicar que fue con este poema como aprendí a leer a Miyazawa. Estas cosas pasan, y pasan mucho más de lo que creemos. Durante semanas y meses leemos a Hölderlin o a Ritsos —por mencionar a dos que tengo a babor y estribor de mi mesita—, sin saber exactamente qué se nos está escapando; y un día, sin más, sobreviene el milagro. Puede ser un verso, o un poema entero que despeja el camino a todo lo demás. Fue así como yo descubrí a Miyazawa, cayendo como Alicia por entre rayos de sol, girando y girando madriguera abajo entre los abetos y los larix de colores. Mi estupor fue tan grande que, al mirar la fecha al pie de mi caída —27 de junio de 1922—, tuve que preguntarme: ¿qué estaba haciendo yo ese 27 de junio? ¿En dónde estaba? “¡Ah, qué maravilla!”, me dije. “¡Es como si estuviera en el bosque!” En realidad, le estaba robando su exclamación a la hermanita Toshido, apenas uno o dos poemas después de que cayera la neblina: ella agonizaba en la cama que poco a poco se iba convirtiendo, ante mis ojos y los de un Miyazawa desconsolado, en otra madriguera de conejo, mientras su hermano caminaba por el bosque pensando en otra gente: “¡Ah, qué maravilla! ¡Es como si estuviera en el bosque!” Es verdad que yo vi esos alerces, esas montañas de los alrededores que ni siquiera se mencionan, esos larix azules y dorados, verdes y coronados de un fuego solar. Pero, como buen ladrón, yo no podía decir únicamente: ¡es como si estuviera en el bosque! De pronto estaba allí y estaba aquí, estaba rodeado de llamitas azules, hermanado con todas esas cosas en las que temblaba, pálido y engañosamente vulnerable, el vago recuerdo de una gran explosión, la vibrante rima desplegada por el tiempo de una prodigiosa singularidad. “¡Ah, qué maravilla!”, me dije entonces. “¡Es como si estuviera en el poema!” Y así era. Había entendido por fin a Miyazawa.
La lectura de una encandilada poesía, antes que la prosa de cualquier oficinista editorial a la venta en su supermercado favorito, produce estos vínculos, estas residencias de por vida. Podemos ver abierto el mundo entero de la poesía inglesa al mirar embelesados al trasluz una modesta urna griega o el de ese territorio un poco destartalado, pero lleno de un encantador misterio, del romanticismo español cuando el carrito de los muertos, que pasaba por aquí, llevaba una mano fuera (por eso la conocí). Todos tenemos —lo recordemos o no— el verso/llave que nos descubrió el tesoro escondido tras una antigua puerta, ilustrada de símbolos tallados, por la que tantas veces habíamos dado vueltas sin reparar en ella: Rilke y esa belleza que todavía podemos soportar, Lorca y las dos ranas mendigas como esfinges (o esta sola palabra para describir la cadencia de la lluvia sobre las hojas: “emocionante”), Juan Ramón y la estancia dulce, solitaria, serena, llena de libros bellos, con flores, encendida. Cada cual tiene sus llaves, y a veces sucede que la que sirve para uno no sirve para otro, pues cada espíritu —cada llamita azul— tiene, por así decir, su propia talla. Las llaves que dan a Miyazawa, casi invisibles de tan livianas, nos abren al aguanieve, a las agujas de pino, al bosque del Monje del Mar, al olor suave de la trementina, y a estas flores de jardín encantado: la petasita, la brasenia azul. También a esos imperios de vida abigarrada donde todo es perfilado por los cables suspendidos y la luz eléctrica. Ah, y está saliendo la luna. Y no sé cómo, el paisaje se vuelve profundamente transparente. Se nos vuelve hasta demasiado cercana la hermanita que nunca hemos tenido. Y la despedimos como a la que deja el hogar porque va a ser desposada, y así es: desposada por el Tártaro, por el príncipe de los poderes del aire. ¿Estamos preparados para decirle adiós? No, no lo estamos. Y lo que deseamos es que sus mejillas vuelvan a nacer en el cielo, o que ella sea (verdaderamente) una de esas aves blancas que, atravesando tristemente la luz de la mañana, llora con amargura al ver que aquí vendrá su hermano.
—————————————
Autor: Kenji Miyazawa. Título: Una luz que perdura (edición bilingüe). Traducción: Yumi Hoshino y David Carrión. Editorial: Satori. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

Los jazmines de Sevilla
/abril 24, 2025/Cierto día, cercana la navidad de 1995, me encontré con el escritor y periodista Antonio Burgos en el restaurante Lucio de Madrid. No nos conocíamos en persona, así que nos saludamos con mucho afecto, y al detenerme frente a él estreché la mano que me ofrecía y le dije: «Envidio tus Habaneras de Sevilla…
-

Las apuestas de riesgo del mundo de la edición independiente
/abril 24, 2025/El equipo de Sexto Piso en Madrid en 2024: Gabo (perro), Santiago Tobón, Noelia Obés, Paulina Franco, Jose Hamad y Cristina Franco. Crédito: Sexto Piso. Claramente, la apuesta ha sido un acierto. Actualmente Sexto Piso mantiene sedes en la Ciudad de México y Madrid, cuenta con 35 empleados fijos y publica 50 títulos al año. Además, opera una empresa de distribución en América Latina. En los últimos veinte años Sexto Piso se ha dado a conocer por importar libros del todo el mundo al mercado de lengua castellana. De hecho, el 80% de sus títulos son traducciones, Tobón dice, muchas…
-

Gótico es miedo y es amor
/abril 24, 2025/De entrada, se nos muestra un plante distópico en el que una estatua arquitectónica, que se asemeja a la Estatua de la Libertad, se halla bajo las aguas. La construcción de la misma, con obreros llenos de sudor y desdichas, y el sentido alegórico de su final bajo las aguas, por culpa de la subida de los océanos, nos presentan las principales intenciones de la autora: hablar de los perdedores y del sufrimiento, de la tiranía de las pirámides sociales, de la lucha, preciosa e imprescindible, y posiblemente inane, por algo que, a falta de un término menos ambiguo y…
-

Vida secreta de un poeta
/abril 24, 2025/Casi dos siglos y medio después de la publicación de esa biografía monumental, que serviría como modelo para tantas otras —con buen motivo es tomada como la primera biografía moderna—, todos hemos leído las suficientes biografías con detalles, también, dolorosamente humanos como para dejar de sorprendernos si hasta el poeta más sensible confiesa que ha vivido. Y, sin embargo, debo reconocer que Luis Antonio de Villena, excelente poeta, excelente narrador y, me parece, excelente biógrafo en la línea de Boswell por añadidura, me ha cogido por sorpresa al mostrar de qué manera su amigo Francisco Brines vivió también. No es,…


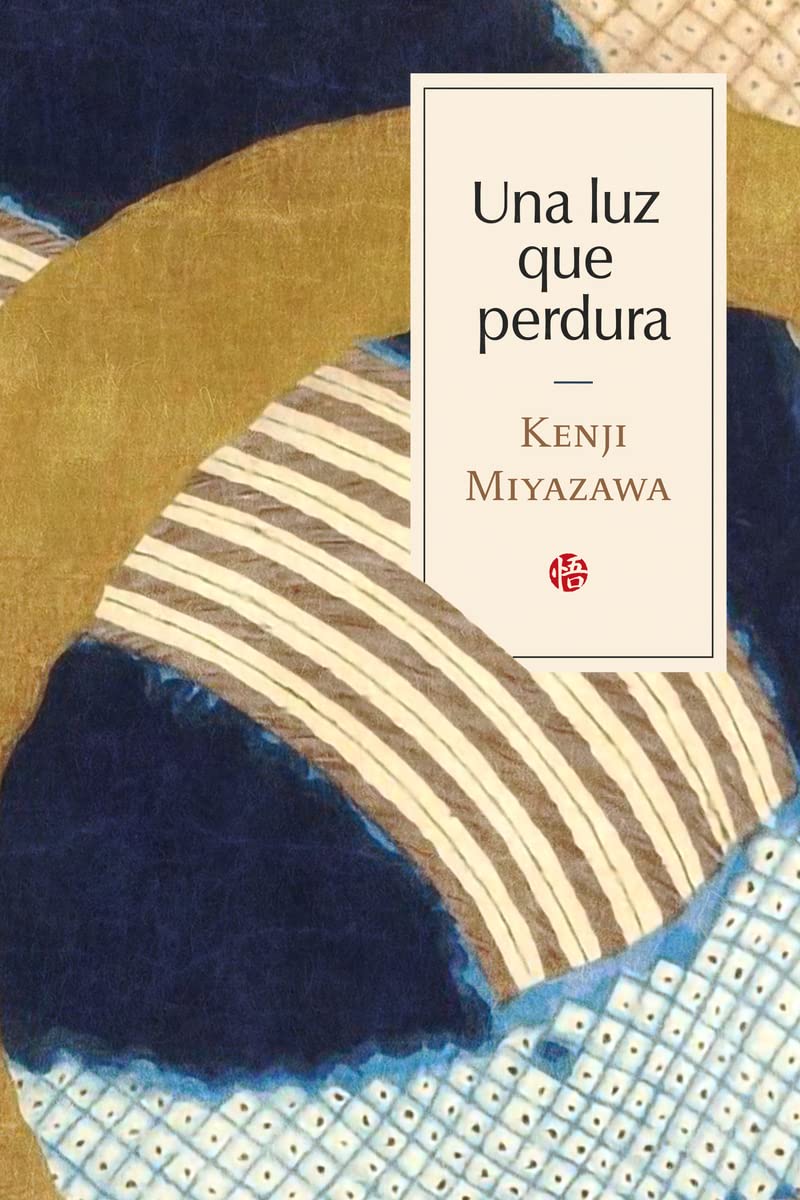

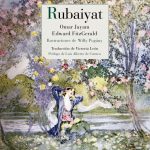

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: