Hace años se decía sex appeal. Conviví poco con esa palabra. Ahora me gusta cuando se dice glow. Pienso, más que en el brillo del objeto de deseo, en el halo que me reluce adentro cuando miro lo que me gusta. Como la moneda dorada de un videojuego.
¿Qué conforma lo que consideramos hermoso en el otro? Más allá de los cánones, las modas, los referentes, debe haber una llama innata que se aviva con ciertos estímulos. Una llama propia e intransferible. Quiero describir esa llama en toda su absurdez.
Antes el gesto de okey no se hacía tanto. Recuerdo la primera vez que vi a alguien alzar el pulgar, indicar su aprobación con ese dedo alzado al cielo. Ese okey con la mano tenía una fuerza moderna, gringa, televisiva, desconocida para mí. Un rayo me atravesó. Aquella mujer, la madre de un compañero de guardería, había hecho ese gesto desde la puerta, justo antes de irse, para indicar que daba su conformidad con respecto a algo. Yo la miraba desde el suelo con mi batita de cuadros amarilla, batita de bebé bisexual entre rosas y azules. Quise capturar el momento, la emoción de ese gesto sexy y resuelto, inaudito. Pero no tenía cámara, no sabía dibujar. Tenía cuatro o cinco años. Así que alcé el dedo pulgar de mi mano izquierda, la oculté en el bolsillo. Mi recuerdo protegido. Me las apañé para pasar casi todo el día con la mano escondida. A veces me iba al baño, sacaba mi mano en posición de okey, la miraba, volvía a guardarla, salía. A veces, con mi otra mano, acariciaba la mano en posición de okey como si acariciase la mano de esa mujer.
En una fiesta, hace quince años, la amiga de unos amigos se lanzó su propio plato de tarta a la cara. Su risa asomando entre el merengue. Estaba borracha como todos. Después nos explicó que un rato antes había comido una torrija y le había resultado tan absolutamente deliciosa que, al ver la tarta, no había podido evitar echarla a perder. Una acto de honor a la torrija previa. Fantástico.
Nochevieja, hace unos días. Mi amiga se encarama a mí. Me hace abrir la boca. Me agarra los dientes. Creo que lo está haciendo porque sabe que lo usaré para un personaje sobre el que escriba más adelante. Un personaje que no será ella pero que tendrá su adorno, esta piedra preciosa que ahora me regala. Nos hemos drogado de lo mismo, pero a ella le ha sentado bien y a mí mal. Por eso estoy aquí, tumbada. Por eso está ella así, encaramada. Mete las manos en mi boca. Me agarra los dientes de arriba muy fuerte. Me dice: “Te rompería los dientes”. Ella es así. En lugar de decirte “te quiero”, te mira intensamente, los ojos llenos de dulce sonrisa, y te dice “ay, que te abuso”. En lugar de decirte que se enardece con tu boquita o tu forma de ser, te observa medio derretida y exclama: “esto es insoportable”. Ahora mira dentro de mi boca, me da un beso en los labios, me dice: “Te destrozaría los dientes”. Me mira como a un cachorro precioso. Me dice: “Te destrozaría la vida”.
Una semilla dolorosa del recuerdo germina de pronto: a los nueve años, en un campamento, había una monitora que odiábamos. Tenía el pelo cardado, una torpeza absoluta en el trato, la maldad y el asco en cada gesto (Ahora me pregunto si no sería una timidez apabullante, agresiva). El caso es que recibió inmediatamente el rechazo frontal de la chiquillería. El odio de los niños es un virus que se va contagiando, porque el ansia de los niños por ser aceptados es tan grande que harán cualquier cosa por ser como el otro (Ojo: también se aplica a adultos; revísense). Y me da igual lo que diga la gente. Los niños son crueles. Ya sea por dureza (violentos) o por blandura (acomodaticios, cómplices del mal hechos un ovillo en el regazo de mamá), son terribles. Venderían a su madre por pertenecer al grupo. En medio del campamento, durante la cena de macarrones con tomate y atún, dijeron que ella, la monitora odiada, tendría que ausentarse del campamento por problemas familiares. El aplauso y el bullicio se elevaron. El clamor era festivo, carnavalero. Aplaudían —aplaudíamos— golpeábamos con los tenedores en el plato, ante la incomodidad de todos los monitores, ante la sensación que debía arrasarla a ella por dentro. Su fealdad, construida a base de mezquindad, se resquebrajó un momento. Vi su dolor. Meses después empecé a soñar que me enamoraba de ella. Era un amor sufriente, oculto, puesto que nadie, ni siquiera yo, comprendía por qué me había enamorado de una persona tan desagradable. Despertaba horrorizada. Esto me sirve de trampolín para una idea que se me ocurre ahora mismo: Una novela sobre una mujer bellísima que un día, por alcohol y abandono, se lía con un hombre espantoso. Algo nuevo prende en ella. A partir de entonces persigue la deformidad, las cicatrices imposibles, la putrefacción. Sufre con su filia, la oculta. Mantiene una relación tediosa con un hombre guapo porque es lo que se espera de ella, pero por las noches sale a la calle desesperada, entra en los bares, escoge al borracho más podrido, ese que ostenta una costra por toda la calva, aquella mujer sin dientes a la que la grasa le chorrea por los pocos mechones lacios que conserva en el cráneo.
En la película La posesión, de Andrzej Zulawski, la protagonista, esposa y madre, intrpretada por Isabelle Adjani, va enloqueciendo y se ausenta, se escapa de su casa y su vida, vuelve trastornada, se torna violenta, deja de ser ella. En las afueras de la ciudad, en un piso desangelado, la aguarda su amante: un monstruo tentacular que le otorga a saber qué placeres, que requiere a saber qué cuidados. No puede dejarlo. Qué miedo. Le di al pause. Supe que no habría nada más terrible y solitario que enamorarse sin remedio de alguien de quien no entiendes por qué te has enamorado sin remedio. Ese amor por el monstruo debía parecerse a ser la madre de un asesino o un yonqui desesperado. Tu hijo mata, entra y sale de la cárcel, o bien te roba la cubertería, todos los ahorros, destroza la puerta a patadas con tal de salir a buscar su dosis.
Mi tío Ernesto narraba una historia que me hacía pensar en la soledad de la madre del monstruo. Empezaba así: “Lo tenían encerrado y lo sacaban pa las fiestas”. Nunca se llegaba a precisar en el cuento de mi tío cuál era el mal, el enloquecimiento, la violencia, la deformidad o el peligro, que hacían que el hombre se mantuviese oculto el resto del año. Pero el hueco vacío, la incertidumbre, es la mejor gasolina para el terror. Yo me estremecía y pensaba: “Por favor, por favor, que no me enamore nunca del monstruo”. Deseaba —porfavorporfavorporfavor— que cuando lo sacasen pa las fiestas yo estuviese castigada sin salir.


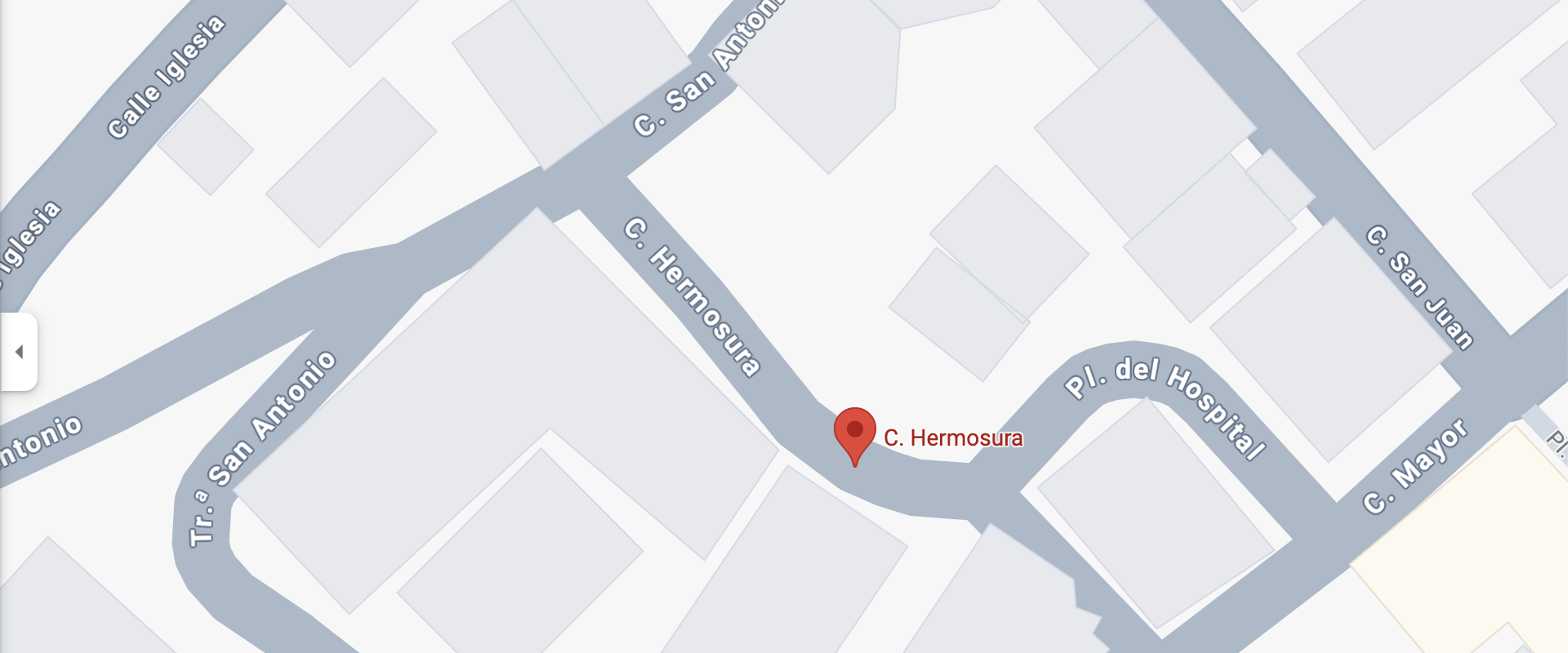

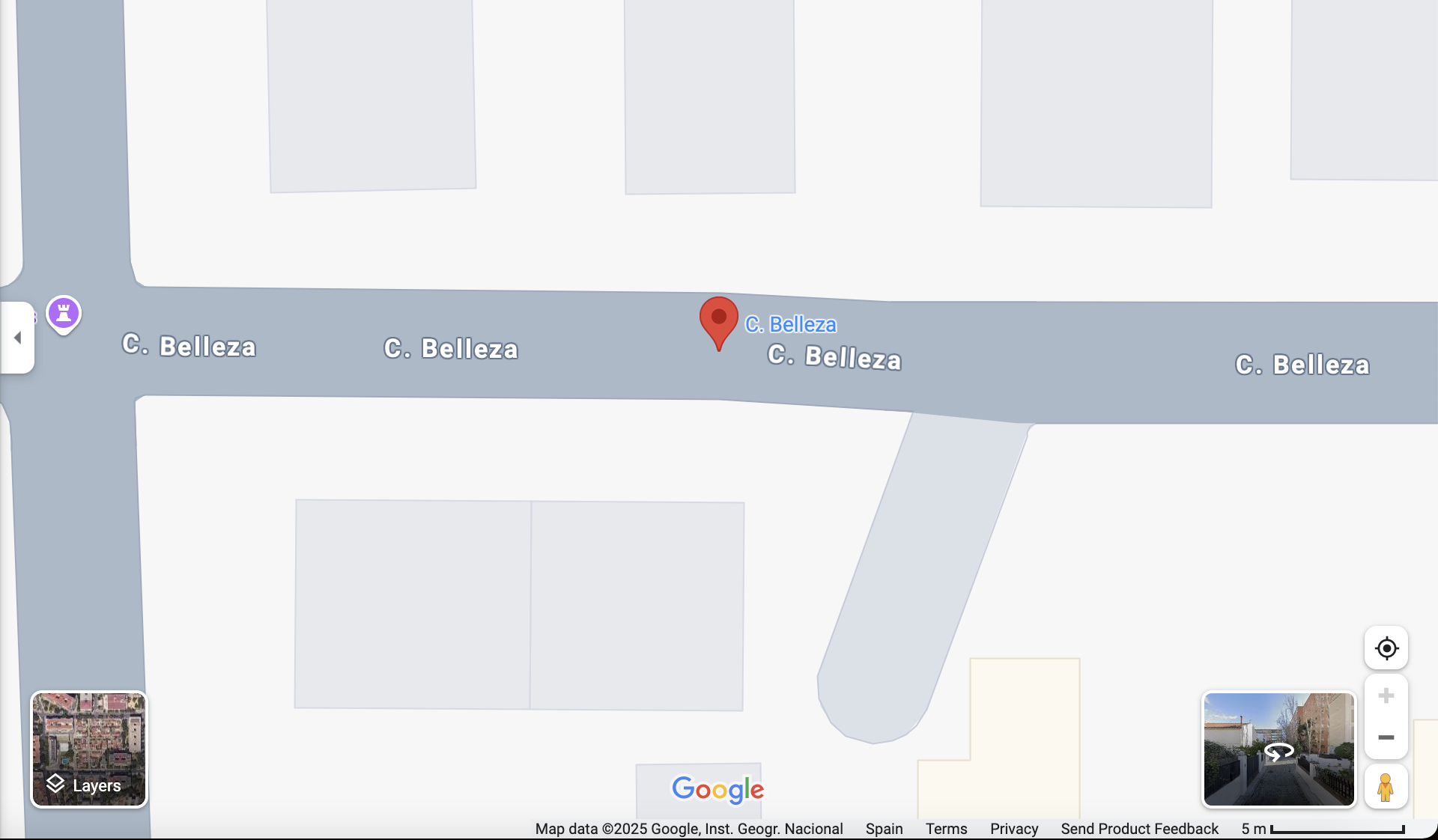




¿Absurdez? ¿Qué pretende aparentar? Da risa…