Las pantallas de papel
Los responsables de la editorial Hoja de Lata, Daniel Álvarez Prendes y Laura Sandoval, celebran su cumpleaños en un acto donde una treintena larga de personas los escuchamos relatar, junto al escritor y traductor Paco Álvarez, la historia de su primera década de vida. Casi al final, una de las asistentes saca a colación el asunto de los libros electrónicos, en lo que pretende ser una reivindicación del papel frente a la pantalla, y me temo que la respuesta que obtiene no se parece en exceso a la que esperaba. Es cierto que el libro tradicional es imbatible, vienen a decir los editores, pero eso no menoscaba las ventajas que ofrecen sus competidores electrónicos —los kindles, por denominarlos con la jerga estandarizada que ha impuesto el modelo dominante que comercializa Amazon— y que ellos constataron cuando llegó la pandemia, cerraron las librerías y muchas personas se quedaron encerradas en sus casas sin ninguna lectura nueva que echarse a los ojos. En aquella tesitura, los ebooks constituían una vía de emergencia para lectores desprevenidos, pero no era ésa su única ventaja. Además, ofrecen una solución ágil y cómoda cuando uno emprende un viaje de cierta envergadura y quiere ir bien pertrechado de lecturas, y también gozan de un aliciente nada desdeñable en estos tiempos tan propensos a la precariedad: los pisos pequeños no admiten grandes bibliotecas, las habitaciones se encogen a medida que van entrando en ellas nuevos volúmenes y tarde o temprano llega ese momento odioso en que hay que repasar minuciosamente los estantes y decidir con qué libros queremos seguir conviviendo y a cuáles preferimos depararles una nueva vida. Me he visto en ambas tesituras en estos últimos meses —la del viaje largo y la de la biblioteca creciente en una casa menguante— y también yo he sucumbido a la evidencia tecnológica. Mi kindle tiene dimensiones reducidas y un grosor mínimo, es apenas una lámina, lo cual no sólo me permite guardarlo en el bolso del abrigo cada vez que me dirijo a una estación de tren o un aeropuerto, sino que también abre la posibilidad de retomar una lectura pendiente en cualquiera de esos tiempos muertos que abundan en los merodeos cotidianos. En casa, puede quedarse descansando en la mesa del salón o en la de la cocina mientras hago otras cosas, y venir luego conmigo al dormitorio sin que su pantalla me conlleve otras distracciones que la de saltar de un libro a otro. Es cierto que se pierde gracia en la maquetación y que no es lo mismo tocar un cristal táctil que sujetar entre los dedos la rugosidad del papel, pero también que, llegados a cierto extremo, son renuncias menores si se piensa que lo que en verdad debe prevalecer son las palabras. No puedo negar que con el libro electrónico se pierde una gran parte del romanticismo que tradicionalmente se le atribuye a la literatura. A cambio, estoy en condiciones de afirmar que con él se gana espacio.
Las dos caras del escenario
No parece buena idea recubrir el interior de un restaurante —esto es, las paredes y el techo— con plantas y flores de plástico, sobre todo si su propietario pretende servir en él platos flambeados. El incendio del local de Madrid que, según parece, triunfaba en Instagram y en el que se desató un infierno devastador no deja de ser un síntoma más de ese vicio recurrente de los tiempos —quizá lo fue también en el pasado, pero no disponíamos entonces de tantos canales para satisfacerlos— que prima la imagen sobre la esencia, el reflejo frente a lo real, lo que se muestra frente a lo que hay. Todo el que haya visitado las entrañas de un teatro en el transcurso de una función sabe del abismo que se abre entre las caras de un escenario. El lado que da al patio de butacas, fastuoso y solemne, luce sus mejores galas ante el patio de butacas, igual que el pavo real exhibe orgulloso su plumaje en épocas de apareamiento; su revés, por contra, se muestra oscuro y embarullado, habitado por cajas de cartón, tablas huérfanas y cables que lo recorren de un lado a otro, humilde y desvencijado como un ejército después de una derrota. Ocurre que en el teatro lo que sucede en el anverso trata de arrojar alguna luz sobre cuanto se agazapa en el reverso, y no siempre observo esa vocación en unas redes sociales que prefieren el lucimiento a la lucidez y pugnan por anular los claroscuros en vez de acentuarlos. A fuerza de fingir una perfección o una felicidad inexistentes, convertimos el día a día en un inmenso photocall que permite que nos presentemos como protagonistas absolutos de un argumento en el que las más de las veces sólo ocupamos —y eso con suerte— el papel de extras con frase. Absortos de ese modo en exhibir la superficie de las cosas, su epidermis más banal o más atractiva, descuidamos u obviamos aquello que se esconde tras ellas, que es por lo que más habría que velar si no queremos que se hunda el ya frágil andamiaje sobre el que se va construyendo lo que somos. Lo saben bien los arquitectos: lo primero que hay que proteger de un edificio son los cimientos sobre los que se asienta, porque sin ellos no hay manera de que la construcción perviva. Nosotros vivimos obsesionados con reformarnos la fachada en vez de atender a los pilares, las cañerías o las vigas maestras que sostienen lo importante, para que cuando ya no estemos en el mundo dejemos como recuerdo unos perfiles muy bonitos en los que nos obstinamos en exhibir lo que quisimos ser, nosotros que nunca nos preocupamos de averiguar realmente quiénes fuimos y anhelamos acaparar todos los focos de la función mientras nos empecinamos en esconder los restos que se hacinaban entre las bambalinas.
La utilidad de lo inútil
Todos los años, cuando llega el 23 de abril, me acuerdo de aquel viejo amigo que una tarde, contrariado tras perder una partida al Trivial, se puso muy serio y me preguntó para qué servía la literatura. En el universo de los pragmáticos, la respuesta está clara: para nada. Con las matemáticas uno puede echar cuentas, hacer cálculos para llegar equilibradamente a fin de mes, cerciorarse de que le dan bien las vueltas en el mercado. Las ciencias naturales tienen su utilidad a la hora de saber cómo funcionamos, evitar la ingesta de plantas venenosas o conocer —comprenderlo es más difícil— el entramado de cuestiones microscópicas, y en algún que otro caso hipotéticas, que rigen la conformación de cuanto nos rodea y hasta el mismo orden del universo. La historia nos hace conocedores del pasado —si bien suele contarse a conveniencia de quien la relata— y la sociología, la antropología o la estadística arrojan luz sobre la evolución de los grupos humanos y las distintas formas en que se han venido organizando desde su aparición sobre el mundo. La economía es fundamental en nuestros tiempos, a condición de que se aplique desde el dogma oportuno y correcto, y los idiomas resultan primordiales siempre que estos sean el inglés o el chino —o cualquiera que permita hacer business con punch— y no el cateto español ni las rancias lenguas autóctonas que, malvadas ellas, se resisten a desaparecer de la península. La literatura, en cambio, no sirve absolutamente para nada. No hay explicación científica acerca de las razones que la originaron, carece de la menor utilidad práctica y precisa de un tiempo y una dedicación que no arrojan dividendos ni a los propios ni a terceros. De ahí que, cuando se pone el tema sobre la mesa, me guste traer a colación el cuerpo humano. Hablo del corazón, que sirve para bombear la sangre, o del cerebro, que nos permite pensar; con los brazos hacemos cosas —o las cogemos, o las dejamos—, con las piernas caminamos; el estómago nos hace la digestión y los intestinos nos liberan del material sobrante; los riñones, por su parte, drenan para que no retengamos más de lo que necesitamos y los pulmones filtran el aire y evitan las asfixias; los ojos miran —y a veces, hasta ven—, la nariz huele, los oídos oyen —no siempre escuchan—, la lengua saborea y la piel toca. Todo obedece a un propósito y todo se ha venido estudiando, por activa y por pasiva, desde que la especie humana cobró conciencia de sí misma y apreció la necesidad de comprender para qué servían cada uno de sus componentes. Pese a eso, y aunque resulte sorprendente, nadie ha sabido decir jamás dónde se encuentra ni qué finalidad exacta tiene aquello que acaso sea lo que verdaderamente nos hace humanos, y que no es otra cosa que ésa que hemos dado en llamar alma.


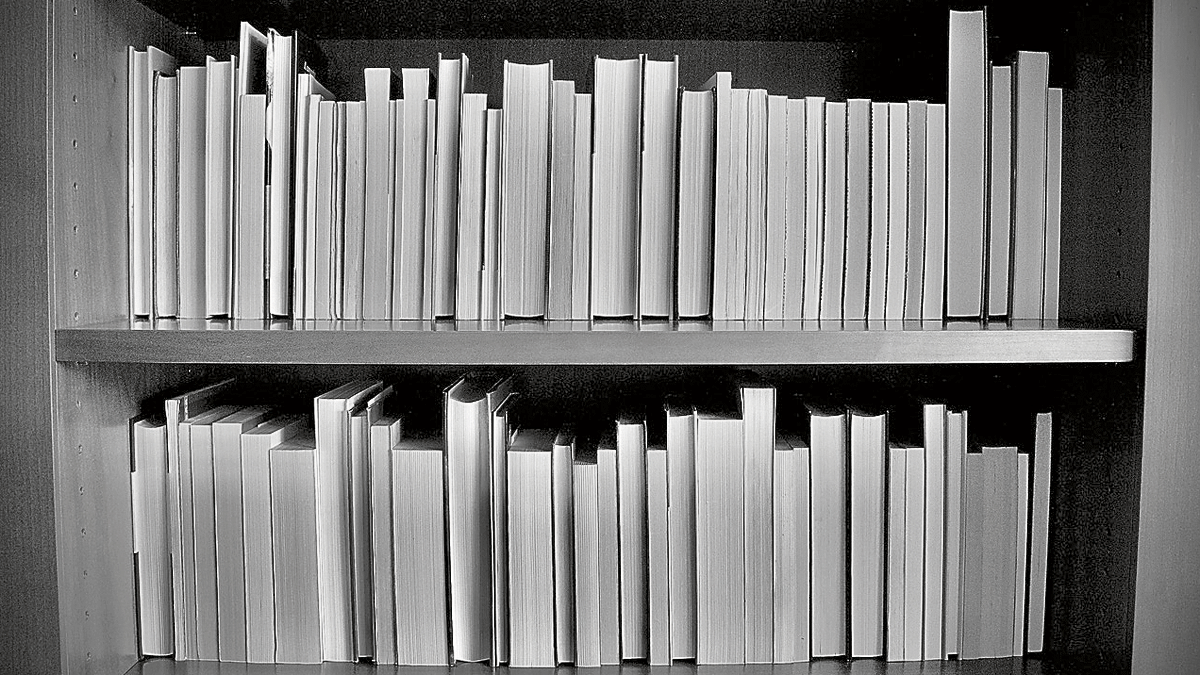



Miles de autores lo han hecho durante miles de años, e incluso antes de la Escritura, las pinturas rupestres atestiguan que la especie humana tenía algo como lo que usted llama “conciencia de sí misma”. Otra cosa es lo que quiera leer y saber usted, señor Barrero. Yo no voy a explicarlo mejor que otros, así que me remito a ‘esos autores’.