Los colores de luz descubre las reflexiones de dos mujeres muy distintas —la pintora Isabel Guerra y la escritora Magdalena Lasala— que comparten inquietudes en torno al mundo en el que viven. Zenda reproduce un fragmento de este libro publicado por la editorial La Esfera.
El monasterio femenino de Santa Lucía está en una zona tranquila de Zaragoza, muy cerca del centro urbano. Después de la primera vez ya se hace sencillo identificar el lugar. Era febrero. Las cosas que más han significado en mi vida han ocurrido en febrero. Pero nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo de lo esencial que es febrero, el que trae los cambios, el que lo vuelve todo del revés, el que da inicio a la luz que aguarda y ordena desterrar las sombras con sus ritos consagrados a las candelas y los dioses más irreverentes del ideario occidental.
Tenía que organizar las próximas exposiciones de Isabel Guerra, la primera una nueva en Zaragoza después de quince años. Aquel era uno de esos días primeros de febrero en que el sol ya va recuperando su poder y llega la luz como promesa esperada de final de invierno. Yo iba vestida con leggins y un jersey amplio y negro salpicado de bolitas doradas que me gustaba mucho por parecer un símil de noche estrellada. Recuerdo el cielo azul rabioso y radiante a un tiempo, de ese azul esmaltado que parece el cristal denso del otro mundo que hay más allá.
El muro exterior del convento tiene adosado una placa de portero automático, con un botón para pulsar. Después de un instante, una voz al otro lado del megáfono pregunta: «¿Dígame?». Me identifiqué y la voz contestó de nuevo: «Le abro». La verja se acciona desde el interior del convento y acto seguido comenzó a discurrir algo quejumbrosa por las guías del suelo de piedra hasta correr del todo al otro lado del muro, dejando un hueco ancho del tamaño de un pequeño furgón. Supuse que era el tamaño del furgón que el convento utiliza en su humilde negocio de encuadernación, en cuyos trabajos se emplean las hermanas, excepto la pintora.
Se llaman hermanas, y la superiora tiene el apelativo de «madre». Entre ellas y en la intimidad se llaman por sus nombres e incluso por los nombres que tenían de niñas o que utilizaban en sus casas.
Se atraviesa un patio para llegar a la puerta del edificio, en esa parte de una sola planta rematado en ladrillo muy sobrio. La puerta es de dos hojas, de madera algo reseca por el tiempo y cuya manecilla se abre con facilidad. ¿Supongo que cuando sea de noche será cerrada con llave? Mi observación se detiene en detalles insignificantes, mi cabeza es así a veces, un borbotón de sensaciones que pasan por ella sin que hagan por quedarse mucho tiempo. Pero allí debe ser el silencio que de pronto siento envolverme lo que me permite escuchar las voces de todas las preguntas que afloran a mi mente como si todavía fuera esa niña de siete años que no quiere aceptar que el mundo es imperfecto y vuelca miles de preguntas intentando comprenderlo rebelándose a él.
El eco sonoro de mis tacones por las losas del suelo se me hace manifiesto, parece inmenso y hueco. Debe ser el silencio del otro lado de las cosas, siento que me digo de nuevo en ese diálogo incesante de mis varios yoes internos. Haber penetrado en un espacio aislado, ajeno a la ciudad, aislado de los otros espacios habituales donde se sucede la vida, el trabajo que conozco, el día a día. Detrás de la puerta abierta y cerrada de nuevo a mi espalda, hay un vestíbulo grande y desnudo donde el rumor del silencio se hace más potente y denso. Frente a mí hay una persiana de madera de láminas desgastadas encajadas en un marco a modo de ventana de otro tiempo.
La persiana estaba cerrada como si ese fuera su estado natural, y nunca la he visto abierta. Una voz capta mi atención detrás de las lamas de madera, ¿la misma voz que abrió la verja? Es una voz de mujer adulta, dulcificada para saludar desde ese lugar que no puedo ver.
—Isabel Guerra me está esperando.
—Sí, sí, la aviso… pase al locutorio general.
La puerta que conduce al interior es una hoja de madera oscura y lleva a un segundo vestíbulo de paso más pequeño que el previo, con un ventanuco cerrado con verja por el que también pasa la luz de febrero detrás del cristal. Las losas del suelo vuelven a martillear mi memoria, ese mismo material que me recuerda a los años sesenta y setenta, reconozco su tamaño, el pálpito del v iejo granito, puedo rememorar su tacto frío.
Al fondo una pequeña puerta más clara con un rótulo: «Sala de acogida». Doy varios pasos. La manecilla de la puerta doble que atravieso ahora es del hierro de las antiguas forjas usadas en la misma decoración de las casas de mitad del siglo XX. Junto al marco hay un pequeño rótulo: «Locutorio general». Entro en él.
El locutorio es una sala amplia, rectangular, de quizá unos ochenta metros cuadrados, calculo tontamente, alumbrada por los concurrentes ventanales apaisados en lo alto de la pared izquierda que abren como una línea horizontal todo el muro y filtran la luz por cristales opacos y gruesos. En el centro y adosada a la pared hay una mesa simple de madera con patas de forja negra que sujeta un pañito y un jarrón de flores intemporales. A ambos lados de la mesa y siguiendo toda la largura de la pared, se alinean sillas, las cuento fugazmente, doce. La sala está dividida en toda su extensión más alargada por un pretil de construcción sin abertura ni fisura, de seis filas de ladrillos sobre un zócalo de baldosas verdes, que me llega unos centímetros por encima de la rodilla y que separa la parte pública donde yo estoy de la otra parte, el doble de ancha, que es la reservada a las monjas. En la pared más larga opuesta al muro del ventanal que roza el techo, está la puerta que va al interior del convento. Varias sillas escuetas se alinean también a lo largo de esa pared; hay un mueble armario de madera marrón del mismo estilo años setenta compartiendo espacio junto a la esquina con una planta alta de dos o tres varas de ficus verde.
Pocas veces en mi vida había acudido a una cita tan desprovista de expectativas sobre lo que pudiera ocurrir. No traía imágenes previas, no tenía ninguna idea previa ni preconcebida. En ese momento estaba sintiendo la rara sensación tan poco común del instante presente: el tiempo había desaparecido. Mis voces interiores se hacían manifiestas para mi oído interno vaciado de otros estímulos o ruidos externos. Allí, esperando a Isabel Guerra, el silencio era un eco que no producía asombro y que simplemente hacía manifiesto el momento presente como lo más rotundo, quizá lo único verdaderamente real que podía existir allí.
El murete de ladrillo me invitaba más bien a sentarme sobre la losa marrón y fresca que lo corona, pero me acomodé en la silla que, según lo acostumbrado, ha de acercarse al parapeto de ladrillo. Una silla poco acogedora con asiento espartano de mimbre y respaldo con dos travesaños de madera del mismo oscuro carmelita que el armario y la madera de las mesas que sostienen las vicuñas de terciopelo añoso.
Así sentada de espaldas a la luz, seguí observando mi entorno reparando en los detalles que saltaban a mi vista de forma propia. El resplandor iluminaba un cuadro de Isabel Guerra que ocupaba casi toda la anchura de la pared de la parte no pública de la sala, detrás del parapeto. Un descendimiento de Cristo asistido por figuras implorantes, en tonos oscuros y fríos con gran patetismo expresivo. Esa fue una de las primeras pinturas realizadas por Isabel Guerra. Luego supe que la obra es de 1966, de cuando Isabel no había ingresado aún en el monasterio.
La escena está compuesta al modo clásico de los maestros barrocos, pero con trazos casi cubistas, aunque no reconozco en ella a la pintora de la luz. Todas las veces posteriores que he asistido a ese locutorio, sentándome en la misma silla, a la misma distancia y en la misma dirección, siempre he evitado mirar más de lleno esa obra. Me impresiona, me duele quizá; demasiado verdaderos esos semblantes que no miran al espectador, derrotado ese Cristo demasiado humano, en contraste a la explosión de vida que irradia la pintura habitual de Isabel. Concluyendo la zona alargada donde estaba mi sitio, había una nueva puerta cerrada, esta de madera algo más clara, y mis ojos se iban una y otra vez hacia ella. Vinieron a mi mente las imágenes guardadas de los corredores en penumbra de mi colegio de monjas francesas mientras las niñas acudíamos a la capilla a rezarle a la gran talla en madera de pino claro de la Virgen presidiendo el altar, y que no he vuelto a ver en otras iglesias. Aquella Virgen que yo veía moverse y hablarme después de concentrarme intensamente en ella esperando su reacción, esperando que me distinguiría con su descendimiento de aquel altar hacia mí… Solo a ella le había confiado mis secretos. Solo en ella sentía la fuerza inspiradora de algo que no podía explicar, porque no me hacía falta explicarlo. Y entonces la veía moverse y hablarme.
Sacudí mi cabeza. No había vuelto a recordar aquello hasta ese momento.
Preferí recurrir al motivo que me llevaba allí. Isabel Guerra, conocida como «la pintora de la luz», llevaba años inaccesible recluida en sus trabajos pictóricos de encargo y su galería habitual, Sokoa de Madrid, ya no existía desde hacía casi ocho años. Por aparente casualidad, se daba la ocasión para una nueva exposición en Zaragoza antes de volver a exponer en su Madrid.
Solo una ráfaga, una idea descabellada, ¿el arte contemporáneo ha de ser un estilo o una medida de tiempo?
Tenía que encontrarme con ella y con sus obras y con las preguntas que había aplazado tanto tiempo atrás sin reparar en ello. No conocía en persona a Isabel Guerra. Había venido todo aquello a mis manos, conocerla, la organización de sus exposiciones, saber que vivía en Zaragoza, ir al convento, todo aquello de la forma imprevista y natural con que llegan las cosas que no vas a poder evitar. Esas que vienen a buscarte porque son un cabo de esa cuerda que tu propio destino te pone entre los dedos.
Entre la documentación referida a la artista Isabel Guerra, que de esa misma forma natural había venido a mí, hallé entonces una frase de propio convencimiento que yo había expresado en multitud de ocasiones: «De la belleza brota la esperanza de los hombres».
Nada es casual, lo he aprendido a lo largo de mi experiencia. La vida y los días nos van entrenando para poder llegar a saber reconocer lo que nos esperaba. Solo es eso. Y a pesar de la humildad y mansedumbre con que deberíamos aceptar que nada hacemos, sino que todo se nos da hecho en el momento oportuno, no dejamos de resistirnos a esa aceptación. Quizá fuera eso lo que también me había ocurrido años atrás, ahora lo estaba recordando… Esperando en el locutorio había venido a mí esa memoria, sí, aquella primera exposición de Isabel Guerra en Zaragoza y aquel año 2000, hacía quince años, siendo yo otra. Otra a la que ahora tenía ya que encontrarse con ella. En aquel 2000, año del dragón chino, exuberante y rotundo, el que agita su inmensa mueca sonriente burlona anunciando que nada será igual después de su paso.
Yo había asistido a la exposición de obras de Isabel que tuvo lugar en el gran espacio de la Lonja, un edificio de arquitectura civil realizado en el siglo XVI cuando Zaragoza era reconocida como la Florencia de Occidente y los comerciantes e infanzones traían las modas e influencias del renacimiento italiano con sus gustos por el arte clásico grecorromano y la misteriosa heterodoxia oriental. Hoy es un espacio expositivo de primerísimo nivel. La exposición de Isabel Guerra en la Lonja fue la más importante del año y de mucho tiempo entonces en la ciudad. ¿Quién en Zaragoza no vio aquella exposición? ¿Quién en Zaragoza no guardó la hora larga de fila hasta poder entrar a ver de cerca los cuadros de aquella monja que pintaba, a la que el propio Papa había alabado y permitido que ejerciera su ministerio a través de la pintura? ¿Qué ministerio era el de una monja?
Seguramente mi prejuicio en torno al personaje pudo más. Mi encuentro con su pintura fue abrupto, extraño. En mi vida los encuentros más definitivos han comenzado así, a través de un rechazo. Y nunca me doy cuenta hasta pasado un tiempo. Isabel Guerra. El asombro por la vida. Catálogo de la exposición, La Lonja, Zaragoza, 7 de octubre – 12 de noviembre de 2000. Ella hablaba de «asombro». Yo en aquel 2000 estaba en la euforia, quizá en la soberbia de mi poder, ese poder de descubrimiento y confusión a punto del cataclismo que ha de sobrevenir para despertar. Una confusión que no sentía mía aún. A no ser por los poemas y lo que entonces estaba escribiendo, reflejo de lo que bullía en mi interior, pero que aún, todavía no, no podía entender con mi mente ni podía reconocer en mi corazón. Sí, año 2000, año del dragón chino, el que aventura los cambios, el dragón burlón que te lleva a su grupa sin hacer caso de tu resistencia cuando no quieres que suceda nada porque el miedo es más fuerte que la necesidad.
La exposición de Isabel Guerra fue un éxito rotundo, en aquel octubre del Pilar de 2000 de Zaragoza; acudieron más de ciento veinticinco mil personas a contemplar las obras de esta artista inclasificable. En todos los sitios se hablaba de ella. Era la primera vez que exponía fuera de Madrid, su ámbito natural durante treinta y ocho años y más de veinte exposiciones individuales, desde donde había proyectado una carrera incuestionable. Yo sentía curiosidad, pero, sobre todo, mi interior sentía inquietud. ¿Por qué pintaba una monja? ¿Isabel Guerra pintaba por placer, por capricho, por vocación? ¿Vocación además de la de monja? ¿Era compatible una vocación religiosa con la vocación de pintar? ¿En qué se basaba para pintar, qué quería? Muchas preguntas sin respuesta. Muchos esquemas que se podían romper, muchas estructuras que se estaban resquebrajando y me podrían obligar a mirar la vida de otra manera.
Observando la expectación que nunca había despertado una exposición hasta entonces en esta ciudad, me encontré con el espacio magnífico abarrotado de gente en cuyos muros las imágenes de Isabel Guerra resplandecían con vida propia. El arte que es verdad te sacude, te conmueve, te abre compuertas interiores, te hace reaccionar. No pronuncié palabra en todo el recorrido. Recuerdo las sensaciones intensas que me produjeron algunos claroscuros que no había visto en ningún otro autor contemporáneo. Las obras que se abrían ante mis ojos trascendían la realidad figurativa de las imágenes. Eso no era realidad, eran conceptos, eran intenciones. Ejecución impecable, sí, pero había belleza, sí, una belleza intemporal…, no: una belleza simple quizá, pero tampoco.
Era algo más: esa belleza desprendida era un camino. Sentí que había comenzado en mí un diálogo íntimo con aquellas obras, sentía la sorpresa de lo no esperado, el asombro de esos lazos que su pintura me tendía, ¿qué lazos? ¿El asombro de quién? ¿Por qué?
Por la búsqueda. Una búsqueda que me llegó a través de aquellos lienzos, y que comprendí gemela de la mía. Un camino abierto llamándome, sí, mi asombro, mi miedo ante el riesgo del cambio llamándome, el cambio de lo que viene y que debes acometer porque es tu sino, tu misión, tu necesidad, y no tienes más remedio pero es lo que además has elegido y deseas.
¿Quién era aquella mujer artista que había venido a mi encuentro sin pensarlo, sin pretenderlo, desafiando todas mis convenciones y mis normas, mis arraigados principios sobre lo que debe ser arte? ¿Puede una monja ser artista? ¿Qué necesitaba encontrar y, todavía me estaba resistiendo a aceptarlo, por qué? ¿Qué debería morir en mí para permitir que naciera lo que venía, qué estaba a punto de ocurrir y no quería permitirlo? El dragón me tendía su lengua de fuego arrojándome a un camino abierto que no quería emprender sin embargo. ¿Aún no? En efecto, aún no en aquel entonces.
En aquel año 2000 yo había perdido a la persona más importante de mi existencia sin saberlo. Solo me daría cuenta tiempo después, sumiéndome en la oscuridad más intensa y brutal que nunca creí llegar a vivir y de la que pude renacer otra, cambiada, retornada, solo gracias al empeño en la búsqueda de lo que espera. Pero ¿cómo buscar lo que no se conoce?, ¿cómo empeñarse en encontrar lo que sabes tuyo sin saber dónde se halla, ni qué es, en realidad? Gracias a la fe, lo único que tenemos, la fe en uno mismo. La fe, la certeza, la fuerza que se sustenta en esa fe en uno mismo, y la constancia en insistir, en persistir, en seguir uno y otro, un día más, otro día más, con lo único que importa y que en verdad tenemos: la fe en uno mismo.
Pero ¿qué sentido tenía que todos esos pensamientos se manifestaran de pronto en tropel con una lucidez insólita, sin venir a cuento? ¿Qué importaban las imágenes que yo conservaba de aquella exposición de Isabel Guerra en la Lonja de Zaragoza? Para qué se habían desencadenado el resto de recuerdos llegados con nombres y apellidos a mi mente, a mi alma todavía sin desterrar el dolor, aquel 2007 cuando rendida acepté mi rendición para sobrevivir y renacer, poco a poco, restaurar los pedazos de mi ser y volver a empezar, aprender…, siempre aprender…
¿Cuánto rato llevaba en el locutorio esperando a mi cita? Repasé sin quererlo ese pasado, no era yo, me decía, era mi mente rebelada de pronto a mi control, la que estaba rememorando aquel reencuentro en abril de 2007, el reencuentro con la otra persona que era a quien había creído perder siendo yo quien estaba perdida. Aquel abril con mi ofrenda de ¿qué? ¿Era una ofrenda aquel libro de poemas recién publicado que le tendía con mis manos? Quizá una muestra de paz, de rendición, pero sobre todo un último intento de supervivencia próximo mi final sin saber qué habría después de aquel día.
—————————————
Autor: Isabel Guerra y Magdalena Lasala. Título: Los colores de la luz. Editorial: La Esfera de los Libros. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro



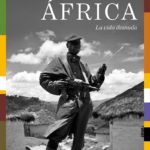


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: