Los días que nos quedan (Booket), de Lorena Franco, es un thriller donde su protagonista, Olivia, se adentra en un viaje que le permitirá indagar en el pasado de Llers —su pueblo natal— y en las causas reales que llevaron a su madre a un fatal destino.
Zenda publica el arranque de esta novela.
1
Noviembre es
siempre triste.
Acababa de matar a un hombre al que no podía dejar de contemplar, como si se tratara de un lienzo abstracto con un sinfín de matices que cuesta un rato interpretar. Aún resonaba en mis oídos el crujido de su cráneo impactando contra la punta afilada de la piedra al caer por el precipicio. Sus ojos extremadamente abiertos mirándome desde el vacío de la muerte. Desde su íntima e ineludible oscuridad.
No me juzgues. Aún no. No conoces la historia. Ni si quiera yo era consciente de que acabaría pasando, no formaba parte del plan, pero la vida es así de imprevisible y juguetona. Nos creemos títeres del destino y la realidad es que no tenemos ningún poder sobre las cuerdas que lo manipulan. A veces se rompen y el títere se queda con cara de tonto, sin saber cómo ha podido ocurrir. Lo que acababa de hacer era mi cuarto y último motivo para creer que estaba maldita, que había algo en mí que no andaba bien. Pero no me había dejado otra alternativa. Era él o yo. Me limité a elegir como habría hecho cualquiera.
Habían transcurrido ocho minutos exactos desde que lo vi caer. Y yo seguía ahí, como si ya formara parte del bosque cubierto de escarcha y mis pies hubieran plantado raíces fusionándose con las de los árboles que me rodeaban. Un sonido captó mi atención, el levísimo susurro de una pisada. Cuando me di la vuelta, no había nadie. Aguardé un momento y agucé el oído; solo oía el viento que soplaba a través de las copas de los árboles y el ulular lejano de una lechuza. La sensación de estar desprotegida, de ser un blanco fácil, me erizó el vello de la nuca.
«Será mejor que me vaya —pensé—. Es tarde, no quiero preocupar a la abuela.»
Eché un último vistazo a mi alrededor asegurándome de que no quedara nada de mí en ese lugar. Les costaría dar con el cuerpo que abandonaba a su suerte, deduje errónea mente, y, cuando lo hicieran, puede que ya fuera tarde. No quedaría nada de él. La naturaleza se encargaría de hacer desaparecer el caparazón del asesino de mi madre.
Julio, 2018
2
Toda historia
tiene un comienzo.
Empecemos por ahí.
Otra dimensión, el programa sobre sucesos paranormales más exitoso de la historia de la televisión nacional, nos envió al parque natural del Cañón del río Lobos, en la provincia de Soria. Se trata de un enclave natural fascinante, donde en el primer cuarto del siglo xiii se erigió la ermita de San Bartolomé, envuelta en un halo de misterio de leyenda y alquimia. La transición del estilo románico al gótico quedó plasmada en su arquitectura, en cuyo interior enfocamos con el haz de nuestras linternas la imagen de la Virgen de la Salud. A sus pies se encontraba una cruz paté, asociada a los caballeros templarios, que acogía una flor de seis pétalos conocida como Flor de la Vida, un símbolo con más de seis mil años de antigüedad arraigado en todas las culturas del mundo. Emplazaron la ermita en mitad del imponente cañón formado por la erosión del río Lobos sobre la piedra caliza. El mencionado fenómeno de la naturaleza originó acantilados, acuíferos, sumideros y cuevas, creando un rincón único en el mundo, alabado por todo aquel que lo visitaba. Aunque aún había mucho debate sobre su origen, la versión más extendida era que la ermita fue construida por los caballeros de la Orden del Temple, que la ubicaron con precisión entre los dos puntos más septentrionales de la Península, el cabo de Creus y el de Finisterre. Su historia resulta fascinante. Se decía que en su interior existía un punto por donde, si pasabas un péndulo, el movimiento frenaba en seco debido a energías magnéticas fuera de toda comprensión lógica. En su empeño por hallar el punto exacto, Ferran, parapsicólogo con conocimientos de ingeniería y mi mejor amigo, caminaba con pasos cortos y precisos sin lograr que el péndulo que sujetaba entre los dedos índice y pulgar con el pulso firme de un cirujano se detuviera en ningún momento. Mientras tanto, Álvaro, el técnico de imagen y sonido, se aseguraba de que las cinco cámaras de visión nocturna que habíamos repartido por el espacio frío y sombrío iniciaran el proceso de grabación. Nacho, el informático, terminaba de colocar los detectores de movimiento.
Eran las tres de la madrugada cuando, dada la poca actividad extrasensorial que había dentro de la ermita, sin ruidos escalofriantes de cadenas arrastrándose por los suelos de piedra caliza ni el galope de caballos inexistentes tal y como aseguraban algunos autóctonos y turistas, decidí salir al exterior con mi cámara fotográfica y la grabadora de voz digital portátil. Pensaba que no existía nada que pudiera sorprenderme después de lo que nos había ocurrido hacía medio año en la plaza de Sant Felip Neri, en el centro de Barcelona. Imposible olvidar ese lugar marcado por la pena y la desgracia desde que, el 30 de enero de 1938, la bomba lanzada por la aviación del bando sublevado durante la Guerra Civil terminó con la vida de cuarenta y dos personas, la mayoría, niños que se habían refugiado en el subterráneo de la iglesia, perecidos a causa de la deflagración. No solo las paredes de la iglesia de Sant Felip Neri nos recuerdan a través de los rastros de la metralla de la bomba el es panto de ese día, también nos lo mostraron las psicofonías, la mayoría en forma de llantos desesperados, y las grabaciones atestadas de sombras fugaces que captamos aquella noche siniestra de enero. En pocos lugares habíamos capta do tantos puntos fríos como en esa plaza. Las cámaras de imagen térmica con las que medimos la temperatura se volvieron locas. Literalmente. Nuestro trabajo tuvo una gran repercusión e impacto mediático. Los pelos como escarpias ante las vocecillas asustadas llamando a sus padres, otras pidiendo clemencia, una de las más aterradoras susurrando: «No quiero morir». No era la primera vez que oía esas tres palabras procedentes de un mundo que, aunque no podamos ver, se encuentra más cerca del nuestro de lo que imaginamos. Doy fe. Los muertos nunca nos abandonan del todo.
Gracias al reportaje titulado Las voces dormidas de Sant Felip Neri, nos convertimos en el equipo estrella. El programa superó sus índices de audiencia y los audios y vídeos que recopilamos aquella madrugada fueron trending topic durante semanas. Con multitud de opiniones, incluidas las de los más escépticos que creían que todo estaba amañado y habíamos hecho uso de efectos especiales como en las películas, no había una sola persona en España que no las hubiera visto. Sin embargo, a pesar de todo lo que mis ojos habían llegado a ver y mi mente había sido capaz de asimilar a lo largo de más de diez años de carrera, no acababa de acostumbrarme al vello erizado de mi piel cuando sentía que algo sobrenatural me acechaba. Y eso fue lo que volvió a ocurrir en Soria aquella madrugada de mediados de julio. Eso, y algo más.
Al poner un pie en el exterior de la ermita, me invadió una corriente de aire exagerada para estar en verano. El paraje, sumido en una niebla espesa que se tragaba todo cuanto encontraba a su paso, me provocó una sacudida de terror en el estómago. Y yo ya no solía asustarme con facilidad, créeme, pero es necesario sentir ese miedo enroscándose en tu cuello como una culebra para seguir teniendo el respeto que merece el mundo que no vemos. Sin respeto por el más allá estás perdido. El reloj pareció ralentizarse, como si el tiempo hubiera dejado de existir, algo que solía ocurrir en los lugares erigidos en mitad de la nada. Me dio la sensación de estar en el mismo lugar pero en otra época, como si la ermita de San Bartolomé escondiera en sus entrañas lo que en física se conoce como puente de Einstein Rosen, que consistiría en un atajo a través del espacio y el tiempo, aunque el célebre Stephen Hawking negara su existencia. Puse en marcha la grabadora y me coloqué los auriculares. Para rematar mi ausencia de la realidad, fijé el ojo en el visor de la cámara fotográfica que llevaba colgada al cuello, como si centrarme en captar el paisaje velado me alejara de la situación.
—¡Olivia! —me llamó Álvaro desde el interior de la ermita, echando por tierra mi fantasía de haber viajado en el tiempo—. Olivia, hemos detectado algo, pero se ha jodido una batería de la cámara tres. ¿Puedes ir a buscar un par al coche?
En su tono de voz apresurado percibí el nerviosismo tí pico de haber dado con algo trascendental.
—¡Voy! —contesté quitándome los auriculares. Sentí el silbido del viento en mis oídos.
Apenas me separaban unos metros del coche, pero el terreno montañoso era desigual y traicionero. Mis botas de montaña esquivaban pequeñas rocas imprevistas como por inercia y mis ojos, cegados por la luz de la linterna, no veían más que una oscuridad acompañada de una inquietante neblina que iba engulléndome cada vez más. En el momento en que tuve la sensación de que las formaciones rocosas del cañón iban a derrumbarse sobre mí, oí un silbido. No era el viento. Era un silbido humano, una especie de melodía breve salida de unos labios que me resultó familiar. Sentí que se me cerraba la garganta. Conmocionada por la adrenalina que provocan según qué recuerdos, miré a mi espalda, pero no había nada. Ni nadie. Solo la espesa niebla, como si pudiera estrangularme, privándome de toda visión, incluida la de la ermita donde se encontraban mis compañeros, que parecía haber desaparecido en esa madrugada negra y sin luna. Me detuve y, sin perder tiempo, con la intuición que te regala la experiencia de que algo estaba a punto de ocurrir, volví a poner en funcionamiento la grabadora. Me coloqué los auriculares. No debió pasar ni un minuto cuando oí otra vez el silbido. Ese silbido que era capaz de penetrar en el alma fue creciendo de intensidad hasta que mis oídos no pudieron soportarlo. Con los latidos de mi corazón en las sienes, lancé la grabadora al suelo sin detener la grabación y los auriculares se perdieron entre la maleza. Sentí que el re gusto ácido de la plaza de Sant Felip Neri subía de nuevo a mi boca cuando, frente a mí, la sombra negra de un ente que no terminaba de cruzar la niebla y materializarse se fue acercando hasta difuminarse y borrarse del todo. Volví loco al disparador de la cámara fotográfica sin tan siquiera mirar hacia dónde tenía dirigido el visor. Cuando quise compro bar si la cámara había captado la sombra que mis ojos estaban seguros de haber visto, noté que algo o alguien me soplaba fuerte en la nuca.
—¿Quién eres? —pregunté con voz temblorosa, dirigiendo mi mano al colgante con forma de trébol que siempre llevaba conmigo. Lo presioné con fuerza como si así pudiera brindarme la protección que creía necesitar. A los muertos no les gusta que se les moleste.
Seguí avanzando.
Hay fríos que se te meten tan adentro que son capaces de prender fuego en la sangre. Recogí la grabadora del suelo por si podía captar algún sonido que pudiéramos amplificar y analizar en el estudio. Pero algo iba mal. Algo iba muy mal y en mi fuero interno lo sabía, aunque hasta que no oí su voz no lo quise ver.
—Olivia, ¿por qué…?
No eché a correr. Primero me quedé petrificada por el mensaje claro, conciso, directo; por el eco de su voz, que no era más que la memoria reverberando en lo más hondo. Luego, sin tener alas, fui capaz de volar ladera abajo hasta que mis pies se convirtieron en gelatina y una fuerza que no percibí de este mundo me empujó hacia delante.
No hubo más después de todo eso. Solo oscuridad. Y una pizca de esperanza, porque solo cuando nos requieren somos capaces de regresar del mismísimo infierno.
—————————————
Autor: Lorena Franco. Título: Los días que nos quedan. Editorial: Booket. Venta: Todostuslibros y Amazon


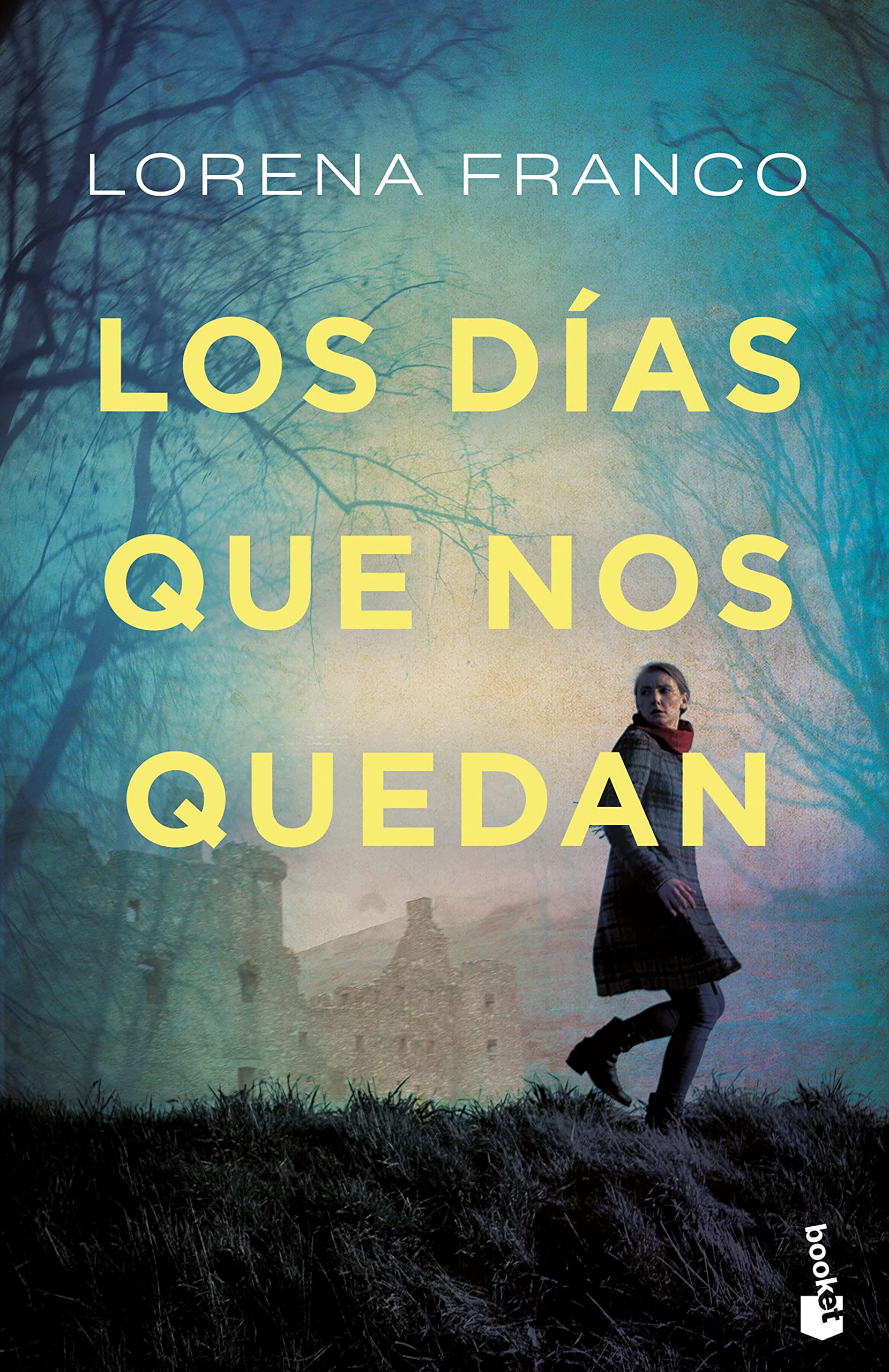



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: