Los guardianes del Prado (Espasa), de Javier Alandes, es una novela sobre la historia del traslado a Valencia de las obras maestras del Prado durante la Guerra Civil.
Zenda adelanta el prólogo.
***
PRÓLOGO
Hendaya (frontera franco-española), julio de 1936
Pese a ser verano, la mañana era fría en la estación. El general Gallardo se subió las solapas de su abrigo mientras trataba de vislumbrar si por el horizonte aparecía el tren que esperaba. Aún no había ni rastro.
Bajó del vagón y obligó al sargento a que desplegara el pequeño contingente de soldados que había traído consigo. Por dar una buena impresión, más que otra cosa. Hizo como que pasaba revista a la tropa para matar un poco el tiempo y volvió a mirar su reloj. Su cita se retrasaba. Y en los códigos de Gallardo, cuando alguien se retrasaba era porque se sentía superior.
Las autoridades francesas habían permitido el encuentro. Un tren proveniente de San Sebastián, que transportaba a Gallardo y su pequeño séquito, y otro tren que procedía de Berlín. El andén cerrado para ellos, para garantizar la discreción. Por eso había tenido que ser en sábado, y a las nueve de la mañana; así se interfería lo menos posible en la habitual actividad de la estación.
Sabía que era buena señal estar allí. El propio Franco se lo había pedido la primera vez, y las cosas salieron bien, aunque Gallardo hubiera tenido que improvisar sobre la marcha. Mientras el gran hombre no se enterara, todo iría según lo esperado. Pero esta segunda reunión le desconcertaba, y más habiendo sido solicitada desde Berlín.
Franco volvió a pedirle que fuera él, «A ver qué tripa se les ha roto ahora». Y Gallardo sentía que todo pendía de un hilo: ser la mano derecha del que iba a convertirse en Generalísimo, su puesto en un hipotético futuro Gobierno y su carrera militar. Si ganaban la guerra que estaban a punto de empezar, claro.
Su exceso de iniciativa podía pasarle factura, lo tenía claro. Pero aliarse con los sublevados para derrocar al Gobierno republicano podía llevarle ante un pelotón de fusilamiento. Así que más le valía que salieran victoriosos de todo el embrollo que habían montado, y que nadie se enterara de lo que él había hecho. Y para eso necesitaba a la persona que estaba esperando.
Se desabrochó el abrigo, estiró su chaqueta del uniforme de general y metió la mano en el bolsillo interior. De una pitillera de plata sacó un cigarrillo, y el sargento acudió raudo a encender una cerilla y hacer cueva con las manos mientras Gallardo aspiraba. Expulsando el humo de aquella primera calada, se oyó el silbato del tren que llegaba. Gallardo miró al sargento y eso bastó para que este pusiera firme a la tropa. Y, sin necesidad de llamarle, el traductor que había traído consigo se colocó junto a él, apenas un paso por detrás.
El tren, imponente, fue reduciendo su marcha hasta detenerse a unos cien metros de Gallardo y su séquito. Tras unos segundos de incertidumbre, varias de las puertas correderas de los vagones se abrieron a la vez y de ellas comenzaron a descender soldados, formando un pasillo a lo largo del andén. Unos cien, calculó Gallardo; cuatro veces más de lo que él había llevado. En dos perfectas hileras, los soldados, de uniforme verde oscuro, con el cuello y los hombros negros, el águila en su pecho y el redondeado casco, daban un aspecto que impresionaba.
El sargento que los comandaba se dirigió a uno de los vagones cuando se aseguró de la correcta formación y llamó a la puerta con los nudillos. El silbido metálico del sistema corredero puso alerta a Gallardo, que había olvidado el cigarrillo que llevaba entre sus dedos.
El uniforme ajustado, gris oscuro, se veía salpicado de las insignias que pendían de su pecho. Y contrastaban en él las botas altas y el cinturón, de color negro. La elegante gorra de plato y el abrigo, también negro, que llevaba puesto sobre los hombros, daban al general Jürgen von Schimmer el aspecto de alguien que era un alto rango en la organización del Führer. Lo que era corroborado por el brazalete rojo en el que estaba bordada una esvástica en negro sobre fondo blanco.
Von Schimmer caminaba despacio hacia el encuentro con Gallardo. El general español advirtió que se había consumido el cigarrillo que pretendía haber fumado y lanzó al suelo la colilla. Arrancó en dirección a su homólogo alemán, seguido de su traductor, tratando de emular el paso lento y seguro de Von Schimmer.
Teniendo en todo momento presente el primer encuentro que ambos militares habían mantenido un par de meses atrás, Gallardo procuraba serenarse y sopesar los motivos por los que el general alemán podría haber solicitado esta segunda reunión. Pero no era capaz de acertar a imaginarlos.
—Hay que joderse… —masculló entre dientes—. Qué bien visten los muy hijos de puta.
***
Madrid
La multitud iba creciendo frente al palacete del marqués de Jaca. Noble, pero de bajo rango, la elegante casa apenas estaba rodeada de una pequeña parcela de jardín. El murete, con una trabajada cancela de forja en el centro, remataba el conjunto.
El mayordomo, aterrorizado por los gritos y la violencia contenida que se respiraba en la calle, se afanaba en cerrar ventanas y postigos, apremiando al resto del servicio para que aseguraran todas las entradas a la casa. Y rezaba porque la cancela aguantara las embestidas de los manifestantes más lanzados. Incluso juraría que había visto alguna escopeta al hombro entre la multitud, pero no estaba seguro. El miedo le hacía sentir el latido del corazón en su cuello, pero no quería transmitir esa inquietud a la gente que estaba a su cargo.
Una piedra atravesó el cristal de una de las ventanas que aún no le había dado tiempo a cubrir, provocando un sobresalto en todo el personal de servicio, incluido él. Y generando un rugido de rabia y sed de sangre entre aquella multitud que se hacía más grande por momentos. Se asomó y, a través del vidrio hecho añicos, vio a un muchacho que celebraba su buena puntería. Y a la vez observó cómo la muchedumbre se iba abriendo para dar paso a un hombre, vestido con camisa roja y tocado con una boina militar, que se dirigía hacia la cancela del jardín. Iba seguido de un grupo armado con escopetas, una especie de patrulla que él comandaba. Cuando el hombre llegó a la altura del muchacho que había lanzado la piedra, se detuvo y le estudió de arriba a abajo unos segundos.
—¿Has roto tú el cristal? —le preguntó con mirada seria.
El muchacho solo respondió con una sonrisa y un movimiento afirmativo con la cabeza, seguro que de que el grupo estaría orgulloso de que la primera acción violenta hubiera sido la suya.
—Lleváoslo —dijo el de la gorra—. ¡Aquí no se mueve nadie hasta que lo diga yo! ¡¿Estamos?! —ordenó mientras miraba al resto de gente allí concentrada y dos hombres se llevaban a golpes en el cogote al muchacho.
A las palabras de su jefe, el resto de la patrulla levantó las escopetas, sin apuntar de manera directa, pero en una actitud hostil. El silencio cayó de golpe sobre la turba; nadie deseaba, aunque aquella fuera una causa que consideraban justa, correr la misma suerte que el muchacho de la piedra.
El hombre que había asumido el mando de la concentración se acercó hasta la cancela del palacete. Los manifestantes de primera fila se apartaron para dejar paso y recularon un par de metros.
—¡Los de la casa! —alzó la voz—. ¡Que salga alguien a parlamentar!
Dentro, todas las cabezas se giraron hacia el mayordomo. No era un servicio muy amplio, pero el ama de llaves, las dos muchachas y el mozo de mantenimiento tenían al viejo como su jefe. Así que ahí se las viera él con esa gente.
Tras unos instantes de espera, la puerta de madera de la casa se abrió, y el mayordomo quedó únicamente separado de los alborotadores por la cancela de hierro y unos metros de jardín.
—Los señores no están en la casa —acertó a decir, tratando de que no le temblara la voz.
—Mejor para ellos, pues —respondió el cabecilla—. Nobleza y clero han apoyado el golpe de Estado de parte del ejército. Es hora de que paguen.
—En esta casa no tenemos nada que ver con el golpe militar, señor.
—Quiero pensar que tú y el resto de las personas que estáis ahí adentro sois trabajadores que solo tratáis de buscaros la vida, como todos los que estamos aquí. Pero tus patrones son los que quieren dividir España, y eso no lo vamos a consentir.
—¿Desea que deje algún mensaje a los señores? —El mayordomo se esforzaba por mantener la compostura midiendo sus palabras, para no decir nada que encendiera a aquella gente.
—No te preocupes… —sonrió el de la boina militar—, el mensaje se lo vamos a dejar nosotros. —Y girándose hacia la multitud, mientras otros dos hombres con escopetas se ponían a su lado, añadió—: ¡A quien toque un solo pelo a alguna de las personas de la casa, le ejecuto aquí mismo!
La multitud, para quienes aquellas palabras eran la carta blanca para dar por finalizado el asedio y abrir paso al saqueo, comenzó a saltar el murete y a empujar la cancela hasta que cedió por la presión. La caída de aquellas defensas fue seguida por un ensordecedor grito de victoria.
El mayordomo se metió dentro de la casa y acudió donde se había agrupado el personal a su cargo, que temblaban de terror.
—Tranquilos, tranquilos…, salgamos a la calle. No os separéis —dijo mientras intentaba abarcar al pequeño grupo con sus brazos y los movía hacia el exterior.
La horda irrumpió en el salón principal, rompiendo cristales, volcando los muebles, arrancando las cortinas y descolgando cuadros y tapices. El olor a sudor y la visión de aquel odio en los ojos de los asaltantes paralizaban a los empleados de servicio del palacete. Esquivando a esa masa enfurecida, el mayordomo quiso sacar a su pequeño grupo de aquel infierno, mientras veía cómo los asaltantes amontonaban en la calle esculturas, antigüedades y demás obras de arte que llevaban generaciones en la familia de sus señores.
En el jardín esperaba el hombre de la boina militar junto con sus dos secuaces armados.
—¿Veis? Nadie os ha tocado —dijo al aterrorizado grupo.
El mayordomo vio con tristeza cómo las obras de arte amontonadas en el suelo de la calle eran cubiertas con las cortinas y los tapices, y se les prendía fuego, ardiendo con rapidez. La multitud, incontrolada, arrojaba con rabia piezas de cerámica y de cristalería contra el suelo, sembrando de añicos brillantes la entrada de la casa y parte de la calle.
—Señor —el mayordomo alzó la voz para ser escuchado, en un intento de mantener su dignidad—, como comprenderá, tengo que avisar a la guardia urbana de este intolerable saqueo.
—¿La guardia urbana? —Sonrió el cabecilla mientras golpeaba de manera amistosa el hombro del custodio de la casa—. No creo que vengan. Están muy ocupados tratando de que otros camaradas no entren en el palacio del duque de Alba. Y aquel —dijo señalando el palacete— es más importante que este.
***
Valencia
El sacristán hizo su repaso habitual tras las misas de la mañana. En una iglesia tan concurrida como la del Patriarca, en pleno casco antiguo de la ciudad, era normal que la gente olvidara objetos y pertenencias personales. Chaquetas, sombreros, algún monedero. Había quien volvía días después a preguntar por sus cosas, probando suerte. Pero la mayoría de los objetos nunca eran reclamados, y acababan en el baúl de donaciones a la beneficencia.
En semanas como aquella, de lluvia incesante con pequeñas treguas, el sacristán no dejaba de recoger paraguas. Muchos paraguas. Incluso el que él mismo utilizaba para salir a la calle en esos días era de los abandonados en uno de los bancos durante el pasado invierno. Resistente, con un buen puño para poder utilizarlo como bastón, decidió, no sin cierto reparo, que aquel no acabaría en el baúl.
Ya con un par de ellos bajo el brazo recorría cada fila de bancos, asegurándose de que nada escapara a su vista, cuando lo oyó. Era leve, una especie de repiqueteo metálico, pero que parecía reverberar bajo aquel techo abovedado.
El sacristán detuvo su búsqueda para detectar de dónde provenía ese sonido. Incluso dejó de respirar para que el murmullo de su inspiración no le impidiera escuchar de manera nítida. Y volvió a oírlo. Varias veces. Sin apenas levantar sus pies, para evitar el sonido de sus pisadas, su sentido del oído le llevó hacia la nave lateral izquierda, escuchando el repiqueteo más limpio a medida que se acercaba.
En uno de esos pasos ligeros, la sensación fue distinta: su pie había pisado un reguero de agua que corría por dentro de la iglesia. Y la pista de ese pequeño río llevaba hasta una de las capillas, escondiéndose en la oscuridad de la misma. El sacristán tomo un candil que había en la pared e iluminó el suelo de la pequeña capilla con él. El reguero de agua se convertía en un charco en la oscuridad del pequeño espacio, y el repiqueteo no era otra cosa que un goteo sobre ese charco, que provenía del propio techo.
El sacristán acercó el candil a la pared y la pequeña llama arrancó unos inconfundibles reflejos de agua. La lluvia estaba goteando por el techo y filtrando por la pared, empapando el fresco que presidía esa capilla. Al subir el candil a la mayor altura que pudo, la luz reflejó una gran hilera de desconchado en el revoque, creando incluso peligro de desprendimiento. Aquello era un desastre de una dimensión considerable.
Lo único que se le ocurrió fue salir corriendo en busca de su superior.
—————————————
Autor: Javier Alandes. Título: Los guardianes del Prado. Editorial: Espasa. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
Javier Alandes (Valencia, 1974) es licenciado en Economía y desarrolla su carrera profesional, además de como escritor, como formador y conferenciante en emprendimiento, Storytelling y competencias transversales. Es autor de las novelas Partido de vuelta (2018), La balada de David Crowe (The Force Books, 2019) y Las tres vidas del pintor de la luz (Editorial Sargantana, 2019), una ficción histórica sobre un cuadro atribuido a Joaquín Sorolla, que lo ha situado en el panorama literario español.



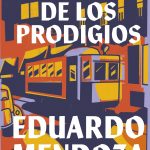


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: