En la obra de Pablo Picasso influyeron de manera determinante los paisajes de las ciudades en las que vivió en su infancia y juventud (Málaga, La Coruña, Madrid y Barcelona) y los de dos pueblos de Cataluña en los que estuvo poco tiempo, pero en momentos importantes de su vida (Horta de San Juan y Gósol). Cecilia Orueta ha dedicado varios años de trabajo a rastrear la huella de esos paisajes en la iconografía de Picasso, en su carácter y hasta en la pincelada de su obra pictórica. La fotógrafa no está sola en este proyecto: Rafael Inglada presenta los primeros años en su Málaga natal, Manuel Rivas los de su etapa en La Coruña, Julio Llamazares el capítulo dedicado a Madrid, Eduard Vallès la época de Horta de San Juan, Eduardo Mendoza su vida en Barcelona y Jèssica Jaques su estancia en Gósol. Seis lugares que marcarían la vida y la obra del pintor español más universal. Zenda reproduce el texto de Rafael Inglada incluido en esta obra publicada por Nórdica.
UN SUAVE TIENTO:
MÁLAGA Y PICASSO
Rafael Inglada
En más de una ocasión he hablado de Málaga como el «paraíso perdido» de la infancia de Picasso. Siempre he empleado este término miltoniano porque, en realidad, lo que quedó en ella del artista fueron los diez primeros años de su vida en la Plaza de la Merced, seguidos de unos cuantos veranos en los montes que circundan su ciudad natal y el paso del XIX al XX, esto es, de diciembre de 1900 a enero de 1901, fechas en las cuales vino, por vez postrera, a recorrer las calles de la tierra que lo viera nacer una noche de octubre de 1881.
E n realidad, no fue hasta los tardíos años cincuenta, en pleno auge del franquismo, cuando personalidades locales como Juan Temboury y entidades como la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo comenzaron a virar sus miradas hacia aquella universal figura que vivía en el sur de Francia. Picasso, dicho grosso modo, se dejaba querer por sus paisanos —que tantos años lo habían recluido en el más completo ostracismo—, superponiendo ante todo un amor filial y un deseo, que siempre fue permanente, de regresar a sus raíces.
Es cierto que en sus primeras obras conocidas late la ciudad. El Crepúsculo en el puerto de Málaga y el óleo conocido como El picador amarillo, pintados ambos cuando tenía unos nueve años, son los ejemplos que conservamos de alguien que quería ser ante todo pintor, y que imitaba a su padre —profesor en la Escuela de Bellas Artes— con toda la inocencia posible, pero a la vez con todo el riesgo que suponía hacer una marina, con la torre de la catedral y los barcos fondeando las aguas (el mismo tan abordado por los pintores de la ciudad) y una figura montada sobre un caballo junto a la barrera en una plaza atestada de gente.
Son, sin embargo, y esto es lo importante, las pruebas iniciales, las claves de un artista que se decantaría luego por el tema paisajístico, pero sobre todo por el mundo de la tauromaquia. No podemos comprender la pasión de Picasso por los toros sin aquellas visitas al coso de La Malagueta. Es más: su propensión durante décadas a acudir a las corridas del Midi francés resultaba, al fin y al cabo, una vuelta a sus lares, a la España que había dejado de pisar en 1934.
Picasso vivió en Málaga rodeado de arte, de pintura, de estudios cargados de cuadros de historia, panoplias
y disfraces que los artistas conservaban para sus presuntas obras cumbres. Y aquí estaba abierta la citada
Escuela de Bellas Artes, de la que su progenitor, José Ruiz Blasco, fue uno de sus primeros alumnos y luego profesor de la misma. Clases a la luz de las lámparas de gas, de viejas estufas que caldeaban a duras penas los crudos inviernos de las aulas, con hileras de baldas de madera en donde se exponían las esculturas en yeso. Aquí, la aguerrida cabeza con casco de un soldado, el fragmento de una mano, de un ojo, el friso con ramas de flores que daban sus luces y sus sombras. Allá, la copia de la pudorosa Venus de Milo, la del fauno danzante con sus platillos, la del hermoso auriga hierático, entregado desnudo a la Naturaleza, o la descabezada Samotracia desplegando sus alas para saltar hacia no se sabe bien qué libertad. Y entre las esculturas figuraba, además, un Hércules con una maza, cuya copia recogió don José para decorar el pasillo de su domicilio de la Plaza de la Merced, lugar en donde el niño Pablo tembló, por vez primera, ante la inmensidad de los héroes griegos, que tantas veces lo acompañarían en su producción, acaso en rito de fuerza y de sexualidad, acaso en la apacible entrega de la silente modelo a la vista
Es el niño de la plaza —como recordó en un poema la poeta María Victoria Atencia— «guardando en los bolsillos / de su babero a rayas un trigo de reclamo». Plaza en donde aún se yergue, imperturbable, el obelisco que custodia los restos del liberal José María de Torrijos, fusilado en las playas de San Andrés en un aciago diciembre de 1831. Héroe nuestro que cada año, en este mismo albero, lo recordaba el pueblo llano para conmemorar el infausto acontecimiento al son de las charangas, bandas municipales, freidurías de buñuelos en carromatos ambulantes y farolillos de verbena. A Picasso lo embriagaron desde niño las amantes, los palomares de su padre —cuyas palomas convirtió con un simple aleteo del buril en símbolo de la Paz— y la fiereza del toro en medio de la plaza, de la cual él supo captar el sonido de los clarines y toda la tragedia contenida que condensaban aquellas tardes de fiesta y de gloria, tardes que lo retraerían luego a su niñez y a su adolescencia españolas.
Fue en Málaga en donde el pintor creció, en una casa rodeado de mujeres (la abuela, la madre, las hermanas, las tías, las primas, las criadas…), entre las que alzó su cetro como un único rey, el varón omnipresente, el pequeño dios con su báculo —como él mismo se autorretrató en 1968 para la Suite 347— que hacía cuanto le convenía, centro de las miradas y él mirada sobre los demás, con aquellos ojos abiertos, fijos, sagaces, que todo lo captaban para amarlo, transformarlo y destruirlo.
Pero lo que realmente caló de Málaga en Picasso fueron los sabores, los olores de los productos de su tierra. Aromas de sus primeros años de vida que él llevó a sus lienzos —como La botella de Málaga, de 1919— y sobre todo, como poeta, a sus escritos, en donde laten tantísimos recuerdos y fragancias de una Málaga añorada: «roscas de vino miel», «boquerones y chanquetes», «caja de pasas rellena de toreros», «olor de sardinas que en la playa bailan la danza del fuego», «caracolas de bizcocho y churro malagueño», «el borrachuelo hecho con aguardiente harina anís azúcar»…, receta esta que, él mismo decía, tanto le gustaba «cuando yo era aún niño hace ya tanto tiempo».
Picasso se asoma a los balcones de la plaza, y todavía nada le impide abrazar al mundo, ni nosotros admirarlo desde una atalaya, desde el flash de una fotografía. Tardes añil y rumores de aquellos viejos tiempos de chistera y polisón de fines del XIX que se resumen en una única frase del maestro:
«Yo he nacido de un padre blanco y de un pequeño
vaso de agua de vida andaluza yo he nacido de
una madre hija de una hija de quince años nacida
en Málaga en los Percheles el hermoso toro que me engendra
la frente coronada de jazmines».
—————————————
Autor: Cecilia Orueta. Título: Los paisajes españoles de Picasso. Editorial: Nórdica. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro
-

La vida a medias
/abril 27, 2025/Silvia Zuleta Romano (1980) pone cuerpo a esta resbaladiza sensación en Pendiente (WestIndies, 2024), penetrante, amarga y transformadora novela corta que logra fotografiar al animal más huidizo: la existencia a medias, esa en la que somos conscientes de no pertenecer y, a la vez, de necesitar. Fernando tiene la vida resuelta. O al menos es lo que a primera vista predicaríamos de él: un trabajo estable como abogado por cuenta ajena en Buenos Aires, una economía desahogada, una novia en sintonía… Vale, sí, también tiene un padre ausente con el que apenas habla. Y una incómoda afección física que va…
-

Expediente Hermes, un thriller espacial con androides e IAs, gana el premio Minotauro 2025
/abril 27, 2025/La obra ganadora fue seleccionada por un jurado muy vinculado al mundo de la literatura fantástica y de ciencia ficción, pero que, ante todo, está compuesto por lectores apasionados del género: Asier Moreno Vizuete, ganador del premio en 2023; Isabel Clemente, miembro de Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror; Fernando Bonete, profesor universitario, autor y divulgador; y dos libreros y prescriptores de referencia: Daniel Pérez Castrillón y Alberto Plumed. Nacido en Sevilla, aunque residente en Zaragoza, Sabino Cabeza no solo es escritor: también es oficial del Ejército del Aire, psicólogo clínico y psicoanalista lacaniano. Su mirada…
-

Ignacio Camacho: “El sevillano se ofrece en espectáculo al viajero”
/abril 27, 2025/“Sevilla es un retablo de nosotros mismos”, afirma Ignacio Camacho al hablar de la ciudad que protagoniza su último libro: Sevilla. El pretérito perfecto (editorial Tintablanca) que, con ilustraciones del pintor sevillano Ricardo Suárez, invita a la reflexión sobre el futuro de una ciudad que siempre ha exagerado en sus formas y en sus sentidos.
-

Inmunidad e impunidad
/abril 27, 2025/La historia de ese interesante y apasionante debate legal y del más de año y medio que Pinochet estuvo detenido en Londres se entrelaza, como suele hacer magníficamente Sands, con la del nazi Walther Rauff —refugiado en Chile después de la Segunda Guerra Mundial—, para mostrarnos dos perspectivas del mismo dilema y dos formas diferentes de resolución. Porque el asesino nazi, responsable del desarrollo del sistema para construir camiones que funcionaban como cámaras de gas ambulantes, los conocidos como “camiones de la muerte”, en las que se ejecutó a más de doscientas mil personas —entre ellos familiares de Sands—, había…








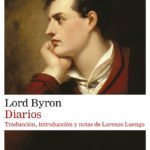
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: