Los sueños de Einstein (Libros del Asteroide), de Alan Lightman, transcurren en 1905. El joven Albert Einstein trabaja durante el día en una oficina de patentes en la tranquila ciudad suiza de Berna, pero por la noche tiene extraños sueños que reflejan algunas de sus peculiares concepciones sobre el tiempo. Un día imagina que el tiempo es circular y se repite constantemente; otro que el tiempo se congela en el momento en el que somos más felices; otro que el tiempo transcurre a la inversa; otro que el tiempo transcurre en un barrio más rápido que en otro. Los treinta breves relatos que forman este volumen intentan reflejar las distintas maneras en que Einstein imaginaba el tiempo y las consecuencias que sobre el ser humano tendría cada una de ellas.
En este libro, publicado por primera vez en 1993, Alan Lightman —físico y escritor— explora las conexiones entre ciencia y arte y, en último término, la fragilidad de la existencia humana. El autor nació en Memphis, Tennessee, en 1948. Estudió en Princeton y en el Instituto de Tecnología de California, donde recibió su doctorado en física teórica. Es autor de seis novelas y sus artículos han sido publicados en The New York Review of Books, The New York Times y The New Yorker, entre otros. Trabaja como profesor adjunto de humanidades en el MIT, en Massachusetts, en donde vive.
Zenda publica las primeras páginas.
Prólogo
Sobre un lejano soportal, el reloj de la torre suena seis veces y a continuación se detiene. Hay un joven desplomado sobre su escritorio. Ha llegado a la oficina al amanecer, tras otra noche de inquietud. Lleva el pelo despeinado y unos pantalones demasiado grandes. Tiene en la mano veinte páginas arrugadas: la nueva teoría del tiempo que enviará hoy por correo a una revista alemana de física.
En la sala flotan tenues sonidos procedentes de la ciudad. Una botella de leche tintinea sobre el empedrado. Alguien despliega el toldo de una tienda en la Marktgasse. Un carro con verduras traquetea lentamente en alguna calle. Un hombre y una mujer hablan en susurros en un apartamento cercano.
Bajo la débil luz que inunda la sala, los escritorios tienen un aspecto sombrío y suave, como animales dormidos. Excepto el del joven, que está abarrotado de libros abiertos, los doce escritorios de roble están cubiertos de documentos pulcramente organizados el día anterior. Dentro de dos horas, cuando llegue, cada empleado sabrá exactamente por dónde empezar, pero en este momento, bajo esta débil luz, los documentos de las mesas no son más visibles que el reloj de la esquina o el banquillo de la secretaria junto a la puerta. En este momento, lo único que se ve son las formas sombrías del mobiliario y la figura del joven desplomado.
Son las seis y diez según el invisible reloj de la esquina. A cada minuto que pasa se van perfilando más objetos. Ahí aparece una papelera de latón. Allí un calendario en la pared. Aquí la fotografía de una familia, una caja de clips, un tintero, una pluma. Allí una máquina de escribir, una chaqueta doblada sobre una silla. Cuando llega su turno, las ubicuas estanterías emergen de la niebla nocturna que inunda las paredes. Las estanterías contienen archivos de patentes. Una de esas patentes se refiere a un nuevo trépano de dientes curvos que minimiza la fricción. Otra propone un transformador eléctrico capaz de mantener un voltaje constante cuando varía el suministro eléctrico. Otra presenta el diseño de una máquina de escribir con unos tipos de velocidad reducida que eliminan el ruido. Es una sala llena de ideas prácticas.
Afuera, las cimas de los Alpes resplandecen bajo el sol. Estamos a finales de junio. Un barquero desata su pequeño esquife en el Aar, lo aleja de la orilla y deja que la corriente lo arrastre por la Aarstrasse hacia la Gerberngasse, donde distribuirá sus manzanas y bayas de verano. Un panadero llega a su tienda de la Marktgasse, enciende su horno de carbón y comienza a amasar la harina y la levadura. Dos amantes se abrazan en el puente Nydegg y contemplan el río con tristeza. Un hombre examina el cielo rosado desde su balcón de la Schifflaube. Una mujer insomne baja lentamente por la Kramgasse, asomándose a cada soportal, leyendo los carteles a media luz.
En la larga y estrecha oficina de la Speichergasse, en esa sala repleta de ideas prácticas, el joven empleado sigue dormido en su silla, con la cabeza apoyada en el escritorio. Desde hace ya algunos meses, desde mediados de abril, tiene sueños relacionados con el tiempo. Sus sueños se han apoderado de sus investigaciones. Sus sueños le han agotado, le han dejado tan exhausto que a veces ni siquiera sabe si está dormido o despierto. Pero los sueños ya han cesado. De entre las muchas naturalezas del tiempo, imaginadas como noches igualmente numerosas, una de ellas parece más convincente que las demás. Y no es que las otras sean imposibles. Tal vez existan en otros mundos.
El joven se remueve en su silla, a la espera de que llegue alguna mecanógrafa, y tararea por lo bajo el Claro de luna de Beethoven.
14 de abril de 1905
Imagina que el tiempo es un círculo que se pliega sobre sí mismo. El mundo se repite de forma precisa e infinita.
La mayoría de la gente no sabe que vivirá sus vidas de nuevo. Los comerciantes no saben que realizarán una y otra vez el mismo trato. Los políticos no saben que arengarán desde el mismo atril infinitas veces en los ciclos del tiempo. Los padres atesoran la primera risa de sus hijos como si no la fueran a escuchar nunca más. Los amantes hacen el amor por primera vez desnudándose con timidez, sorprendidos ante la tersura de los muslos, la fragilidad de los pezones. ¿Cómo podrían saber que cada una de esas miradas secretas, cada uno de esos tactos, se repetirá una y otra vez, idéntico a sí mismo?
En la Marktgasse sucede igual. ¿Cómo podrían saber esos tenderos que todos esos jerséis tejidos a mano, todos esos pañuelos bordados, esos bombones de chocolate, esas complicadas brújulas y relojes regresarán a sus escaparates? Al anochecer, se van a sus casas con sus familias o beben cerveza en las tabernas, llaman alegremente a sus amigos en los callejones abovedados, acarician cada instante como si se tratara de una esmeralda que alguien les hubiera dejado temporalmente en depósito. ¿Cómo podrían saber que ninguna de esas cosas es temporal, que todo volverá a suceder de nuevo? Tampoco la hormiga que se desliza por el borde del candelabro de cristal sabe que regresa al mismo punto en el que empezó.
En el hospital de la Gerberngasse, una mujer se despide de su marido, que yace en la cama y la observa ausente. En los últimos dos meses, su cáncer se ha expandido desde la garganta hasta el hígado, el páncreas y el cerebro. A sus dos hijos pequeños, que están sentados en una silla en la esquina de la habitación, les da miedo mirar a su padre, sus mejillas hundidas, su piel avejentada y pálida. La mujer se acerca a la cama y besa con suavidad la frente de su marido, se despide en un susurro y se va a toda prisa con los niños. Está segura de que ese será su último beso. ¿Cómo podría saber que ese momento regresará de nuevo, que ella volverá a nacer, estudiará en el liceo, expondrá sus cuadros en una galería de Zúrich, conocerá de nuevo a su marido en la pequeña biblioteca de Friburgo, navegará con él en el lago Thun, volverá a dar a luz? ¿Cómo podría saber que su marido trabajará de nuevo durante ocho años en una farmacéutica y que una noche volverá a casa con un bulto en la garganta, que volverá a vomitar y a debilitarse y acabará en este hospital, esta habitación, esta cama, este momento? ¿Cómo podría saber eso?
En este mundo en el que el tiempo es un círculo, se repetirá con precisión cada apretón de manos, cada beso, cada nacimiento, cada palabra. También lo hará cada instante en que dos amigos se conviertan en amigos, cada instante en que una familia se rompa a causa del dinero, cada respuesta hiriente en una discusión conyugal, cada oportunidad frustrada por los celos de un superior, cada promesa incumplida.
Y del mismo modo que todas las cosas se repetirán en el futuro, todo lo que ahora sucede habrá sucedido ya millones de veces. Algunas personas de las ciudades son vagamente conscientes en sueños de que todo ha ocurrido ya. Son gente que lleva una vida infeliz; sienten que sus errores, sus malas acciones y su mala suerte han tenido lugar en un ciclo previo del tiempo. En la oscuridad de la noche, esos ciudadanos malditos se agitan entre las sábanas, incapaces de conciliar el sueño, afligidos por la certeza de que son incapaces de cambiar una sola acción, un solo gesto. Sus errores se repetirán de manera exacta en esta vida, igual que en la anterior. La única prueba de que el tiempo no es más que un círculo la componen esos desgraciados por partida doble. Y es que, en todas las ciudades, cuando llega la noche, las calles desiertas y los balcones se inundan con sus gemidos.
16 de abril de 1905
En este mundo el tiempo es como un flujo de agua desplazado ocasionalmente por algún escombro o brisa pasajera. De cuando en cuando una perturbación cósmica provoca que un riachuelo de tiempo se separe de la corriente principal y se conecte al caudal anterior. Cuando eso sucede, los pájaros, la tierra y las personas atrapadas en esa corriente desviada se ven arrastrados súbitamente al pasado.
Las personas arrastradas hacia atrás en el tiempo son fáciles de distinguir. Visten ropa indeterminada y oscura y caminan de puntillas sin hacer ruido, sin pisar ni una brizna de hierba. Temen que cualquier cambio en el pasado provoque consecuencias drásticas en su futuro.
Justo en este instante, por ejemplo, una de esas personas se acurruca entre las sombras de un soportal en el número 19 de la Kramgasse. Podrá parecer un lugar un poco extraño para una viajera del futuro, pero ahí está. Los peatones pasan, la miran y siguen su camino. Ella se acurruca en una esquina y a continuación se escabulle a toda prisa por la calle hasta recluirse de nuevo en otro rincón sombrío, el número 22. Tiene miedo hasta de levantar demasiado polvo en esta tarde del 16 de abril de 1905, igual que Peter Klausen, que en ese momento se dirige a la botica de la Spitalgasse. Klausen es un dandi y detesta hasta la más mínima mancha en su ropa. Si se le manchara la ropa de polvo, se detendría para sacudirla meticulosamente sin importarle ningún compromiso previo. Si Klausen se retrasara demasiado, podría no llegar a tiempo para comprar el ungüento de su mujer, que lleva semanas quejándose de dolor en las piernas, y si eso ocurriera, la mujer de Klausen tal vez podría decidir, a causa del malhumor, no hacer el viaje al lago Lemán. Si no fuera al lago Lemán el 23 de junio de 1905, no se encontraría allí con Catherine d’Épinay paseando por el muelle de la orilla oriental y no le presentaría a su hijo Richard. A su vez, Richard y Catherine no se casarían el 17 de diciembre de 1908 y Friedrich no nacería el 8 de julio de 1912. Friedrich Klausen no sería el padre de Hans Klausen el 22 de agosto de 1938 y sin Hans Klausen nunca nacería la Unión Europea en 1979.
Esa mujer del futuro arrastrada sin previo aviso a este tiempo y lugar que ahora trata de pasar desapercibida en un punto sombrío del 22 de la Krangasse conoce la historia de Klausen y otras muchas historias que aún no han tenido lugar y que dependen del nacimiento de niños, del movimiento de la gente en las calles, del canto de los pájaros en ciertos momentos, de la exacta posición de las sillas, del viento. Se acurruca entre las sombras y evita la mirada de las personas. Se acurruca y espera a que el flujo temporal la lleve de vuelta a su tiempo.
Cuando un viajero del futuro se ve obligado a hablar, no habla, gime. Murmura sonidos quejumbrosos. Agoniza. Sabe que, si provocara la menor alteración en cualquier punto, podría destruir el futuro. Al mismo tiempo, se ve obligado a presenciar todos los sucesos sin tomar parte en ellos, sin cambiarlos. Envidia a las personas que viven en su propio tiempo, que actúan a voluntad, desconocedoras de las consecuencias de sus acciones. Pero él no puede actuar. Es un gas inerte, un fantasma, una sábana sin alma. Ha perdido su condición de persona. Es un exiliado del tiempo.
Puede encontrarse a esa miserable gente del futuro en cualquier pueblo y ciudad, escondidos bajo los aleros de los edificios, en los sótanos, bajo los puentes, en los campos desiertos. Nadie les pregunta por los acontecimientos venideros, por los futuros matrimonios, nacimientos, administraciones, inventos, por las ganancias que se obtendrán. Todo lo contrario: se les abandona, se les compadece.
—————————————
Autor: Alan Lightman. Traductor: Andrés Barba Título: Los sueños de Einstein. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.



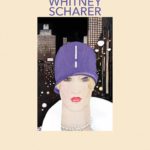


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: