En Los testamentos (Salamandra), la nueva novela de Margaret Atwood, la escritora canadiense vuelve al final de El cuento de la criada, en el momento en que las puertas de la furgoneta se cierran de golpe, dejándonos sin saber su futuro. Margaret Atwood recupera la historia quince años después con los testimonios de tres narradoras del mundo de Gilead.
El ológrafo de Casa Ardua
1
Sólo a los muertos les erigen estatuas, pero a mí se me ha concedido ese honor en vida. Ya estoy petrificada.
La estatua fue una muestra de aprecio a mis muchas contribuciones, decía la inscripción, que leyó en voz alta Tía Vidala. Le habían asignado la tarea nuestros superiores, y distó mucho de mostrarme ningún aprecio. Le di las gracias con tanta modestia como pude; acto seguido, tiré del cordel para desprender el velo que me cubría. La tela se hinchó en el aire antes de caer al suelo, y allí estaba yo. No somos dadas a las ovaciones, aquí en Casa Ardua, pero hubo unos discretos aplausos. Incliné la cabeza, con una pequeña reverencia.
La estatua es majestuosa, como suelen ser las estatuas, y me muestra más joven y delgada de lo que soy al natural, en mejor forma de lo que he estado en mucho tiempo. Aparezco erguida, con la barbilla alta y los labios curvados en una sonrisa dura pero benévola. La mirada se pierde en un punto del firmamento, representando mi idealismo, mi inquebrantable compromiso con el deber, mi tenacidad de avanzar salvando todos los obstáculos. No es que la estatua pueda ver ni un atisbo del cielo, escondida como está en el lúgubre macizo de árboles y setos junto al sendero que discurre frente a Casa Ardua. Nosotras, las Tías, no debemos ser presuntuosas, ni siquiera en piedra.
Agarrada a mi mano izquierda hay una niña de siete u ocho años, que me mira con los ojos llenos de confianza. Mi mano derecha descansa sobre la cabeza de una mujer agachada a mi lado, el pelo cubierto por un velo, que alza la vista con una expresión que podría ser tanto de cobardía como de gratitud: una de nuestras Criadas. Y detrás de mí está una de mis jóvenes Perlas, a punto de emprender su obra misionera. Colgada de una correa a la cintura llevo una aguijada eléctrica. Esa arma me recuerda mis fracasos: con mayores dotes de persuasión no habría necesitado semejante artilugio. El convencimiento de mi voz habría bastado.
Como estatua colectiva no me parece ninguna maravilla: demasiado recargada. Habría preferido más protagonismo, pero al menos se me ve cuerda. Podría haber sido al revés, ya que la anciana escultora —una auténtica devota, ahora difunta— solía representar el fervor religioso con figuras de ojos desorbitados. El busto que hizo de Tía Helena parece que tenga la rabia, y el de Tía Vidala, hipertiroidismo, y se diría que el de Tía Elizabeth está a punto de explotar.
Antes de descubrir la obra, la escultora estaba nerviosa. ¿Me habría hecho un retrato lo bastante favorecedor? ¿Sería de mi agrado? ¿Dejaría ver mi agrado? Fantaseé con la idea de poner mala cara cuando retiraran la tela, pero lo pensé mejor: no carezco de compasión. «Muy realista», dije.
Desde entonces han pasado nueve años. La estatua se ha deteriorado a la intemperie, decorada por las palomas, por el musgo que brota de las grietas donde se acumula la humedad. Los devotos tienen ahora la costumbre de dejar ofrendas a mis pies: huevos para la fertilidad, naranjas que simbolizan la plenitud de la preñez, hojaldres en forma de media luna. Me resisto a la bollería, que además suele estar empapada por la lluvia, pero las naranjas me las guardo en el bolsillo. Las naranjas son tan refrescantes…
Escribo estas palabras en mi santuario privado, la biblioteca de Casa Ardua: una de las pocas bibliotecas que perviven tras las entusiastas quemas de libros que han tenido lugar en el país. Las huellas corrompidas y manchadas de sangre del pasado deben borrarse, a fin de crear un espacio de inocencia para la generación de moral pura que sin duda está por llegar. Ésa es la teoría.
Pero entre esas huellas sangrientas están las que nosotros mismos dejamos, y ésas no se borran tan fácilmente. Con el paso de los años he enterrado muchos huesos, y ahora estoy dispuesta a desenterrarlos aunque sólo sea para tu edificación, anónimo lector. Si estás leyendo, al menos este manuscrito habrá sobrevivido. Aunque tal vez sean meras ilusiones: quizá nunca tenga un lector. Quizá sólo esté hablando con la pared, en más de un sentido.
Basta de escritura por hoy. Siento la mano entumecida, la espalda dolorida, y me aguarda mi taza de leche caliente de todas las noches. Guardaré este legajo en su escondite, evitando las cámaras de vigilancia: sé dónde están, porque las instalé yo misma. A pesar de tales precauciones, soy consciente del riesgo que corro: escribir puede ser peligroso. ¿Qué traiciones y qué condenas me depara el futuro? En el seno mismo de Casa Ardua hay quienes desearían echar mano a estas páginas.
Paciencia, les advierto en silencio: esto acaba de empezar.
Transcripción del Testimonio de la Testigo 369A
2
Me habéis pedido que os hable de cómo fue para mí crecer en Gilead. Aseguráis que mi testimonio será de ayuda, y yo deseo ayudar. Supongo que no esperáis oír más que horrores, pero la realidad es que en Gilead, igual que en todas partes, muchos niños se sentían queridos y apreciados, y que en Gilead, igual que en todas partes, muchos adultos eran personas de buen corazón a pesar de sus errores.
Espero que tengáis presente, además, que todos sentimos nostalgia del cariño que hemos conocido en la niñez, por aberrantes que puedan parecerles a otros las condiciones que rodearon esa infancia. Coincido con vosotros en que Gilead debería desaparecer —hay demasiadas injusticias allí, demasiada falsedad y demasiadas ofensas a la voluntad de Dios—, pero tendréis que concederme un poco de espacio para llorar por las cosas buenas que se perderán.
En nuestra escuela, el rosa era para la primavera y el verano, el morado para el otoño y el invierno, el blanco era para los días especiales: los domingos y las festividades. Brazos cubiertos, pelo cubierto, faldas por debajo de la rodilla antes de que cumplieras cinco años, y no más de un par de dedos por encima del tobillo después de esa edad, porque los impulsos de los hombres eran terribles, y esos impulsos debían refrenarse. Los ojos de los hombres que siempre acechaban aquí y allá, como los ojos de los tigres, esos ojos escrutadores, debían protegerse del poder de la tentación que encarnábamos y que los cegaba: tanto si teníamos unas piernas torneadas como flacas o gordas, y unos brazos gráciles o bien huesudos o de salchicha, tanto si nuestra piel era sedosa como con rojeces, y el pelo brillante ensortijado o bien rizado y crespo o peinado en unas trencitas pajizas. Más allá de la figura y las facciones que tuviéramos, éramos trampas y señuelos a nuestro pesar, inocentes criaturas que por nuestra propia naturaleza podíamos volver a los hombres ebrios de lujuria, hasta que dando traspiés y tambaleándose cayeran por el borde —¿el borde de qué?, nos preguntábamos, ¿sería una especie de abismo?— y se precipitaran hacia el fondo en llamas, como bolas de nieve hechas de azufre ardiente que arrojaba la mano iracunda de Dios. Nosotras guardábamos un tesoro de incalculable valor que residía, invisible, dentro de nosotras; éramos preciosas flores que debían protegerse en un invernadero, o de lo contrario nos tenderían una emboscada y nos arrancarían los pétalos y robarían nuestro tesoro y nos desgarrarían y pisotearían esos hombres hambrientos que podían merodear a la vuelta de cualquier esquina, en ese mundo lleno de filos cortantes y pecados.
Ésa era la típica soflama que Tía Vidala, con su voz gangosa, nos hacía en la escuela mientras bordábamos en punto gobelino pañuelos, escabeles y labores para enmarcar: un jarrón de flores o un cuenco de fruta eran nuestros motivos predilectos. Después Tía Estée, la maestra a la que más apreciábamos, decía que Tía Vidala exageraba y que no tenía sentido que nos metiera tanto miedo, pues esa aversión podía ejercer una influencia negativa en la felicidad de nuestras futuras vidas de casadas.
—No todos los hombres son así, niñas —nos tranquilizaba—. Los mejores están dotados de un carácter superior. Algunos son decentes y saben dominarse. Y una vez que os caséis, veréis las cosas de otra manera, y sin miedo alguno.
No es que ella supiera nada al respecto, porque las Tías no se casaban; no se les permitía. Por eso podían dedicarse a la escritura y a los libros.
—Nosotras, y vuestros padres y madres, elegiremos con sensatez a vuestros esposos cuando llegue el momento —decía Tía Estée—. Así que no temáis. Aprended vuestras lecciones y confiad en el buen criterio de vuestros mayores, y todo saldrá como es debido. Rezaré por que así sea.
Pero a pesar de la sonrisa cariñosa y con hoyuelos de Tía Estée, era la versión de Tía Vidala la que se imponía. Aparecía en mis pesadillas: el invernadero hecho añicos, luego el forcejeo y el desgarro y los pisotones de pezuñas, que dejaban jirones rosados y blancos y morados de mí misma esparcidos por el suelo. Me aterraba la idea de hacerme mayor, lo bastante mayor para una boda. No tenía fe en el sabio criterio de las tías: temía acabar casada con un macho cabrío en llamas.
Los vestidos rosas, los blancos y los morados eran la norma para niñas especiales como nosotras. Las niñas corrientes de las Econofamilias llevaban la misma ropa todos los días, aquellos horrendos vestidos a rayas de distintos colores y aquellos mantos grises, el mismo atuendo que usaban sus madres. Ni siquiera aprendían a bordar ni a hacer ganchillo, nada más que costura básica, y a fabricar flores de papel y tareas similares. No habían sido elegidas de antemano para casarse con los mejores hombres, los Hijos de Jacob y los demás Comandantes o sus hijos, como nosotras; aunque tal vez las elegirían más adelante, una vez que crecieran, si eran bonitas.
Nadie hablaba de eso. Se suponía que no debías vanagloriarte de tu belleza, delataba falta de modestia, y tampoco fijarte en la belleza de otras personas. Aun así, las niñas sabíamos la verdad: que era preferible ser bonita que fea. Incluso las Tías prestaban más atención a las chicas bonitas. Si te elegían de antemano, en cualquier caso, no importaba tanto que fueses bonita.
A pesar de que yo no era bizca como Huldah, ni tenía el ceño siempre fruncido como Shunammite, o unas cejas finísimas como las de Becka, estaba inacabada. Tenía la cara de pan, igual de redonda que las galletas que me preparaba mi Martha favorita, Zilla, con ojos de uva pasa y dientes de pepitas de calabaza. A pesar de no ser especialmente bonita, me sentía una elegida entre las elegidas. Y por partida doble: no sólo elegida de antemano para casarme con un Comandante, sino también elegida de buen principio por Tabitha, que era mi madre.
Eso era lo que Tabitha solía contarme:
—Fui a dar un paseo por el bosque —me decía— y entonces llegué a un castillo encantado, y dentro había muchas niñas encerradas, y ninguna de esas niñas tenía madre, y estaban bajo el conjuro de las malvadas brujas. Yo tenía un anillo mágico que abría la puerta del castillo, pero sólo podía rescatar a una niña. Así que las miré detenidamente, y entonces, entre todo el tropel, ¡te elegí a ti!
—¿Y qué les pasó a las demás? —preguntaba yo—. ¿Qué fue de las otras niñas?
—Las rescataron diferentes madres —me decía.
—¿También tenían anillos mágicos?
—Claro, cielo. Para ser madre has de tener un anillo mágico.
—¿Dónde tienes el anillo mágico? —le preguntaba—. ¿Dónde está ahora?
—Justo aquí, en mi dedo —decía, señalándose el tercer dedo de la mano izquierda. El dedo corazón, lo llamaba—. Pero con mi anillo sólo podía pedir un deseo, y te pedí a ti. Así que ahora es un anillo normal y corriente, como el de cualquier madre.
En ese punto dejaba que me probara el anillo, que era de oro, con tres brillantes: uno grande en medio, y uno más pequeño a cada lado. De verdad parecía que en otros tiempos hubiera sido mágico.
—¿Y luego me alzaste en brazos y huiste conmigo? —le preguntaba yo—. ¿Por el bosque?
Conocía la historia de memoria, pero me encantaba oírla una y otra vez.
—No, cariño, ya estabas demasiado grande para eso. Si te hubiese llevado en brazos, habría empezado a toser, y las brujas nos habrían oído. —Comprendía que eso era cierto, porque tosía mucho—. Así que te di la mano y salimos sigilosamente del castillo para que las brujas no nos oyesen. Las dos susurrábamos «chist, chist»… —Aquí se llevaba un dedo a los labios, y yo la imitaba, susurrando con deleite, «chist, chist»—. Y entonces echamos a correr muy rápido a través del bosque para escapar de las brujas malvadas, porque una de ellas nos había visto escabullirnos por la puerta. Corrimos, y nos ocultamos en el tronco hueco de un árbol. ¡Fue muy peligroso!
Tenía un recuerdo vago de ir corriendo a través de un bosque agarrada a la mano de alguien. ¿Me había escondido en un árbol hueco? Me parecía que me había escondido en algún sitio, así que quizá fuera cierto.
—Y entonces ¿qué pasó? —preguntaba yo.
—Y entonces te traje a esta preciosa casa. ¿A que aquí eres feliz? ¡Te adoramos tanto, todos! ¿No es una suerte para las dos que te eligiera?
Acurrucada a su lado, ella me abrazaba y yo recostaba la cabeza contra su torso escuálido, notando las costillas saltarinas. Con la oreja pegada a su pecho, oía el martilleo incesante de su corazón, más y más rápido, me parecía, mientras esperaba a que yo le contestara. Sabía el poder
de mi respuesta: era capaz de hacerla sonreír, o no.
¿Qué podía decir salvo que sí y que sí? Sí, era feliz. Sí, tenía suerte. En cualquier caso, era verdad.
Transcripción del Testimonio de la Testigo 369B
7
Dicen que tendré la cicatriz para siempre, pero estoy casi recuperada; o sea que sí, me siento con fuerzas para que hagamos esto ahora. Me habéis dicho que querríais que os contara cómo me metí en toda esta historia, así que voy a intentarlo, aunque no sé muy bien por dónde empezar…
Retrocederé hasta justo antes de mi cumpleaños, o la fecha que antes creía que era la de mi cumpleaños. Neil y Melanie me mintieron en eso: fue por una buena razón y con las mejores intenciones, pero cuando lo supe me enfadé mucho con ellos. Seguir enfadada no tenía sentido, desde luego, porque cuando me enteré ya estaban muertos. Puedes enfadarte con los muertos, pero nunca vas a poder hablar de lo que hicieron, o sólo vas a ver una cara del asunto. Y me siento culpable, además de enfadada, porque los mataron, y en ese momento creí que su muerte era culpa mía.
Supuestamente iba a cumplir dieciséis. Lo que más ilusión me hacía era el permiso de conducir. Creía que era mayorcita para una fiesta de cumpleaños, aunque Melanie siempre me traía un pastel con helado y cantaba «Daisy, Daisy, give me your answer true…», una vieja canción que de niña me encantaba y a esa edad empezaba a darme vergüenza. Hubo pastel, más tarde —tarta de chocolate y helado de vainilla, mis favoritos— , pero ya no pude comérmelo. Melanie ya no estaba.
Ese cumpleaños fue el día en que descubrí que yo era un fraude. O no un fraude, quizá, como un mal mago: una farsa, como una antigüedad falsificada. Era una imitación, hecha a propósito. Era muy joven en ese momento, aunque se diría que apenas ha pasado un segundo, pero ahora no soy tan joven. Qué poco tiempo se necesita para cambiar una cara: tallarla como si fuese de madera, endurecerla. Se acabó ver el mundo con mirada soñadora, maravillada.
Me he vuelto más sagaz, más atenta. Me he moderado.
Neil y Melanie eran mis padres. Tenían una tienda que se llamaba El Sabueso de la Ropa, donde básicamente vendían ropa usada: Melanie prefería decir «rescatada», porque alguien la había deseado antes, y según ella «usada» significaba «explotada». El rótulo de la fachada mostraba un caniche rosa sonriente, con una falda de tul, un lazo rosa en la cabeza y una bolsa de la compra. Debajo se leía un eslogan en letra ligada y entre exclamaciones: ¡nunca lo dirías! Con eso se insinuaba que la ropa estaba en tan buen estado que nunca habrías dicho que fuese usada, pero no era verdad, porque la mayor parte estaba hecha una pena.
Melanie decía que había heredado el negocio de su abuela. También decía que sabía que el rótulo estaba pasado de moda, pero la gente estaba acostumbrada a verlo y sería una falta de respeto cambiarlo a esas alturas.
Nuestra tienda estaba en el barrio de Queen West, en un tramo de varias manzanas que antes eran todas iguales, decía Melanie: telas, mercerías y talleres de pasamanería, ropa blanca a buen precio, bazares. Pero ahora se estaba poniendo por las nubes: abrían cafeterías de comercio justo y productos orgánicos, almacenes de saldos de grandes marcas, boutiques de ropa de marca. En respuesta, Melanie colgó un cartel en el escaparate: arte de quita y pon. Pero, dentro, el local estaba atestado de toda clase de ropa que jamás describirías como «arte». Había un rincón que quizá fuese un poco más de diseño, aunque de entrada no encontrabas prendas caras en El Sabueso de la Ropa. Por lo demás, había de todo. Y entraba y salía todo tipo de gente: joven, vieja, en busca de gangas o hallazgos, o simplemente a mirar. O a vender: incluso la gente de la calle intentaba ganarse unos dólares por camisetas que habían sacado de mercados de pulgas.
Melanie trabajaba en la planta principal. Se ponía colores vivos, como naranja o rosa fucsia, porque decía que creaba un ambiente positivo y lleno de energía, y de todos modos en el fondo tenía un alma gitana. Siempre estaba animada y sonriente, aunque atenta a los mangantes. Después de cerrar, clasificaba las prendas en distintas cajas: ésta para la caridad, ésta para trapos, ésta para Arte de Quita y Pon. Mientras hacía la selección, tarareaba melodías de musicales antiguos, de hace mucho tiempo. «Oh what a beautiful morning» era uno de sus favoritos, y «When you walk through a storm». A mí me irritaba que cantara, y ahora me arrepiento.
A veces se sentía desbordada: había demasiada ropa, era como el océano, olas de tela que llegaban y amenazaban con ahogarla. ¡Cachemira! ¿Quién iba a comprar cachemira de hacía treinta años? No ganaba con la edad, decía, al contrario que ella.
Neil tenía una barba medio canosa y no siempre cuidada, y en cambio no le quedaba mucho pelo. No parecía un empresario, pero se encargaba de llevar «los números»: las facturas, la contabilidad, los impuestos. Su despacho estaba en la segunda planta, subiendo un tramo de escalera con los peldaños revestidos de goma. Había un ordenador, un archivador y una caja fuerte, pero por lo demás ese cuarto no se parecía mucho a un despacho: estaba tan atestado y revuelto como la tienda, porque a Neil le gustaba coleccionar cosas. Cajas musicales de cuerda, por ejemplo, tenía unas cuantas. Relojes, un montón de relojes de distintos tipos. Viejas calculadoras mecánicas a manivela. Juguetes de plástico que andaban o saltaban por el suelo, como osos y ranas y dentaduras postizas. Un proyector para las diapositivas coloreadas que ya nadie tenía. Cámaras: le gustaban las cámaras antiguas. Algunas hacían mejores fotografías que cualquier virguería de las que se usan hoy, decía. Tenía un estante entero sin nada más que cámaras.
Una vez se dejó abierta la caja fuerte y eché una ojeada. En lugar de los fajos de billetes que esperaba ver, dentro no había nada más que un pequeño objeto de metal y vidrio, que pensé que era un juguete más, como las dentaduras saltarinas. Pero no vi por dónde darle cuerda, y sentía reparo ante la idea de tocarlo porque era antiguo.
—¿Puedo jugar con eso? —le pregunté a Neil.
—¿Con qué?
—¿Con ese juguete de la caja fuerte?
—Hoy no —dijo, sonriendo—. A lo mejor cuando seas más mayor.
Entonces cerró la puerta de la caja, y me olvidé del extraño juguete hasta que llegó el momento de recordarlo, y de entender lo que era.
Neil intentaba arreglar los aparatos, aunque a menudo no lo lograba porque no conseguía las piezas. Luego se quedaban ahí, «acumulando polvo», decía Melanie. Neil no soportaba tirar nada a la basura.
En las paredes tenía algunos viejos pasquines: calla y gana la batalla, de una guerra de hacía mucho tiempo; una mujer con mono de faena y sacando bíceps para demostrar que las mujeres podían fabricar bombas, en otro cartel de aquella misma guerra de antaño; y uno rojo y negro donde aparecían un hombre y una bandera que, según decía Neil, era la de Rusia antes de ser Rusia. Eran carteles heredados de su bisabuelo, que había vivido en Winnipeg. Yo no sabía nada sobre Winnipeg, excepto que allí hacía frío.
De niña me encantaba El Sabueso de la Ropa, era una cueva llena de tesoros. No me dejaban quedarme sola en el despacho de Neil porque podía «enredar» con las cosas, y entonces podía romperlas. Pero me dejaban jugar con los juguetes de cuerda y las cajas de música y las calculadoras, bajo supervisión. Con las cámaras, no, en cambio, porque eran demasiado valiosas, decía Neil, y de todos modos no tenían película, así que ¿para qué?
No vivíamos en el piso de encima de la tienda. Nuestra casa estaba lejos, en uno de los barrios residenciales donde quedaban algunas casitas antiguas de una sola planta, y también otras más nuevas y grandes, que se habían construido en el lugar que habían ocupado las viejas casitas derribadas. La nuestra no era una de esas últimas —tenía dos plantas, con los dormitorios arriba—, pero tampoco era una casa nueva: sólo una construcción anodina de ladrillo ocre, sin nada que llamara la atención. Ahora que lo pienso, supongo que ésa era la idea.
—————————————
Autora: Margaret Atwood. Traductora: Eugenia Vázquez Nicarino. Título: Los testamentos. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.



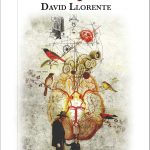


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: