Los últimos románticos es una novela irresistible sobre los sueños que nos mueven a actuar y el valor de lo verdaderamente importante. En esta historia, Txani Rodríguez, dueña de una escritura elegante, luminosa y directa, nos habla sobre lo que nos convierte en comunidad: el cuidado de las personas, la solidaridad y la preservación del entorno natural.
Sobre ella, el escritor y periodista Manuel Jabois ha dicho que “Txani Rodríguez siempre hace mover el suelo. Ha escrito una novela luminosa, delicada y tranquila como un terremoto”; mientras, el también escritor Adolfo García Ortega apunta: “Una prosa incisiva que se va clavando sin que te des cuenta, hasta comprender que estás en medio de una pasión palpitante”.
Zenda adelanta las primeras páginas de Los últimos románticos, editada por Seix Barral.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías: con un estruendo de velocidad anunciado desde lejos. Pensándolo ahora, me resulta difícil delimitar el momento en el que se percibe por vez primera el ruido previo al fragor, hueco e imprevisible, pero pudo ser, por ejemplo, cuando, al poco de haber salido de la fábrica, noté que las asas de las bolsas de plástico se me estaban clavando en las palmas de las manos. Una simpleza, lo sé, pero cuando esté a punto de morir —algo que espero que ocurra dentro de muchos años—, y en mi agonía se sucedan imágenes del pasado, sé que me asistirán instantes menores: conversaciones intrascendentes, aburridas mañanas de noviembre, cenas frugales.
En efecto, fue por una simpleza, porque las asas se me clavaron en las manos, pero otras muchas veces no había sido consciente del dolor ni del abandono físico. He llevado las lentillas hasta que los ojos se me han ulcerado, me he conducido por las calles con la ropa manchada por la regla, he tenido tan largas las uñas de los pies que me he hecho sangre en los dedos, he bebido hasta el vómito y he dejado que se me infectaran heridas superficiales que yo misma me había producido. Esa noche, en cambio, noté el dolor y reaccioné: me senté en un banco, dejé las bolsas en el suelo y me masajeé las manos. Después, tras varias jornadas insomnes y velados ataques de pánico, me atreví a palparme, al fin, el pecho izquierdo. Constaté que tenía un bulto cerca del pezón. Me derrumbé contra el respaldo metálico. Tres hombres pasaron por mi lado diciendo algo sobre la ultraderecha y el final de Europa. Me puse a caminar, muy rápido, como las personas que, por prescripción médica, transitan el paseo a primera hora de la mañana. Me adelantaron varios compañeros de la fábrica, pero no repararon en mí: cuando salimos del turno de tarde todos queremos llegar cuanto antes a la mesa de la cocina, a la barra del bar, al colchón viscoelástico. Avanzamos con brío, esperanzados, ajenos a la sensación de derrota que nos vencerá minutos después, tras haber cenado un filete, tras habernos bebido una cerveza, porque encontrarse un poco mejor no es lo mismo que encontrarse bien, y bien del todo, no nos encontrábamos. Yo, al menos, me encontraba bastante mal. Y encima, el bulto, por- que tenía un bulto, no había duda. Traté de convencerme, mientras caminaba, de que la hinchazón era leve, o de que sería cosa de las hormonas, de que tal vez estuviera ovulando, o de que, en fin, ya tenía cuarenta años y ya se sabe. Pero solo conseguí sentir frío en el cuerpo y calor en la cara, y dolor en el estómago y rigidez en la espalda.
El paseo era un lugar bastante feo que a veces parecía bonito. Sucede lo mismo con algunas personas. Discurría, entre las vías del tren y el río, paralelo a un polígono industrial que estaba medio abandonado. Para camuflar la desangelada visión que ofrecían los raíles y las traviesas, habían plantado una apretada hilera de cipreses, a cuyos pies se extendía un pequeño césped. En el lado izquierdo del camino se alternaban los ciruelos y los cerezos. Al otro lado, indiferente, el curso del agua. El césped se agostaba con facilidad y a menudo tenía la sensación de que no había nada con lo que recrear la vista, pero algunos días se obraba el milagro. Podía ser que hubiera llovido: las gotas de agua se detenían centelleantes en las yemas de los árboles, el cauce descendía revuelto y decidido y el aire fresco se mezclaba con el pertinaz aroma de los eucaliptos. También podía ser que se hubiera levantado el viento sur, revolviendo el pelo y las intenciones: las flores de los cerezos y de los almendros caían leves sobre el césped, y la perspectiva hacia el pueblo parecía, bajo la luz del atardecer, una viñeta de Jiro Taniguchi.
Resultaba posible experimentar aquellas sensaciones medio poéticas porque la naturaleza se imbricaba tozuda entre los bloques desarrollistas, los pabellones industriales, las madereras, la planta de reciclaje, las carreteras, los humos de las chi- meneas. Había que estar de buen humor, eso sí, para sentir aquellos accesos al ver, qué sé yo, una margarita; si la disposición de ánimo no ayuda, hay poco que hacer, ni Jiro Taniguchi, ni nada.
***
Podría decir que me sorprendió, pero ya me había acostumbrado a que me dejara el descansillo hecho un asco. Así que apoyé las bolsas en la pared, abrí la puerta de casa, saqué una escoba y un recogedor del armario del balcón y volví al rellano. Esta vez solo había esparcido un puñado de colillas apestosas. Podía haber sido peor. Desde que lo denuncié, raro era el día en el que no me encontraba cáscaras de naranja, pieles de pollo o verduras putrefactas, entre otros restos orgánicos.
Ya en el salón, fui vaciando las bolsas una por una: primero saqué la ropa del trabajo y eché el gorro, el pantalón, la camiseta y las toallas a la lavadora; después, cogí las cuatro cajas de leche y los tres paquetes de atún claro en aceite de oliva que había comprado al volver de la fábrica y los coloqué en el armario rinconero de la cocina. Por último, amontoné junto al sofá los quince rollos de papel higiénico industrial que me correspondían del lote semanal. Cada viernes podíamos canjear unos vales que nos entregaba el encargado por productos de la empresa, y la gama de productos no era, precisamente, amplia. En ese sentido, los trabajadores tenían más suerte antes, cuando el pueblo no se dedicaba en exclusiva a la celulosa, y volvían a sus casas con galletas de chocolate, por ejemplo. Pero lo de los negocios es cambiante y muy caprichoso. El tipo que inventó la arena para gatos se compró una isla, creo que con eso está todo dicho.
Eché un vistazo alrededor: aquello parecía un gran almacén, tomado por hileras de torres de papel higiénico que desprendían un olor similar al de los polvos de talco. La invasión se contaba por metros cuadrados. No me agobiaba; en realidad, por aquel entonces necesitaba muy poco espacio y muy pocas cosas para vivir: una cocina, un cuarto de baño, una cama, bombillas, la mesa de trabajo, una silla, un sillón, un ordenador que, al menos por rachas, no usaba demasiado y una televisión para ver documentales sobre animales o Historia y, de vez en cuando, alguna película. De todas formas, no puedo decir que, en general, me importara demasiado cómo estuviera la casa, y menos aún aquella noche en la que, tumbada en el sofá boca arriba para no presionarme el pecho, lloraba, convencida de que iba a morir de forma más o menos inminente. Queramos o no, dejarse llevar por ideas fúnebres nos condiciona el ánimo un poquito.
***
—¡Puta!
Aquel insulto, dirigido a mí, sin duda, y los golpes que mi vecino daba en la pared disiparon mi inquietud porque la multiplicación de problemas siempre produce el beneficioso efecto de la dispersión. Bastante tenía con ir a morirme como para no poder hacerlo en paz. Hasta para eso se agradece cierta tranquilidad porque no puede una irse de este mundo de cualquier manera ni andar por ahí con la agonía, como les sucede a los habitantes de un pueblo noruego, dicen que el más septentrional del mundo, donde está prohibido morirse. Por lo visto, hace tanto frío que los cuerpos no se descomponen, así que para evitar enfermedades, tienen que irse al sur. El lugar, yo no lo discuto, es idílico: los vecinos salen de sus casas de colores, se colocan la bufanda, se sobrecogen ante la visión imponente de las montañas y de la aurora boreal, y al caminar hacia la cafetería, por ejemplo, mientras escuchan sus pisadas sobre la nieve, pueden encontrarse con un oso polar. Sin duda, debe de tener su encanto tomarse una sopa de carne de reno en Longyearbyen, que así creo que se llama el pueblo, Longyearbyen —quizá lo haya escrito con alguna consonante de menos: ¿Longyearbyeng?—, pero yo no viviría nunca en un lugar donde no pudiera morirme.
Me levanté del sofá y abrí la ventana para que el ruido de la terraza del bar de abajo acallara la furia de mi vecino. La vida es rara y temeraria: apenas unos días después me encontraría echando de menos sus gritos y sus faltas de respeto; apenas unos días después, hubiera dado lo que fuera por que volviera a ensuciarme el descansillo.
Las conversaciones entrecortadas y las risas fueron, poco a poco, tranquilizándome. En algún momento decidí trabajar un poco y me acodé sobre la enorme mesa que presidía el salón y que estaba llena de productos de papelería y de rollos de papel higiénico. Tomé cuatro pliegues, los alisé, y fui doblándolos hasta formar una especie de acordeón. Había realizado tantas veces la misma maniobra que podía llevarla a cabo con los ojos cerrados, literalmente. Después, corté un poco de hilo para hacer un nudo en la mitad de la figura. Había oído hablar del origami y me gustaba imaginarme en Japón, en una pequeña aldea, en una casa tradicional, a poder ser, en una habitación diáfana. Allí, descalza, yo haría figuras delicadas y complejas; de pronto, alguien abriría con sigilo una puerta corredera, se acercaría a mí y me ofrecería un caldo de miso y cierta complicidad silenciosa. Los japoneses no son gente parlanchina, y eso me gusta. Tienen sus perversiones sexuales y sus cosas raras, ya lo sé, les gusta salir a la calle vestidos de peluches, frecuentan bares de gatos, lo tienen todo lleno de máquinas expendedoras, y diría que gastan muy mal carácter, pero no conozco a nadie que sea absolutamente normal. Yo, por ejemplo, suelo calentarme la cara con el aire del secador de pelo, y no creo que eso me caracterice en absoluto, aunque es probable que a algunas personas esa costumbre les parezca definitoria. También tengo que caminar siempre por la derecha y cuando me rodean muchas personas, me mareo. Además, pagaba el alquiler de un piso, a pesar de ser la propietaria de una vivienda desocupada, para que al levantar la vista de mis tareas pudiera ver la lápida de mis padres. Cuando vivía con mi madre —mi padre ya había muerto—, solía encontrarme al regresar de la universidad, con la mochila a los hombros, la carpeta de dibujo bajo uno de los brazos, con un vecino que se pasaba el día sentado en un banco cercano al portal de nuestro bloque. Era un hombre de campo. Había dedicado su vida a cortar pinos. Siempre me decía, supongo que sería por la carpeta o porque en aquella época me gustaba vestir como si tuviera ochenta años, con faldas plisadas y camisas abotonadas, que era una bohemia; claro que para él bohemio era cualquiera que, por ejemplo, llevara bolsas de plástico de casa para hacer la compra o que le echara azúcar moreno al café. El reciclaje era bohemio, estudiar era bohemio, cocinar con curri era bohemio. Recuerdo que un día se fue a recorrer la Península con un mulo que se había traído del pueblo y que guardaba en un solar. Tardó dos años en regresar al barrio.
Tras hacer el nudo, redondeé las puntas del papel y separé poco a poco las distintas capas hasta que mi figura floreció. La ensarté en un palo de madera terminado en punta que había comprado en un bazar chino y la coloqué, junto a otras que ya tenía terminadas, en un florero de plástico que me encontré en la basura y al que alguien le había adherido una pegatina del Athletic de Bilbao. Observé satisfecha el resultado, y sonreí mirando a las lápidas, pero enseguida, como si mi organismo me recordara que debía estar angustiada, que no era el momento de recrearse en nada, el dolor de estómago se avivó y se me aceleraron las pulsaciones. Fui al baño y volví a palparme el pecho. Notaba la hinchazón muy caliente. Me miré el blanco de los ojos por si una subida de la tensión me hubiera provocado un derrame. Me fui a la cama con el móvil y convencida de que los nervios no me dejarían dormir, y me puse a marcar una vez y otra el número de información y reservas de la Renfe para ver si tenía la suerte de escuchar la voz de Miguel María López.
***
La línea de información de la Renfe me resulta mucho más cálida que los portales para encontrar pareja que proliferan por Internet. Yo me abrí un perfil, nadie lo miraba y lo cerré. Durante una época, para combatir la soledad, o quién sabe, me enviaba correos a mí misma, a veces para recordarme cosas; otras veces, incluso vacíos; y luego, en la pantalla del móvil, al ver que me habían entrado mensajes nuevos, me hacía la ilusión de que no era yo la remitente. A veces, tardaba días en abrirlos para alargar el autoengaño. Poco a poco, los rollos de papel se apilaron también sobre mi ordenador, y solo lo utilizaba para resolver alguna duda que me hubieran podido generar los documentales o para consultar las novedades de una tienda de cómics de Bilbao a la que luego nunca iba. Entretanto, también me olvidé de mi idea de encontrar el amor; lo bueno era que como nunca lo había experimentado tampoco lo echaba de menos. Recuerdo que, tendría yo quince o dieciséis años, contraje un virus que me afectó al estómago y me impidió descansar bien durante un par noches. Mi madre pensó que me había enamorado, hasta que una tarde vomité en el salón. Me costó mucho relacionar aquellas arcadas con el romanticismo, pero, ya lo digo, la vida es extraña. El caso es que me mantuve ajena a todo eso hasta que di con Miguel María López y, de repente, me sentí como si hablara con alguien que conociera desde tiempo atrás. Un día me envalentoné y le dije que tenía la voz muy bonita, y él me respondió que yo también; después nos quedamos callados, y en esos segundos de silencio, comprendí que yo podía ser capaz de sentir algo por alguien, a pesar de que desconociera aún si había sido Miguel María, aquel hombre en concreto, o algo vinculado solo a mí —descubrirme tratando de resultar seductora— la causa de esa certeza tan luminosa.
Aquella noche, tumbada boca arriba en la cama, llamé y colgué siete veces hasta que, por fin, lo identifiqué al otro lado del teléfono. Entonces le pregunté por el horario de trenes a Madrid, después a Salamanca y, por último, a Vigo. Miguel María López me respondía con profesionalidad, pero a veces se reía mientras buscaba los datos porque todo aquello debía de resultarle divertido. Miguel María López siempre me nombraba. Me decía: «Espere un momento, Irune», «Enseguida le facilito la información, Irune», y yo le esperaba. Miguel María López podía poner el mundo a mis pies. Podía reservar billetes, cerrar trayectos, sugerir combinaciones hasta Lisboa, o París o Berlín o Moscú. Miguel María López era el operador más amable con el que nadie hubiera hablado jamás.
—¿Quiere usted hacer una reserva?
Respondí lo de siempre y colgué. Aliviada, traté de dormir, pero me costó, entre otras razones, porque tenía que colocarme boca arriba, sin cruzar los brazos sobre el pecho, como acostumbraba, si no quería que el dolor me despertara a media noche, y ponerme a pensar en toda esa gente que tenía que hacer las maletas en el pueblo de Longyearbyen.
—————————————
Autora: Txani Rodríguez. Título: Los últimos románticos. Editorial: Seix Barral. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.



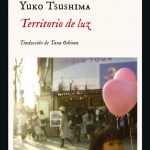


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: