El autor de La hoguera de las vanidades, fallecido el pasado 15 de mayo, defendió en este artículo el retorno a la novela realista amparándose en ejemplos como los de Zola y Tolstoi, e intentando demostrar que toda posible ficción es superada por la realidad. Este extenso artículo, titulado “Stalking the Billion Footed Beast“, fue publicado en Harper’s Magazine en noviembre de 1989. El 9 de diciembre del mismo año se publicó en exclusiva en el suplemento “Culturas”, de Diario 16. Fue ilustrado por Tino Gatagán y traducido por Rosa María Bautista*, quien lo ha rescatado para Zenda.
¿Me perdonan si como punto de partida utilizo la sexta página del capítulo IV de La hoguera de las vanidades? El personaje central de la novela, Sherman McCoy, conduce su Mercedes deportivo por el puente Triborough de la ciudad de Nueva York. A su lado, en el asiento de cuero marrón, viaja su «amiguita» de veintiséis años, no su esposa de cuarenta; mira triunfante hacia la isla de Manhattan, a su izquierda. «Los rascacielos estaban tan apretujados que hasta se notaba su masa, su estupendo peso. ¡Cuántos millones de personas de todo el mundo anhelaban ir a esa isla, entrar en esos rascacielos, caminar por esas calles! Allí estaba la ciudad que en el siglo XX representaba lo que en su día fueron la antigua Roma, París, Londres, la ciudad de la ambición, la densa roca magnética, el destino irresistible de todos cuantos anhelaban vivir en el lugar donde ocurría todo…».
Escribir una novela sobre esta metrópolis sorprendente, intentar abarcar la ciudad de Nueva York dentro de los límites de un libro era para mí la mayor tentación, el mayor reto y la idea más obvia que se le pudiera ocurrir a un escritor norteamericano. Ya me había propuesto intentarlo en 1968, sólo que lo que tenía en mente entonces era una novela «no ficticia», por utilizar un término muy controvertido de aquella época. Acababa de escribir una, titulada The Electric Kool-Aid Acid Test (Los años del desmadre), sobre el movimiento psicodélico, o hippie, y había comenzado a dar rienda suelta a mis osadas conjeturas en cuanto a la no ficción como arte. Poco después se recopilaron en un libro llamado El Nuevo Periodismo. Extraoficialmente, sin embargo, a solas en mi apartamento de la calle 58 este, me preocupaba que alguien por ahí estuviera escribiendo una gran novela realista sobre la experiencia hippie que borrase del mapa mi The Electric Kool-Aid Acid Test. ¿Hubo alguna? Podría haberlas habido a montones. Después de todo, entre los hippies había muchas personas cultas y supuestamente creativas, o que al menos presumían de serlo. Pero pasó un año, luego dos, tres, cuatro, y para mi consuelo, y más tarde para mi asombro, tales novelas no aparecieron. (Es más, no se han escrito hasta el momento).
VANIDADES
Entre tanto, volví a mi empeño de escribir un libro sobre Nueva York. Según mi criterio, tal libro debía ser una obra de la ciudad, al modo en que Balzac y Zola escribieron novelas de París, y Dickens y Thackeray lo hicieron de Londres, con la ciudad siempre en primer plano, ejerciendo su inexorable presión en las almas de sus habitantes. Mi modelo inmediato fue La Feria de las Vanidades, de Thackeray.
Thackeray y Dickens vivieron la primera gran era de las metrópolis. Un siglo más tarde, en los años sesenta, coincidieron poderosas fuerzas que dieron lugar a una segunda. El enorme despegue económico que había comenzado a mitad de la Segunda Guerra Mundial continuó durante la década de los sesenta sin la más leve recesión. La prosperidad daba sensación de inmunidad y los valores que habían permanecido inalterables durante millones de años, se dejaron atrás en medio de un alegre desenfreno, como de animales en celo. Uno de sus resultados fue la llamada revolución sexual, que siempre me pareció un término bastante pudoroso para referirse al asombroso carnaval que en realidad tuvo lugar. Indirectamente, el boom económico hizo que se desencadenase algo más: los conflictos raciales saltaron a la luz pública. Desde los años veinte, cuando comenzaron las migraciones de las zonas rurales del Sur, se cocían rencores raciales en las ciudades. Pero fue en los años sesenta cuando surgieron una serie de revueltas raciales, que comenzaron con la revuelta de Harlem en 1964 y la de Watts, en Los Ángeles, en 1965, pasando por Detroit en 1967 y alcanzando su punto culminante en Washington y Chicago en 1968. Revueltas de esta índole solo pudieron suceder con la llegada de los sesenta, cuando el Gobierno federal creó la denominada «Lucha Contra la Pobreza», basada no en limosnas para los pobres, sino en unas estructuras llamadas CAP (Community Action Programs). Las CAP supusieron una innovación en la historia de las políticas públicas americanas. Eran invitaciones oficiales del gobierno a los habitantes de los suburbios para mejorar sus condiciones, levantarse y rebelarse contra el sistema, incluido el propio gobierno, que les proporcionaba el dinero, los cuarteles generales y los asesores. Así que la gente de los suburbios les complació. Sin embargo, las revueltas fueron tan solo lo más espectacular de la estrategia. Más común era la confrontación. «Confrontación» era un término de los sesenta. No es mera coincidencia que el grupo de confrontación más violento de los años sesenta, los Panteras Negras de América, diseñara su famoso programa de los diez puntos en el Centro para Pobres de North Oakland. Para eso estaba allí aquel centro.
LEONARD BERNSTEIN
Con aquel telón de fondo, un día de enero de 1970 decidí asistir a una fiesta que daban Leonard Bernstein y su mujer, Felicia, en honor de los Panteras Negras, en su piso situado entre Park Avenue y la calle 79. Supuse que podría encontrar material para algún capítulo de mi «Vanity Fair de Nueva York». No me podía haber imaginado ni la mitad de lo que allí pasó. En aquella fiesta, un mariscal de campo de los Panteras Negras se puso en pie en el salón de Leonard Bernstein junto al piano norte ―había también un piano sur― y esbozó su programa de diez puntos, en una habitación repleta de celebridades y personajes de la alta sociedad, quienes, embargados por la nostalgia, disfrutaron escuchando una visión del futuro en el que, tras la revolución, no se darían tales cosas como un dúplex de trece habitaciones en Park Avenue, con dos pianos de cola gemelos en la sala para una sola familia.
Todo lo que yo buscaba, como digo, era material para un capítulo de mi futuro libro no ficticio. Sin embargo, la fiesta fue una farsa tan perfecta, que no me pude resistir. Di cuenta de la velada en el artículo «Radical Chic: That Party at Lenny’s», que se publicó en la revista New York; para complementarlo, escribí sobre las confrontaciones que había suscitado en San Francisco el programa de Lucha Contra la Pobreza en el artículo titulado «Mau-mauing the Flak Catchers». Ambos se publicaron en forma de libro en el otoño de 1970.
Una vez más, me preparé para resistir la sacudida de grandes novelas realistas que sin duda se habrían de escribir para tratar este importante fenómeno tan importante en la vida norteamericana de finales de los sesenta y principios de los setenta: luchas raciales en las ciudades. Pero, de nuevo, los años fueron pasando y tales novelas no aparecieron.
Sin embargo, no me quedé nada tranquilo. Había vuelto a aplazar el intento. En 1972, lo retrasé un poco más. Fui a Cabo Cañaveral a cubrir el lanzamiento del «Apollo 17», la última misión a la Luna, para la revista Rolling Stone. Terminé escribiendo una serie de cuatro partes sobre los astronautas, y luego decidí pasar los siguientes cinco o seis meses ampliando el material para escribir un libro. Los cinco o seis meses se convirtieron en un año, dieciocho meses, dos años, y empecé a mirar a mi alrededor. Truman Capote, por ejemplo, había declarado que trabajaba en una gran novela sobre Nueva York titulada Answered Prayers. Sin duda, había otras. El material era increíblemente rico, y cada día lo era más.
GUERRA DE VIETNAM
Pasó un año más… y, milagrosamente, no apareció tal libro. Esta vez hice una pausa y procuré investigar para hacerme una idea de lo que estaba pasando en el mundo de la ficción norteamericana. Resultó que no estaba solo. La mitad de los editores de Madison Avenue (en aquella época las editoriales todavía se podían permitir el lujo de estar en Madison Avenue) tenían las narices pegadas a sus cristales térmicos escudriñando la ciudad del billón de pies para divisar a jóvenes novelistas que sin duda les traerían las grandes novelas de los choques raciales, el movimiento hippie, la nueva izquierda, el boom de Wall Street, la revolución sexual, la guerra de Vietnam. Pero al parecer, tales seres ya no existían.
Lo más raro del caso es que los jóvenes con ambiciones literarias serias ya no estaban interesados en las metrópolis ni en ningún otro aspecto complejo, rico, de la sociedad contemporánea. En los quince años anteriores, mientras me hallaba inmerso en el periodismo, había comenzado uno de los capítulos más curiosos de la historia de la literatura norteamericana (y aún no ha terminado). Esta historia a veces resulta estrafalaria, otras da risa, y algún día algún afortunado estudioso con la perseverancia de un Huizinga o un Hauser le hará justicia. Yo solo puedo ofrecer unas líneas generales.
Tras la Segunda Guerra Mundial, a finales de los años cuarenta, los intelectuales norteamericanos comenzaron a revivir un sueño que había resplandecido brevemente en los años veinte. Intentaron crear una intelectualidad autóctona siguiendo el modelo inglés o francés, una aristocracia intelectual ―sin afiliaciones sociales, más allá de las diferencias de clase― activa en la política y en las artes. En las artes, su público lo constituía la inevitable minoría formada por personas realmente cultas, en contraposición a la chusma, que solo deseaba que la divirtiesen o que reafirmasen su sentimiento de «personas cultas». En aquel entonces, si es que hace falta apuntarlo, la chusma era más conocida como la clase media.
Entre las ideas europeas que comenzaron a ponerse de moda estaba la de la «muerte de la novela», entendiendo por esta la novela realista. En 1948, Lionel Trilling dio un giro marxista a esta idea, que posteriormente sería desarrollada por George Steiner y otros. La novela realista, según ellos, era el fruto literario de la burguesía industrial del siglo XIX. Era un retazo de vida, un retrato vigoroso y real de unos individuos y de una sociedad en la que el orden burgués y el viejo sistema de clases estaban firmemente establecidos. Pero ahora que el orden burgués estaba en un estado de «crisis y parcialmente derrotado» (palabras de Steiner) y el viejo sistema de clases se desmoronaba, la novela realista no tenía sentido. ¿Hay algo más inútil que trazar el perfil de una realidad fragmentada que se desintegra?
CHARLES DICKENS
Como sobradamente quedó demostrado en la obra La Historia social de las Artes, de Arnold Hauser, lo cierto era que la intelectualidad siempre había mirado con desprecio a la novela realista: les parecía una forma que se revolcaba en la porquería de la vida cotidiana y en los sucios secretos de la envidia de clases y, lo que es peor, era demasiado fácil de comprender para la chusma, es decir, la clase media, por tanto de su agrado. En la Inglaterra victoriana la intelectualidad consideraba a Dickens «el autor de la gente inculta y vulgar». Hizo falta un lapso de tiempo, unos ochenta años, para distanciar su obra de los ambientes vulgares y que Dickens pudiera ser canonizado en los círculos literarios británicos. Los intelectuales siempre han preferido formas literarias más refinadas, como la novela psicológica, la favorita francesa de los eruditos durante muchos años.
A principios de los años sesenta, la idea de la muerte de la novela realista se extendió entre los escritores jóvenes con la fuerza de una revelación. Este fue un giro extraordinario. Prácticamente un día antes, en los años treinta, la gran novela realista con una amplia extensión social, había situado la literatura norteamericana por primera vez en la escena mundial. En 1930, Sinclair Lewis, un escritor de novelas realistas cuyas técnicas narrativas eran tan exhaustivas como las de Zola, se convirtió en el primer escritor norteamericano galardonado con el Premio Nobel. En su discurso de aceptación del premio, convocó a sus compatriotas escritores a dar a Norteamérica «una literatura merecedora de su grandeza» y, de hecho, cuatro de los cinco escritores norteamericanos que recibieron el Premio Nobel posteriormente ―Pearl S. Buck, William Faulkner, Ernest Hemingway y John Steinbeck― escribieron novelas realistas. (El quinto fue Eugene O’Neill). Es más, los que fueron considerados como los grandes novelistas de la posguerra ―James Jones, Norman Mailer, Irwin Shaw, William Styron, Calder Willingham― eran todos realistas.
Sin embargo, en 1962, cuando John Steinbeck fue galardonado con el premio Nobel, los jóvenes escritores y los intelectuales en general se sentían incómodos con su forma de aproximación a la novela. Pearl S. Buck era todavía peor, y con Lewis ocurría otro tanto. Faulkner y Hemingway todavía infundían respeto, pero la clase de respeto que se siente por los muchachos de otros tiempos que lo hicieron lo mejor que pudieron con lo que disponían en su momento. Eran escritores «cuadriculados» (término de John Gardner), que pensaban que se podía tomar la vida real y extenderla por las páginas de un libro. Nunca comprendieron que una novela es un juego literario sublime.
Todos los jóvenes escritores serios ―refiriéndome con este término a aquellos que aspiraban a alcanzar prestigio literario― veían así las cosas, y empezaron a desmantelar la novela realista con la misma velocidad con la que se les ocurrían nuevas ideas para hacerlo. El año sesenta fue la línea divisoria. Los escritores que estudiaron después del año sesenta…, lo entendían así. Para que un joven escritor serio se ciñese al realismo después de los años sesenta hacía falta valor y espíritu de contradicción.
LA ACTUALIDAD
A los escritores que habían estudiado antes de los sesenta, como Saul Bellow, Robert Stone y John Updike, les resultaba difícil abandonar el realismo, pero a muchos otros les pilló a caballo entre lo uno y lo otro. No sabían qué camino seguir. Philip Roth, por ejemplo, licenciado por Bucknell en 1954, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1960, a los veintisiete años, por una colección titulada Adiós, Colón. La pieza que daba título a la obra era una ingeniosa novela de costumbres; ingeniosa pero, desgraciadamente, muy realista. En 1961, Roth se lo pensó mejor. Hizo unas declaraciones que causaron un fuerte impacto entre los jóvenes escritores. Vivimos en una época, dijo, en la que la imaginación del novelista está totalmente indefensa ante lo que sabe que leerá en los periódicos al día siguiente. «La actualidad sobrepasa nuestro talento constantemente, y la cultura juega con metáforas que son la envidia de todo novelista».
Incluso hoy en día, quizá especialmente hoy en día, cualquiera, escritor o no, puede estar de acuerdo. Acaso un novelista se atrevería a desarrollar un argumento en el que, por ejemplo, un evangelista sureño de la televisión tiene una cita en un motel con una secretaria de la iglesia de Babylon, Nueva York ―¿tenía que ser Babylon?―, y se arruina hasta el punto de tener que vender todos sus bienes terrenales en subasta pública, incluida su perrera con aire acondicionado ―¿perrera con aire acondicionado?― tras lo cual, un segundo evangelista televisivo le tacha de decadente pompadour, aunque él mismo, según nos enteramos después, se ha estado peinando su controvertida cabellera rubia hacia delante y poniéndose diademas en el pelo para disfrazarse y poder entrar con prostitutas peleonas en los moteles con camas de agua de Luisiana ―¡anda ya!― incitando con ello a un tercer predicador televisivo, que se está planteando muy en serio concurrir a las elecciones presidenciales, a acusar al vicepresidente de Estados Unidos de filtrar las pruebas condenatorias a la prensa…, mientras que la mencionada secretaria de la iglesia ha desnudado su busto ante los fotógrafos y se ha convertido en una celebridad internacional y desde entonces vive feliz en un castillo conocido como la Mansión del Playboy…, a la vez que su compañero de citas, el evangelista número uno, fue visto por última vez escondido en posición fetal debajo del cojín de su abogado en Charlotte, Carolina del Norte…
¿Qué novelista se atrevería a concebir algo tan descabellado y a pedirte luego que no fueras incrédulo?
La lección que toda una generación de jóvenes escritores serios aprendieron de la queja de Roth fue que ya era hora de desviar su mirada en otra dirección. Intentar escribir una novela realista con la visión de Balzac, Zola o Lewis era absurdo. A mitad de la década de los sesenta estaban convencidos de que la novela realista no solo no era posible, sino que la propia vida americana no se ajustaba al término «real». La vida americana era caótica, fragmentada, desordenada, discontinua; en una palabra, «absurda». Los escritores que participaban en los programas universitarios de literatura creativa tenían largas discusiones fenomenológicas en las cuales llegaron a la conclusión de que el acto de escribir palabras sobre un papel era real y que el llamado mundo real de Norteamérica era ficticio, reclamando la suspensión de la incredulidad. «La llamada realidad» pasó a ser su expresión favorita.
REALISMO Y ABSURDO
Surgieron distintas corrientes narrativas y cada una intentaba establecer una posición vanguardista, más allá del realismo. Había novelas del absurdo, novelas del realismo mágico y novelas de disyuntivas radicales (expresión del crítico y novelista Robert Tower), en las que acontecimientos y personajes plausibles se combinaban de modos fantásticos o estrafalarios, dando lugar a historias que a menudo desembocaban en espantosas catástrofes, con la intención de provocar la risa a través de la ironía. La ironía era la actitud suprema, sobre todo en las novelas del tipo puppet master (en español, titiritero), una categoría que a menudo se superponía con las demás. Los puppet masters adoraban la teoría según la cual la novela era, en primer lugar, un juego literario, consistente en palabras sobre un papel manipuladas por un autor. Ronald Sukenic, autor de la renombrada novela de 1968 titulada Up, contaba al lector, por ejemplo, el aspecto que tenía mientras escribía. En un punto determinado, dice que está totalmente desnudo. A veces, cuenta que está tachando lo que acaba de leer y cambiándolo, después da la nueva versión. En una historia titulada «La muerte de una novela», no deja de decir, a lo Samuel Beckett, «no puedo seguir». Luego, se anima a sí mismo, «adelante», y allá va él. Al final de Up, dice que ninguno de los personajes son reales: «Me lo invento a medida que voy avanzando».
A los puppet masters les dio por llamar «ficciones» a sus historias, siguiendo el ejemplo de Jorge Luis Borges. El argentino Borges era uno de los dioses de la nueva raza. En consonancia con las aspiraciones cosmopolitas de la nueva intelectualidad, todos sus dioses eran extranjeros: Borges, Nabokov, Beckett, Pinter, Kundera, Calvino, García Márquez y, por encima de todos, Kafka; hubo todo un sarampión de historias cuyos personajes se llamaban H, o V, o K, o T, o P (pero, por alguna razón, no había ningún A, B, D o E). Pronto, se llegó a un punto en el que un profesor de literatura creativa en Johns Hopkins tuvo que defender a Tolstoi como maestro de la novela —y sus jóvenes alumnos le dirigieron una mirada indulgente por estar anticuado—. Como dijo después uno de ellos, Frederik Barthelme, «nos hablaba de Leon Tolstoi, cuando nosotros ya nos habíamos leído todo lo de Lawrence Sterne, Franz Kafka, Italo Calvino y Gabriel García Márquez. De hecho, García Márquez ya estaba un poco pasado entonces».
En los años setenta había mucha prisa por deshacerse no solo del realismo, sino también de todo lo relacionado con él. Uno de los más alabados entre los escritores de la nueva raza, John Hawks, dijo: «Comencé a escribir ficción tras asumir la idea de que los verdaderos enemigos de la novela eran la trama, los personajes, la ambientación y el tema». El grupo más radical, los neofabulistas, decidieron regresar a los orígenes de la ficción, a tiempos más felices, antes del realismo y todas sus contaminaciones, al mito, la fábula, la leyenda. Tanto John Gardner como John Irving comenzaron en esta corriente, pero su inigualable líder fue John Barth, que escribió una trilogía titulada Quimera, en la que narraba las nuevas aventuras de Perseo y Andrómeda y otros personajes de la mitología griega. Quimera ganó el Premio Nacional de Literatura en Estados Unidos, en 1972.
IMITAR A KAFKA
Otros neofabulistas escribieron fábulas modernas, al estilo de Kafka, en las que la acción, si es que había acción, no se desarrollaba en ningún lugar específico. Eran lugares sin nombre, elementales: el desierto, los bosques, el mar abierto, las montañas nevadas. Los personajes no tenían pasado. No eran de ninguna parte. No hablaban de forma realista. Nada de lo que decían, hacían o tenían era un indicativo de una determinada clase o un grupo étnico. Por encima de todo, los neofabulistas evitaban todo sentimiento o emoción fuerte o primaria, especialidad de la novela realista, con sus terribles escenas al estilo de la pequeña Nelly. Anestesia perfecta; eso es lo que ofrecían, hasta en las escenas de muerte. La soledad anestésica llegó a ser uno de los motivos literarios principales de la década de los setenta. Los minimalistas, también conocidos como los realistas del K-Mart, escribían sobre situaciones reales, pero diminutas, en su mayor parte pequeñeces domésticas, casi todas ambientadas en escenarios rurales de fosas sépticas, con una prosa inexpresiva formada por frases simples y cortas, absolutamente carentes de ingenio: emociones anestesiadas con un jeringazo de novocaína. Mi comienzo minimalista favorito es de una historia de Robert Coover: «Para empezar, se fue a vivir a una isla desierta y se pegó un tiro».
Muchos de estos escritores eran magníficos. Eran virtuosos. Podían trabajar dentro de los reducidos límites que se habían marcado y conseguían historias divertidas que eran más ingeniosas y divertidas de lo que uno hubiera podido imaginar. ¿Pero qué era esta isla desierta a la que se habían trasladado? Después de todo a ellos, como a mí, les tocó vivir para bien o para mal en el siglo americano, el siglo en el que nos convertimos en la mayor potencia militar de la historia, capaz de volar el mundo girando dos llaves cilíndricas en un misil, pero también capaces, si estallara, de escapar a las estrellas en naves espaciales. Vivimos el primer momento desde el amanecer de los tiempos en que el hombre fue capaz de traspasar los límites de la gravedad sobre la tierra y explorar el resto del Universo. Y, además, habíamos creado tal riqueza incluso a nivel de mecanismos y pequeños comerciantes que hubieran dejado bizco al mismísimo Rey Sol, de manera que cualquier atardecer hasta un electricista o un técnico de aire acondicionado o de alarmas antirrobo minimalista o neofabulista podría estar perfectamente en Saint Kitts, o en Barbados, o en Puerto Vallarta, con una camisa de palmeras tipo Harry Belafonte, abierta hasta el esternón, luciendo unas relucientes cadenas de oro sobre su pecho peludo, mientras en compañía de su tercera esposa, se toma un agua mineral, haciendo tiempo en una terraza hasta la hora de la cena…
¡Menudo festín se mostraba ante los ojos de todos los escritores de Norteamérica! ¿Cómo pudieron resistir las ganas de lanzarse a él? Yo no pude.
NUEVO PERIODISMO
En 1979, después de haber terminado mi libro sobre los astronautas, Lo que hay que tener (Elegidos para la gloria), volví a la idea de escribir una novela sobre Nueva York. Esta vez, decidí que la obra sería una novela de ficción. En parte, imagino, por curiosidad, o más bien por la pregunta que se hace todo escritor que ha estado experimentando con la literatura durante los diez o quince años anteriores: ¿Estás simplemente eludiendo el gran reto: la novela? Conscientemente, quería demostrar una predicción que expuse en la introducción a El Nuevo Periodismo en 1973; consistía en que el futuro de la novela estaba en un realismo muy detallado, basado en la información, un realismo mucho más exhaustivo que el que se practicaba en esos momentos, un realismo que retratara al individuo relacionado íntima y extrínsecamente con la sociedad que le rodea.
Uno de los axiomas de la teoría literaria de los años setenta consistía en que el realismo no era tan solo «un recurso formal más, no un método permanente de tratar las experiencias» (palabras del editor de la revista Partisan Review, William Phillips). Entonces me convencí ―y ahora estoy aún más convencido― de que era justamente lo contrario. La introducción del realismo en la literatura en el siglo XVIII con Richardson, Fielding y Smollet fue como la introducción de la electricidad en la mecánica. No era simplemente un recurso más. El efecto emocional de un realismo cotidiano como el de Richardson era algo que nunca se había concebido hasta entonces. Era el realismo que daba a la novela la capacidad de «absorber» o de «captar» al lector, la cualidad que le hace sentir que ha sido arrastrado no solo al ambiente de la historia, sino también a las mentes y a los sistemas nerviosos centrales de los personajes. Nadie se ha echado a llorar leyendo los desgraciados destinos de los héroes y heroínas de Homero, Sófocles, Molière, Racine, Sydney, Spencer o Shakespeare. Sin embargo, el impecable Lord Jeffrey, editor de Edinburgh Review, confesó haber llorado –sollozado, gemido, suspirado y gimoteado― con la muerte de la pequeña Nell en La tienda de antigüedades. Que los escritores abandonasen esta fuerza en busca de una prosa más actual es como si un ingeniero intentase desarrollar una máquina más sofisticada descartando los principios de la electricidad, basándose en que ya han sido utilizados hasta la saciedad durante cientos de años.
Una de las especialidades de la novela realista, desde Richardson en adelante, fue la demostración de la influencia de la sociedad sobre los individuos. Lionel Trilling no se equivocaba al decir, en 1948, que lo que produjo grandes personajes en la novela europea del siglo XIX fue el «retrato de rasgos sociales modificados por la personalidad». Pero prosiguió argumentando que la vieja estructura de clases estaba desintegrándose, especialmente en los Estados Unidos, invalidando así dicha técnica. Una vez más, diría que es justo lo contrario. Si sustituimos clase en el argumento de Trilling, por el término estatus, más amplio, esta técnica nunca ha sido más importante para retratar la vida del individuo con mayor profundidad. Sobre todo cuando el individuo vive en la ciudad moderna. Me resulta inconcebible creer que se puede retratar al individuo de una ciudad actual sin retratar a la propia ciudad.
ANA KARENINA
Cuando le preguntaron a Faulkner qué tres novelas recomendaría a un estudiante de literatura creativa, contestó (o dicen que contestó): «Ana Karenina, Ana Karenina y Ana Karenina». ¿Y qué hay no sólo en el fondo de los dramas particulares, sino también en la psicología de Ana Karenina? La idea de Tostoi del corazón en lucha contra la estructura social. Los dramas de Ana, Vronsky, Karenin, Levin y Kitty no serían más que lentos romances sin el panorama de la sociedad rusa en la que Tolstoi los coloca. Los espeluznantes actos irracionales de los personajes son los actos del corazón llevado a extremos por las presiones de la sociedad.
Si Trilling estuviera aquí, no dudaría en decir, por supuesto, «rasgos sociales modificados por la personalidad». Estos son personajes sustanciales (“sustancial” era uno de los términos favoritos de Trilling) precisamente porque la sociedad rusa en los tiempos de Tolstoi estaba muy claramente dividida en clases sociales, cada una con sus propias distinciones culturales y sus propias tradiciones. En la actualidad, en Nueva York, diría Trilling, Ana sencillamente se iría a vivir con Vronsky y las personas de su círculo social tomarían debida nota del cambio en su libreta de direcciones de Scully & Scully; y la llegada del bebé, si decidieran tenerlo, no provocaría más que unas disimuladas risitas burlonas en la columna de cotilleos. A lo que yo contestaría, cierto. Ha cambiado la estructura social en cuanto al estatus, pero en ningún momento ha desaparecido. Proporciona un infinito número de agonías a las Anas y Vronkys del Upper East Side, y, si me apuran, de Leningrado. Quien lo dude no tiene más que llegar a conocerlas.
La sociedad norteamericana actual no es ni más ni menos caótica, desordenada o discontinua de lo que pudieran serlo la sociedad rusa, la francesa o la inglesa hace cien años, por muy cómodo que le resulte a un escritor creerlo. En el prólogo a La hoguera de las vanidades, el alcalde de Nueva York pronuncia un soliloquio en un momento de lucidez cuando un grupo de manifestantes le abuchea hasta echarle de un escenario en Harlem. Piensa en todos los ricos neoyorquinos que estarán viéndole por la televisión desde sus cómodos pisos en propiedad. «Creéis que esta ciudad sigue siendo vuestra? ¡Abrid los ojos! ¡La mayor ciudad del siglo XX! ¿Creéis que basta el dinero para que siga siendo vuestra? ¡Bajad de vuestros magníficos pisos en propiedad, dejad a los abogados que organizan vuestras fusiones empresariales! ¡Aquí abajo está el Tercer Mundo! ¡Puertorriqueños, caribeños, haitianos, dominicanos, cubanos, colombianos, hondureños, coreanos, chinos, tailandeses, vietnamitas, ecuatorianos, panameños, filipinos, albaneses, senegaleses y afroamericanos! ¡Id a visitar las fronteras, acojonada gente guapa! Id a Morningside Heights, a St. Nicholas Park, a Washington Heights, a Fort Tyron, ¿por qué pagar más? El Bronx: ¡Se acabó el Bronx para vosotros!», y así continúa. Nueva York, al igual que prácticamente todas las grandes ciudades de los Estados Unidos, está experimentando un profundo cambio. Está llegando la cuarta gran oleada de inmigrantes, esta vez de Asia, Norte de África, Latinoamérica y el Caribe. Dentro de diez años el poder político en la mayoría de las grandes ciudades norteamericanas estará en manos de las mayorías no blancas. ¿Acaso eso hace imposible la comprensión de las ciudades, o las deja fragmentadas por encima de toda lógica, absurdas, carentes de significado desde una mirada literaria? En mi opinión, no. Simplemente hace la tarea del escritor más difícil, si este quiere saber cuáles son las presiones reales sobre el corazón del individuo, blanco o no, que vive en una metrópolis en la última década del siglo XX.
EXPERIENCIA PERSONAL
Esa tarea, tal y como yo la entiendo, inevitablemente conlleva una labor de reportaje, que yo considero la fuente más valiosa y menos comprendida para cualquier escritor de ambición, ya sea en un medio impreso, en el cine, en un estudio de grabación o en un escenario. A los escritores jóvenes se les dice constantemente: «Escribid sobre lo que conocéis». Ese punto de partida no tiene nada de malo, pero parece que se magnifica rápidamente hasta convertirse en una máxima tácita: la única experiencia válida es la experiencia personal.
Emerson decía que cada persona tiene tras de sí una gran autobiografía por escribir, si entiende bien qué tiene de única su propia experiencia personal. Pero no dijo que cada persona pudiera escribir dos autobiografías. Dickens, Dostoyevski, Balzac, Zola y Sinclair Lewis tenían asumido que el escritor tenía que ir más allá de la propia experiencia personal y salir a la sociedad como reportero. Zola lo llamaba documentación: sus expediciones a los suburbios, a las minas de carbón, a los folies, a las carreras, a las tiendas, a los mercados centrales de abastos, a los despachos de los periódicos, a los establos, a las obras del ferrocarril y a las fábricas, con lápiz y papel en mano, se hicieron legendarias. Para escribir Elmer Gantry, el gran retrato no sólo de un evangelista corrupto, sino también de la totalidad de los clérigos evangelistas en una época en la que todavía dictaban el tono moral de Norteamérica, Lewis dejó su hogar de Nueva Inglaterra y se trasladó a Kansas City. Organizó grupos de estudio de la Biblia para clérigos, dio sermones desde los púlpitos de los predicadores en las vacaciones de verano, asistió a acampadas y a conferencias religiosas en los seminarios, todo el tiempo tomando fielmente sus anotaciones en fichitas de cinco por ocho.
Fue durante este proceso de documentación cuando Lewis elaboró la historia de Jin Bakker, y consiguió trasladarla a la ficción de un modo muy acertado histórica y psicológicamente. Haré referencia los dos últimos capítulos de Elmer Gantry. Vemos a Elmer, el gran evangelista, cazado en una cita con… la secretaria de la iglesia (Hettie Dowler)… que resulta estar liada con un abogado muy zorrito… y ambos pretender chantajear a Elmer por una fuerte cantidad, que él está dispuesto a pagar sin rechistar… Sin embargo, ayudado por los amigos, Elmer consigue dar la vuelta a la tortilla y queda absuelto y perdonado a los ojos de la humanidad y de la prensa. En la última página, vemos a Elmer arrodillado junto al púlpito ante una iglesia repleta, con su mirada elevada al cielo y sus manos bien juntas al estilo de Albrecht Dürer, llorando y agradeciendo en voz alta al Señor por librarle de las calumnias. Al final del libro, mira hacia el coro y ve una nueva adquisición, «una muchacha de encantadores tobillos y ojos vivarachos…».
¿Fue reflejar la realidad lo que hizo a Lewis uno de los escritores norteamericanos más admirados de los años veinte? Desde luego no fue solo eso. Pero fue el material que encontró al estudiar la realidad lo que hizo posible que Lewis ejercitase una variedad tan amplia de estudios psicológicos, muchos de ellos extraordinariamente sutiles, de hombres y mujeres que pertenecían a una sociedad estructurada por estatus. Habiendo dicho esto, revelaré ahora algo que casi todo escritor ha experimentado alguna vez y que ninguno, que yo sepa, ha mencionado nunca. El joven que decide hacerse escritor porque tiene un tema o un asunto en mente, porque tiene «algo que decir», es un caso raro. La mayoría toman esta decisión porque se dan cuenta de que tienen cierta facilidad musical con las palabras. Ya que la poesía es la música del lenguaje, no es difícil encontrar buenos poetas jóvenes. Sin embargo, a medida que va madurando, nuestro joven genio empieza a tener el maldito problema del «material», ya que se ha dado cuenta de que la plaza donde se lidia con la literatura es la prosa, ya sea ficción o ensayo. Sin embargo, no pierde la calma. Se dice que el noventa y cinco por ciento del genio literario es un talento único que está bien seguro en alguna región de su cráneo, mientras que un cinco por ciento es el material, la arcilla que moldeará con su talento.
RETÓRICA
Recuerdo haber pasado esta etapa. En el instituto, en Washington y Lee, decidí que escribiría una prosa cristalina. Esa era la palabra: “cristalina”. Sería una prosa tan intemporal, exquisita, elevada, transparente y brillante como la mejor de Scarlatti. Hablaría al siglo XXV de una forma tan clara como al mío. (Como es natural, saber años más tarde que Iris Murdoch había soñado con la misma cualidad y había escogido la misma palabra “cristalina” despertó en mí gran interés). En la universidad de Yale, topé con algunos libros de retórica isabelinos, que enumeraban, según mis cuentas, 444 figuras retóricas que cubrían todos los juegos de palabras posibles. Al analizar a los prosistas que admiraba, (recuerdo que De Quincey era uno de ellos), intentaba buscar las secuencias perfectas de recursos y las marcaba con unos signos parecidos a las notas musicales. Compondría ese esqueleto perfecto algún día, cuando tuviera tiempo.
Claro que tales experimentos no duran mucho. La maldita bestia, el material, crece y crece y se vuelve cada vez más incómoda. Finalmente te das cuenta de que debes elegir. O te escondes y la olvidas, o luchas contra ella. Dudo que haya un escritor que haya pasado de los cuarenta que no se dé cuenta, en lo más profundo de su corazón, de que el genio literario, en prosa, se compone en un sesenta y cinco por ciento de material y un treinta y cinco por ciento del talento, del crisol sagrado.
Siempre estuve seguro de que para escribir una larga novela sobre Nueva York tendría que hacer una labor de reportero similar a la que había realizado para escribir Elegidos para la gloria o La izquierda exquisita incluso aunque llevaba ya veinte años viviendo en Nueva York. En 1981 empecé a trabajar en serio y vi que La feria de las vanidades, de Thackeray, no sería un modelo válido. La feria de las vanidades trata principalmente de la clase alta británica. Un libro sobre Nueva York en los años ochenta tendría que abarcar la clase alta y la clase baja. Escogí Wall Street como el extremo superior de la balanza y el sur del Bronx como el inferior. Conocía a más gente en Wall Street que en el Bronx, pero no conocía por propia experiencia ninguno de los dos terrenos, me adentraba en todo tipo de cosas. Cualquier buen libro sobre Nueva York, supuse, tendría alguna escena en el metro. Empecé a ir en metro al Bronx. Una tarde, miré al fondo del vagón y vi a un conocido que iba vestido con unas pintas muy raras. Era un corredor de Wall Street, al que no veía desde hacía tiempo. Llevaba un traje de ejecutivo, pero con el pantalón remangado en tres o cuatro vueltas, dejando ver un par de calcetines verdes del ejército, unas espinillas huesudas y unas viejas deportivas a rayas. En el suelo, entre los pies, tenía una bolsa de plástico blanca de A & P. Llevaba una gabardina sucia y un gorro grasiento y miraba constantemente a un lado y a otro del vagón. Me acerqué, le dije hola y me enteré de la siguiente historia. Vivía con su familia a las afueras de la zona norte del Bronx, donde hay unas fabulosas zonas residenciales con muchos árboles, y trabajaba en Wall Street. El metro funcionaba muy bien, sólo que había habido ciertos problemas últimamente. Pandillas de jóvenes delincuentes habían comenzado a atracar en los vagones. Solían escoger alguna presa prometedora, la rodeaban en su asiento y le pedían el dinero. No sacaban las manos de los bolsillos y nunca enseñaban armas ni nada por el estilo, pero sus miradas amenazadoras normalmente bastaban. Cuando le tocó el turno a este amigo mío, se rindió y les entregó todo, y desde entonces iba en el metro hecho un manojo de nervios. Ahora viajaba en el metro a Wall Street y vuelta cada día con esta patética indumentaria, para evitar tener aspecto de llevar dinero encima. En su bolsa de A & P llevaba sus zapatos y calcetines de Wall Street.
KRUSCHEV EN INGLATERRA
Decidí utilizar una situación similar en mi libro. Fue aquí cuando empecé a escribir no “Las lamentaciones de Roth” sino la “Ley de Muggeridge”. Cuando Malcolm Muggeridge era editor de Punch, se anunció que Kruschev y Bulganin iban a viajar a Inglaterra. A Muggeridge se le ocurrió la idea de diseñar un itinerario burlón, una lista de los lugares más absurdos por los que se podrían pasear los dos panzones líderes soviéticos. Poco antes de sacar las pruebas, hubo que tachar la mitad del artículo. Coincidía con el itinerario oficial, que acababa de hacerse público, lo que hizo que Muggeridge comentase: Vivimos en una época en la que ya no es posible ser graciosos. No hay nada que se pueda imaginar, por absurdo que sea, que no ocurra ante tus ojos a continuación, probablemente con algún personaje conocido.
Esto se convirtió inmediatamente en mi problema. Primero escribí La hoguera de las vanidades por entregas para la revista Rolling Stone, con un capítulo cada dos semanas, que venían a recoger a mi casa, a punta de pistola. En el tercer capítulo, introduje uno de mis personajes principales, un ayudante del fiscal del distrito llamado Larry Kramer, de treinta y dos años, sentado en un vagón de metro vestido como mi amigo, mirando asustado a un lado y a otro del vagón. Se suponía que esto debía provocar un suspense inmediato entre los lectores. ¿Qué diablos había empujado a este joven a verse en tan penoso estado? Este capítulo apareció en julio de 1984. En una entrega prevista para abril del 85, los lectores se enterarían de que el motivo de su humillación era una manada de lobos que le había robado todo el dinero, además de su placa de fiscal del distrito. Pero sucedió que en diciembre de 1984, un joven llamado Bernhard Goetz se vio en la misma situación en el metro de Nueva York, acorralado por cuatro jóvenes que, de hecho, eran del sur de Bronx. Lejos de acobardarse, sacó un revólver del 38 y mató a los cuatro, pasando a convertirse en una de las personas más tristemente notables de Norteamérica. ¿Cómo podía yo ahora, cuatro meses más tarde, en abril de 1985, continuar con mi plan? La gente diría: «Este pobre Wolfe no tiene imaginación. Se lee el periódico, saca cuatro ideas fáciles y nos sale con este tonto de Kramer que se acobarda. Así que abandoné el plan, lo dejé totalmente. La sed de los lectores de Rolling Stone por saber la razón de la pobre indumentaria de Kramer y de sus penosos tics, si es que la hubo, no se llegó a saciar».
En un aspecto, sin embargo, iba yo por delante de las noticias, y esto le daba al libro un curioso aspecto de lo que puede cambiar una vida. La trama da un giro total cuando se hiere gravemente a un joven negro en un incidente en el que se ven envueltos una pareja blanca en un automóvil. Mientras el joven está en coma, se agolpan varias fuerzas en el caso: la prensa, los políticos, los fiscales, corredores de propiedades inmobiliarias, activistas negros; todos ellos ansiosos de convertir el asunto en un Armageddon racial, cada uno por distintas razones. Por encima de todos está el reverendo Bacon, un ministro del Harlem, maestro en manejar a la prensa, que pronto deja estremecida a toda la ciudad con el atroz destino del joven. En el libro, el incidente ensombrece las próximas elecciones y amenaza con costarle el puesto a alcalde blanco de la ciudad.
ABAJO LA MASCULINIDAD
La hoguera de las vanidades llegó a las librerías en octubre de 1987, una semana antes del crack de Wall Street. Desde el principio, en la prensa, suscitó muchos comentarios, algunos no muy agradables, sobre mi retrato del reverendo Bacon. Era si no algo peor, una grotesca criatura del activismo negro. Luego, apenas tres meses más tarde, saltó a la prensa el caso de Tawana Brawley. En primer plano del caso aparecía un ministro de la iglesia y activista negro, el reverendo Al Sharpton, que era un verdadero genio manejando a la prensa, incluso cuando estaba totalmente acorralado. El New York Post llegó a decir que Sharpton se arreglaba su abundante cabellera a lo Byron en un salón de belleza de Brooklyn. Un reportero y un fotógrafo esperaron hasta que estuvo debajo del secador, e irrumpieron en la peluquería. Lejos de alzar sus manos y protestar por esta violación de su vida privada, Sharpton hizo señas a sus atacantes. “Pasad chicos, y traed vuestras cámaras. Quiero que veáis como… un verdadero hombre… se arregla el pelo”. ¡Así! Otro triunfo de Sharpton ante los medios, bajo los titulares: “Abajo la masculinidad”. De hecho, Sharpton le dio tanto bombo que los comentarios sobre el reverendo Bacon dieron un giro de 180 grados. Ahora oía a la gente quejarse, este pobre Wolfe no tiene imaginación. Aquí, en la primera página de cualquier periódico, están los verdaderos materiales, y nos sale con este aspirante a santo, el reverendo Bacon.
Pero también comencé a oír y a leer con más y más frecuencia que La hoguera de las vanidades era “profética”. El caso Brawley resultó ser uno de los muchos incidentes raciales en los que jóvenes negros eran víctimas (o así se les veía) de la brutalidad blanca. Y estos incidentes, sin duda, ensombrecieron la carrera para la Alcaldía de Nueva York. Igual que en el prólogo del libro el alcalde, en la vida real, fue abucheado por unos manifestantes en el Harlem, aunque no llegaron a obligarle a salir del pódium. Y quizá estos incidentes le costaron la Alcaldía blanca a Nueva York, entre otros factores. Pero en ningún momento pensé que La hoguera de las vanidades fuera profética. El libro sólo mostraba lo que era obvio para cualquiera que hubiese hecho lo que yo hice, incluso volviendo atrás a principios de los años ochenta, cuando comencé: cualquiera que hubiera salido a mirar la nueva cara de la ciudad y hubiera prestado atención no sólo a lo que decían las voces, sino también al ruido de fondo.
Esto me lleva a un último punto. Relatar los hechos reales no solo es útil para recopilar los pequeños detalles que configuran la verosimilitud y hacen que una novela sea absorbente, aunque esta parte de la empresa merece nuestra atención. Sostengo el argumento de que, especialmente en una época como la nuestra, es fundamental para conseguir los efectos más importantes que la literatura puede producir. En 1884, Zola bajó a las minas de Anzin con el fin de documentarse para lo que sería su novela Germinal. Haciéndose pasar por un secretario de la cámara francesa de los diputados, bajó a los pozos con su ropa de ciudad, su abrigo con solapas, su cuello duro y su sombrero (todo esto me atrae por razones que no mencionaré ahora), y con un libro y una pluma. Un día, Zola y los mineros que le servían de guías estaban a 150 pies bajo tierra cuando el escritor vio un enorme caballo percherón, tirando de una vagoneta repleta de carbón por un túnel. Zola preguntó: «¿Cómo metéis al caballo en la mina todos los días?». Al principio, los mineros pensaron que estaba de guasa. Luego se dieron cuenta de que iba en serio y uno de ellos dijo: «Señor Zola, ¿no comprende? El caballo baja una sola vez, cuando es un potrillo, casi recién parido, cuando todavía cabe en las jaulas que nos bajan a nosotros todos los días. El caballo crece aquí abajo. Se queda ciego después de un año o dos, por la falta de luz. Carga carbón hasta que ya no puede hacerlo más y luego muere aquí, y sus huesos se entierran aquí también». Cuando Zola transcribe esa revelación de su libro de notas a las páginas de su novela Germinal, pone los pelos de punta. Sin necesidad de mayor explicación, se comprende que el caballo y los mineros son iguales, descienden a las profundidades de la tierra de niños y extraen carbón allí abajo, en el pozo, hasta que ya no pueden cavar más y quedan literalmente enterrados.
LUCHAR CON LA BESTIA
El pasaje del caballo en Germinal es uno de los momentos más sublimes de la literatura francesa y hubiera sido imposible sin ese pequeño truco que Zola llamaba documentación. En este débil y pálido momento de esterilidad de la literatura norteamericana, necesitamos un batallón, un regimiento de Zolas que se asomen a este salvaje, bizarro e imprescindible país nuestro, barroco y arrollador, que lo reclame como su propiedad literaria. Philip Roth tenía toda la razón. La imaginación del novelista está indefensa frente a lo que sabe que leerá en el periódico al día siguiente. Pero una generación de escritores norteamericanos ha extraído precisamente la conclusión equivocada de esa observación, perfectamente válida. La respuesta no está en dejar que los periodistas se ocupen de la grosera bestia, el material, también conocida como el mundo que nos rodea, sino en hacer lo que los periodistas (o lo que se supone que hacen los periodistas): luchar contra la bestia y hacer las paces con ella.
De una cosa estoy seguro. Si los escritores de ficción no empiezan a afrontar lo que es obvio, la Historia de la Literatura de la segunda mitad del siglo XX reflejará que los periodistas no solo cubrieron el terreno de la riqueza de la vida americana, sino que también alcanzaron las cotas más altas de la propia literatura. Cualquier aficionado a la literatura que esté dispuesto a volver la vista atrás en el panorama literario norteamericano de los últimos veinticinco años —y a hacerlo sinceramente en la soledad del estudio— admitirá que, al menos durante los últimos cuatro o cinco años, los mejores libros de ensayo han sido «mejor literatura» que los más alabados libros de ficción. Cualquier observador realmente sincero irá todavía más lejos. Durante muchos años, los mejores libros de ficción se han visto ensombrecidos, en términos literarios, por escritores a quienes los literatos normalmente menosprecian, considerándoles «escritores de ficción popular» (un curioso adjetivo) novelistas de género. Estoy pensando en autores como John le Carré y Joseph Wambaugh. Dejando a un lado la cuestión del talento, Le Carré y Wambaugh tienen una enorme ventaja sobre sus colegas escritores. No sólo están dispuestos a luchar contra la bestia; en realidad les encanta pelearse con ella.
En 1973, en El nuevo periodismo, escribí que el ensayo había desplazado a la novela como principal fenómeno de la literatura norteamericana. Eso no era exactamente lo mismo que decir que el ensayo había destronado a la novela, pero le andaba cerca. En aquella época, fue una afirmación temeraria pero «como dijo Fidel», la historia me lo perdonará. A menos que surja un movimiento en la ficción norteamericana durante los próximos diez años que sea más digno de mención que cualquiera de los que existen en este momento, la exploración del ensayo quedará para la historia como uno de los experimentos más importantes de la segunda mitad del siglo XX.
MEZCLAR COLORES
Hablo como periodista, con cierto entusiasmo, como se puede ver; un periodista que ha intentado capturar a la bestia en largas disquisiciones entre ficción y no ficción. Comencé a escribir La hoguera de las vanidades con la suprema confianza que sólo un escritor puede sentir cuando no sabe exactamente dónde se está metiendo. Pronto empecé a desesperarme. Había algo muy obvio con lo que no había contado: en la realidad, el argumento y los personajes te vienen dados. Luego te queda la tarea ─nada fácil─ de darle toda la vida necesaria para que sea tan convincente como la mejor ficción realista. Pero no tienes que tramar la historia. De hecho, no puedes. La repentina libertad de la ficción me intimidó. Pasó al menos un año antes de que me sintiera lo bastante cómodo como para utilizar las ventajas de esa libertad, que son formidables. Las tres últimas décadas han sido décadas de tremendos cambios y convulsiones sociales, sobre todo en las grandes ciudades, y la marea de la cuarta gran oleada de inmigraciones ha hecho que la imagen parezca si cabe más caótica, desordenada y discontinua, por utilizar los clichés literarios del pasado reciente. La facilidad con la que la ficción realista puede unir las muchas corrientes de una ciudad en tan sólo una sencilla historia pronto me pareció muy estimulante. Es algo que no está al alcance del periodista y cada mes que pasa, parece más útil. A pesar de los comentarios actuales sobre la «unificación», veo las caras cada vez más numerosas de las ciudades modernas intentando aislarse con mayor insistencia que nunca. Por brillante y ambiciosa que pueda ser una novela que trate, por ejemplo, del caso Tawana Brawley, no podría abarcar toda la Nueva York del siglo XX en sus páginas. Podría arrojar luz sobre muchas cosas, sobre todo en cuanto a la prensa y al sistema judicial, pero no alcanzaría a adentrarse en Park Avenue o en Wall Street, terrenos vedados que ni siquiera frecuenta nuestro hombre de recursos, Al Sharpton. En 1970, los Panteras Negras sí que se presentaron en la sala de Leonard Bernstein. Hoy no es chic para los radicales ni para nadie mezclar colores en las fiestas importantes.
¡Así que se cierran las puertas y se levantan los muros! Es simplemente una invitación abierta más a la literatura, especialmente a la novela. ¿Cómo puede resistirse un escritor, de ficción o no, a llegar al fondo de las cosas? Al final de Almas muertas, Gogol pregunta: «¿A dónde te diriges, Rusia? ¡Dame una respuesta!» Rusia no responde, sino que se aleja más rápidamente y «el aire hecho jirones, truena y se vuelve viento», y Gogol sigue esperando, sin aliento, con ojos llenos de preguntas. Se puede discutir si Norteamérica, en su huida hacia el futuro actual, necesita o no una literatura que abarque su inmensidad. Sin embargo, en estos momentos de neurastenia, los novelistas norteamericanos indudablemente necesitan el espíritu para adentrarse en esa aventura salvaje.
————————
*Rosa María Bautista es doctora en Literatura norteamericana por la UAM, traductora profesional y profesora en la Universidad Alfonso X el Sabio y en el Instituto de Lenguas Modernas y Traductores de la UCM.


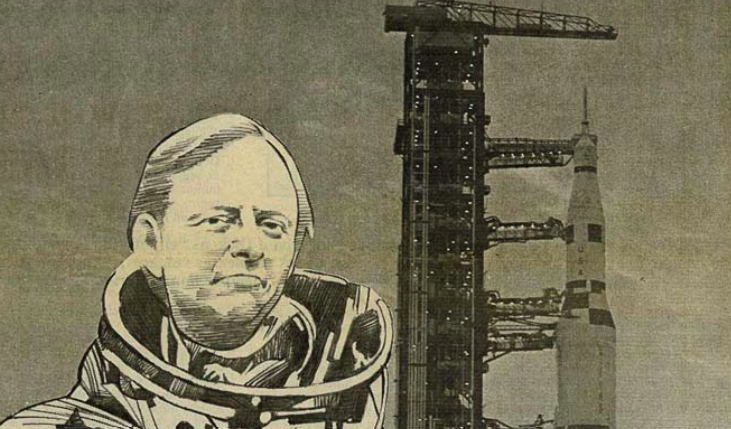




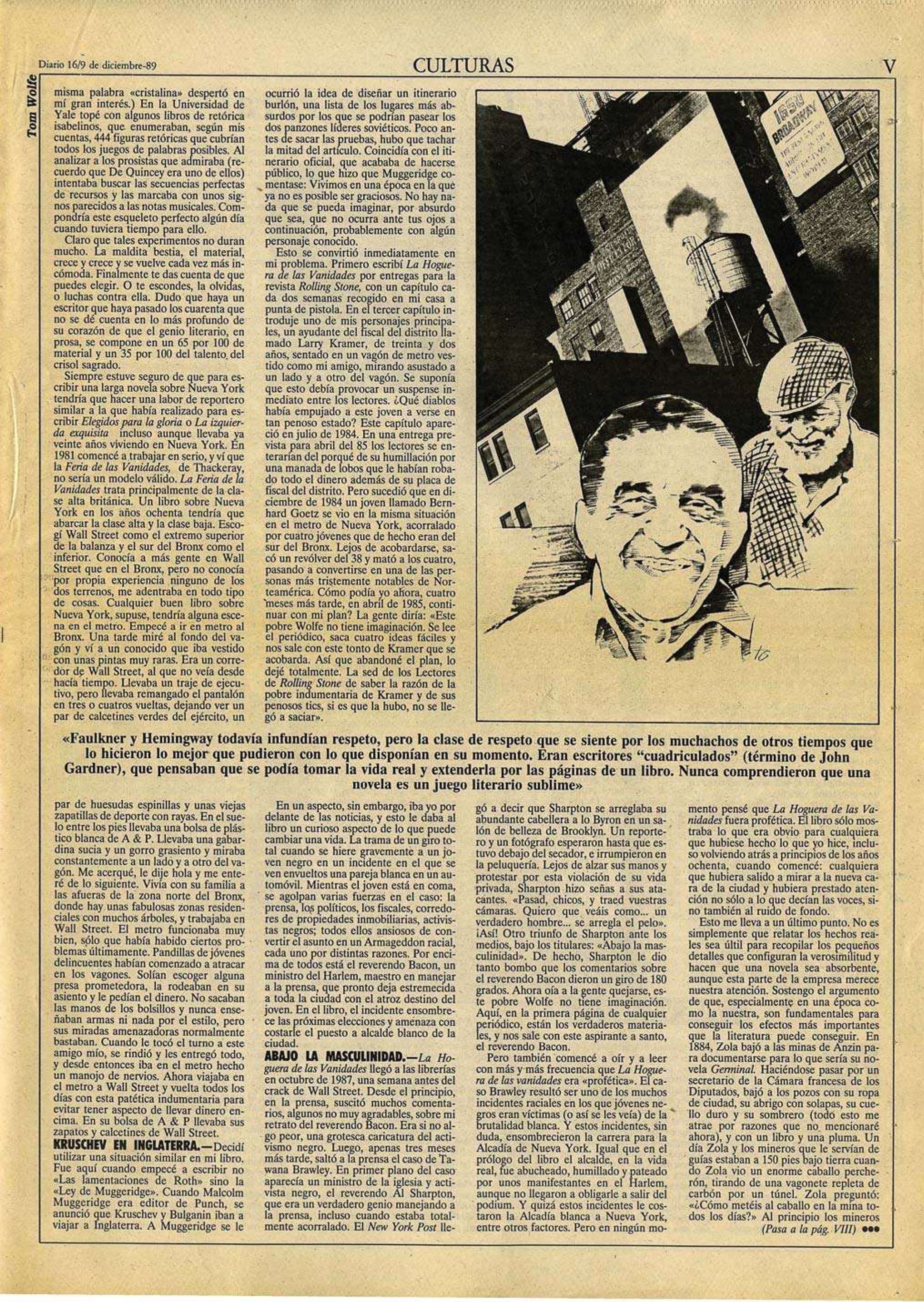
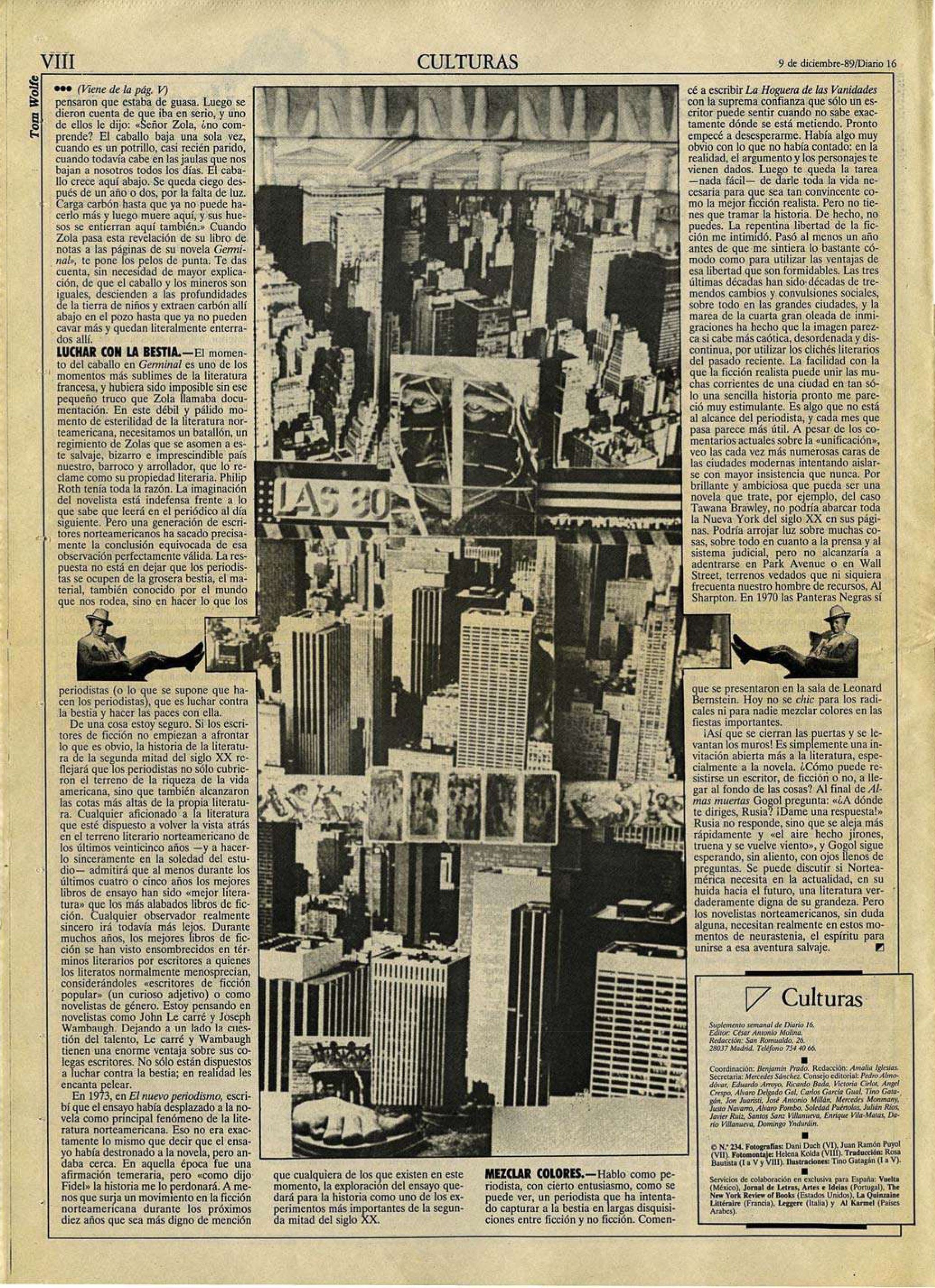



Ni un triste comentario…