Rara es la casa del escritor en la que los libros no llegan al techo. Son envidiables esos templos bibliográficos privados, íntimos, monumentales. Soy fetichista del libro en papel, ese que se puede tocar, leer y subrayar; ese que fomenta la piromanía del totalitario. De ahí que, cuando Jeosm y yo hemos visitado las casas, por ejemplo, de Alfonso Armada, Antonio Escohotado, Raúl del Pozo o Juan José Millás para entrevistarlos, mientras mi compañero retrata al autor, yo me quedo embobado mirando esos monumentos físicos, tangibles, a la palabra escrita y encuadernada.
Amén de libros, en la casa de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) hay una plaga de películas. El escritor nos cuenta que le fascinan las carátulas y que es un experto en “cine bueno y malo”. El autor de novelas como La fuente de la edad o La cabeza en llamas es un tipo simpático y hospitalario. Nos ofrece “café de máquina o whisky”.
Zenda le entrevista por su última novela, El hijo de las cosas (Galaxia Gutenberg, 2018), una farsa divertida que deja un regusto más que amargo, ligeramente corrosivo. Antes de entrar en faena, Díez lamenta que “en la cultura hay un elitismo un poco fatuo. Es como un valor añadido a lo personal, no sé… Hay mucho ego. ¡Unos ególatras, que la madre que los parió!”. La conversación metamorfosea hacia las redes sociales: “No las utilizaré jamás. Vosotros sí; pero ya los que estamos mayores… Lo último que haría yo”. Y vuelve al cine y a la literatura: “Yo, que soy un cinéfilo asqueroso, con lo que veo, lo que escribo, lo que leo…”. Antes de que la cosa se nos vaya de las manos, le interrumpo: “Luis Mateo, disculpe: hemos venido a hablar de su libro”.
Y empezamos:
P: Señor Díez, ¿cuántas causas ha dado por perdidas?
R: (Risas) Según he ido creciendo y han ido pasando los años, he sido más consciente de pérdidas que de ganancias. Hombre, causas es un poco exagerado, pero sí pérdidas. Y no todas tienen que ver con las perdiciones. En mi juventud, anduve por algunos caminos de perdición, y algunos de ellos me daban ganancias y equilibraban la cosa. Pero vivir es perder, y a medida que uno se hace mayor, te das cuenta de las derrotas a las que te somete la vida y la edad. Pero eso no me ha hecho un pesimista: asumir las causas perdidas es una forma de asumir lo que no has podido ganar, pero que todavía está en el tablero.
P: Casi al final de su última novela, El hijo de las cosas, el juez Lamo Beraza dice: “No sé lo que sería mejor para que el ánimo no decayera, el mío está en horas bajas”. En realidad, ¿eso lo dice el juez o lo dice usted?
R: La verdad es que la experiencia de la escritura y de la ficción, no sólo de la confesión personal, se alimenta mucho de la experiencia del que escribe. El elemento crucial es la imaginación, pero a veces, a un personaje le endosas algo que está en tu vida y que te parece que enriquece la suya. De la misma manera, que a veces ocurre lo contrario. (Piensa) Pues sí, era mi voz.
P: ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer hoy?
R: Lo más inteligente… Sin volver a una mirada, en fin, pesimista, para mí, con mi edad y en el tiempo en que vivo, lo más inteligente, después de tanto haber andado por ahí, es estar tranquilo en casa. No hay fuera ninguna aventura que me subyugue lo suficiente como para salir de casa. Vivimos en un mundo en el que es crucial refugiarse, y saber organizar en tu interior, en tu existencia y en tu escenario el espacio de tu vitalidad. He ido a un proceso de retraimiento y de búsqueda de refugio personal, donde están las cosas más placenteras y donde estoy más a gusto. Antes, la batalla de cada día era salir por ahí; hoy, la de volver y estar tranquilo.
P: Uno de los policías tiene la cabeza separada del cuerpo. Esta desaparece y, cuando la están buscando, el comisario Ucieta dice: “No puede comprenderse que, entre los objetos perdidos, obtenga mayor predicamento un paraguas que una inteligencia”.
R: (Risas) Hombre, perder las cosas da a veces mucha preocupación y mucho sufrimiento. Hay días en que pierdo las gafas y es un día derrotado en mi vida (Risas). Perder la inteligencia es muy difícil, eso es una broma, la novela es humorística. Pero perder la inteligencia, de vez en cuando, para quedarte hecho un tonto de solemnidad, feliz en tu bobería, pues supongo que tampoco pasa nada. Todas las experiencias son buenas (Risas).
P: En El hijo de las cosas se muestra el reverso oscuro de la familia. Hay que diferenciar entre “familia” y “seres queridos”.
R: Hay un escritor ruso, que es uno de mis favoritos, Isaak Bábel, que decía que la familia es un asunto oscuro y confuso. Bueno, la familia es un territorio de los afectos nobles francamente importante en la vida de los seres humanos, donde uno obtiene amparos que no encontrará en otro sitio. Pero cuando la familia se tuerce empiezan los peligros. Empieza la oscuridad, los graves riesgos. Todo se trastoca y empieza esa cosa tan terrible, la guerra fratricida. No hay guerra peor que la guerra entre familias. Es un territorio en el que hay que andar con cuidado, administrarlo muy bien.
P: Hábleme de Oceda, esa “ciudad con muy poca conciencia de sí misma”, con una alta “tasa de mutilaciones e impedimentos” y un “alto grado de insatisfacción sexual” en sus habitantes.
R: Oceda es una de mis ciudades de sombra. Toda mi obra se desarrolla en una provincia imaginaria en la que hay muchísimas ciudades que son metafóricas, simbólicas, sombrías, fantasmagóricas, donde los seres que las habitan, digamos, están expuestos a lo que pasa cuando sales, a un mundo exterior un poco inusitado. Hay mucha variedad en esas ciudades, pero en vez de amparar, desabrigan; en vez de ordenar, desordenan; en vez de orientar, desorientan. Y hacen que mis personajes lleven un destino complicado. Todo esto tiene mucho simbolismo y es, probablemente, la concepción que tengo de la condición humana, a la que pertenezco. Y, por último, la fragilidad: somos extremadamente frágiles. Cualquier cosa puede rompernos los conductos de nuestra cotidianidad. Oceda es una ciudad peligrosa, y quien lea la novela se dará cuenta de que no hay nadie: la ciudad está vacía. Lo que hay es coches que pasan, casi todos se estrellan con las farolas, y hay que andarse con mucho cuidado. Es un escenario simbólico y muy metafórico, que es donde yo trabajo. Yo no trabajo en espacios ni en paisajes de realidad, sino de subrealidad, de expresionismo, y eso da mucha complejidad a los paisajes. No es el Madrid que te encuentras en la calle.
P: No se puede ubicar en un mapa.
R: No, no tiene ubicación. Tiene una ubicación imaginaria.
P: ¿Qué somos: “testigos o testaferros de la decadencia de Occidente”?
R: (Risas) Hay algunas observaciones de mis personajes, que se ponen estupendos, ¿sabes?, porque tienen planteamientos inusitados de su propia valía. Si escarbas en ellos, te das cuenta de que andan por ahí hechos unos desgraciaos. Pero bueno, yo los quiero mucho. Tienen mucha solvencia y mucha categoría espiritual: son héroes del fracaso y yo los veo con mucho cariño, tal vez, porque son espejo de muchas cosas que me gustan mucho. Pero en esas cosas que dicen… (risas), pues sí, son testaferros de la decadencia de Occidente. Tienen que ver la decadencia moral, espiritual, sentimental en la que ellos se mueven, pues no es una decadencia inmediata, de que voy a la vuelta de la esquina y digo “coño, cómo están las cosas”; pues no, no: es la decadencia de Occidente. Aquí no queda ni Dios vivo.
P: Se lleva una buena tunda la posmodernidad, que “tiene más reparaciones que recambios”, que reconcilia, como en la pierna ortopédica, “la mutilación y el fragmentarismo”.
R: Creo que es una definición, no sé qué personaje la hace, muy lúcida. La posmodernidad es una gran rebaja. Con el concepto de posmodernidad se han hecho evaluaciones culturales, ético-estéticas de alto copete, con las que nos han intentado vender algo que no tenía mucho interés y que era de medio pelo. Se podría añadir a la frase que la posmodernidad está instaurada en el mercado del medio pelo.
P: ¿Es la nuestra una sociedad ortopédica?
R: Sí, yo creo que sí. Los símbolos de la ortopedia, que abundan en la novela, son símbolos. Hay una vertiente simbólica: seres humanos demediados, que se pueden quitar un ojo de cristal, patas jerelas, que se decía antes, brazos que se desatornillan… Todo este juego de seres mutilados, incompletos o a los que les sobra algo que a otros les falta, es una metáfora de la condición humana y del mundo. Luego, hay muchos artilugios para subvertir o completar nuestras carencias. Todos tenemos muchas faltas, nos faltan muchas cosas, pero la tecnología te da artilugios para que tú las completes y te sientas satisfecho. O sea, que eres un ser mutilado, pero te enchufas a la red y parece que todo lo que tengas de precariedad, mutilación, falta de imaginación, carencias sexuales… vas a la red y te dan la solución. Puedes hacer hasta un acto de amor en la red, lo cual es el colmo de la miseria. Esta es una sociedad ortopédica, sí: la tecnología ha dado la solución hasta a la ortopedia mental en la que vivimos. Eres un tonto del culo, y en la red puedes ser un rey.
P: Le compro lo que dice sobre el amor. Cuando, tirando de eufemismo, en este sentido hay vacas flacas (risas), algún amigo dice: “Métete en Tinder”. Yo le respondo que no, que aún hay clase.
R: Mira, creo que lo virtual es el invento más frustrante que ha hecho el ser humano. Las realidades virtuales son la mayor reconducción a la miseria de lo que somos. Te posibilitan ser lo que no eres, lo que no puedes, no quieres. Lo que hay que hacer es salir de casa a buscar compañía amorosa. Joder, ¿cómo te vas a quedar en casa? La virtualidad ofrece al ser humano la exaltación del pajillerismo. Lo cual, joder… es un poco duro, coño. No necesito niveles de realidad virtual, sino de realidad real: seres que estén conmigo, con los que pueda llegar a algún tipo de conexión…
P: ¿La justicia que se administra es “de cojos, tuertos y enanos”?
R: Sí. Joder, qué repaso me estás haciendo (risas). La novela es una gran farsa de lo contemporáneo. Sí, es verdad. Creo que vivimos un mundo y una realidad muy trabucada, muy engañosa, muy fragmentada, muy fracturada, en la que nos están vendiendo continuamente productos artificiales, absolutamente precarios y penosos. En todo: en lo sublime, para que creamos en un más allá que no se sabe dónde está; en lo cotidiano, para satisfacer nuestros deseos en lo irresoluble, que sería lo virtual; en lo político… En todo. Lo que nos está pasando en este país, con el tema nacionalista…
P: Vayamos por ahí. Cuando se descubre quién es el verdadero Toño Viñales, se dice de él que “siempre le fliparon los nacionalismos charnegos y maquetos”.
R: Algún amigo me ha dicho: “Mateo, has escrito una gran farsa. Coño, hay consideraciones muy inquietantes”. Se podría decir que El hijo de las cosas es una novela muy divertida, según dicen, pero…
P: Pero que quema.
R: Que te quema un poco los dedos. No: que te inquieta. Hay un trasfondo, un subsuelo donde arden otro tipo de cosas, lo cual no evita la diversión. Hay gente que me ha dicho: “Me he descojonado leyendo El hijo de las cosas, pero al final me he quedado jodido”. Eso da complejidad. Yo escribo fábulas complejas. No complicadas o simplonas. En las fábulas complejas hay una experiencia de escritor donde te abres a unos retos, donde te entregas a algún tipo de descubrimiento, de encuentro que está más allá de lo que controlas. El arte es eso: siempre tiene un punto libertario.
P: ¿Qué es el “independentismo agropecuario”?
R: (Risas) Y, a veces, me parece que también el feminismo agropecuario. No lo sé. No deja de ser un juego expresivo, metafórico, en el que se unen dos palabras chocantes que a lo mejor no necesitan explicación pero sí promueven sensaciones suficientemente, diríamos, rebajadoras. Decía Valle-Inclán que el gran artista es aquel que une por primera vez dos palabras. No creo que yo sea un gran artista, pero hablar de independentismo agropecuario espero que sea, como poco, inquietante. El español tiene unas posibilidades explosivas que no hay por qué razonarlas, pero si alguien te dice algo sobre el “independentismo agropecuario”, te puede suscitar cosas. Puedes ver el agro ignoto, las vacas mugientes…
P: Ha mencionado a Valle-Inclán. Cuando leía El hijo de las cosas, me acordé de Divinas palabras. Si hay humor, es brutal, muy duro.
R: En la dimensión europea, me ha interesado siempre el expresionismo. Es esa manera de hacer una invención exagerada, llena de vértices, de rupturas, de ángulos, y a la vez con una escritura muy desorbitada que se mantiene en el equilibrio. Los propios diálogos tienen una dimensión teatral, algo declamatoria, espero que no artificiosa. En eso, Valle es un ejemplo de concomitancia con la herencia expresionista, europea, con el dadaísmo… Valle es el gran escritor español que, teniendo unas raíces tan depuradas, tenía una dimensión estética de un nivel europeo, universal, absolutamente vanguardista y extraordinario. Por eso aquí no se le entendió, y fuera tardaron un poco más, porque había que traducirlo. Yo me muevo en eso. En el humorismo me siento heredero del humorismo expresionista y de la literatura del absurdo. En nuestro país tenemos grandes tradiciones humorísticas. Jardiel y demás eran… Los tenemos olvidados porque tenían una ideología un tanto penosa, pero tenían una creatividad extraordinaria.
P: Para finalizar, señor Díez: ¿queda algo a lo que agarrarse?
R: Simplificando mucho, a lo que más queda agarrarse es a poder todavía salir de casa, ir al bar de la esquina a tomar una caña, encontrar un camarero que te atienda con cariño y un ser humano a tu lado al que le puedas contar una confidencia. Es lo mínimo.
P: Eso en internet no pasa.
R: Yo vivo en mi barrio, salgo, la gente me conoce… Alguien te puede decir: “¿Cómo estáis en casa?”. A eso hay que agarrarse. Todavía queda gente ahí, en el bar de la esquina, que te puede preguntar eso. No está mal, ¿no? (Risas) Vuelves a casa reconfortado.




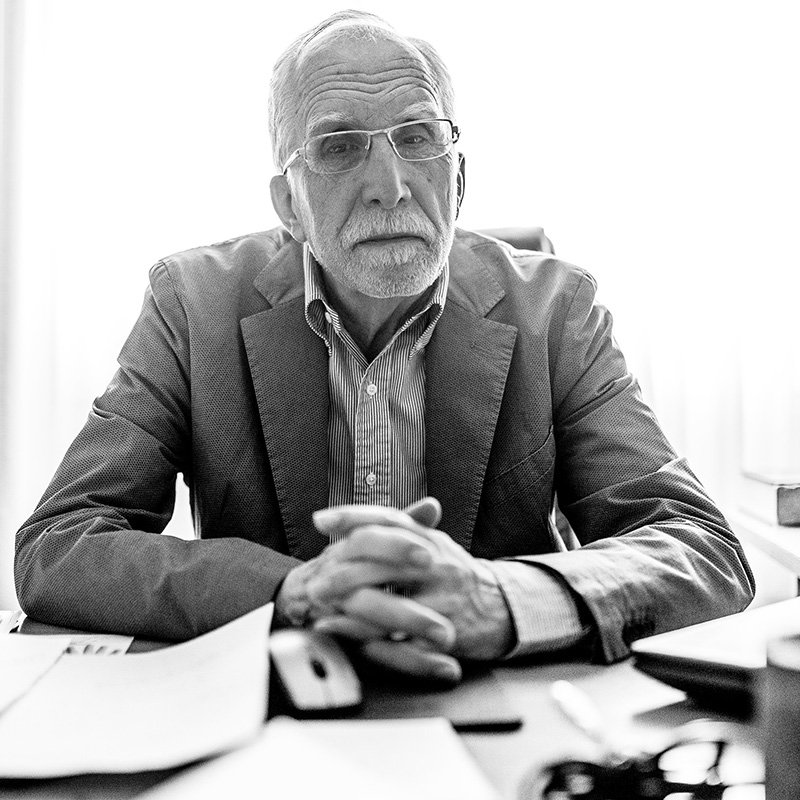







Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: