Parece que haga una eternidad desde el día que comenzó mi vida laboral en Madrid; sin embargo, lo recuerdo perfectamente. Vestía traje marino o marengo y corbata de seda refulgente, de esas de topitos que se llevaban en los noventa. Me habían citado en un rascacielos de la Castellana que años después ardería todo él con la rapidez de las colillas. En el interior me adentré hasta un aula sin ventanas, donde me esperaban unos cuantos pardillos como yo para comenzar un curso acelerado de contabilidad, tan rápido e intenso como todo lo que vendría después.
Por aquel entonces, yo ya aspiraba a escribir, a cuyos efectos compré dos caballetes y una tabla de conglomerado chapada en melamina de color haya que apenas podía utilizar. Pasaba mis larguísimos días en salas de reuniones de las más variadas empresas de los más diversos barrios y polígonos. Me dedicaba a la auditoría, y la distancia me impedía volver a casa a comer. Siempre almorzaba menús del día en restaurantes más o menos mugrientos, en función de si aquella semana mi cliente estaba en la Gran Vía o en Coslada. De todos aquellos lugares recuerdo la soledad, la soledad solitaria o la soledad en compañía de colegas que formaban mi equipo, a los que apenas conocía. Todos eran niños y niñas bien, pero dentro de esta familia se distinguían diversas especies: estaban los hijos de bodegueros jerezanos, morenos, engominados y fragantes a colonia; los hijos de empresarios madrileños; las pijas de la Moraleja, en cuyos mentideros podía oírse: “Tía, ¿sabes que conozco a la novia de fulano…? Te lo juro, la vi salir de su casa por la mañana…”. Fulano era un personaje de las revistas del corazón.
Era fundamental el Cebralín, quitamanchas milagroso que hacía desaparecer los lamparones del traje marengo cuando el marino estaba en la tintorería. Al llegar a casa, mareado por tantos cambios de oficinas y de gentes, no podía escribir en mi tablero de melanina color haya. Me limitaba a leer unas pocas páginas de algún libro antes de caer dormido. De entre ellos, tengo un vivo recuerdo de los primeros volúmenes de Salón de pasos perdidos, de Andrés Trapiello: El gato encerrado y Locuras sin fundamento. Apenas recuerdo su contenido, pero sí que su lectura me calmaba, porque el estilo del autor era reflexivo, en modo alguno pretencioso, pausado. A Trapiello le gustaba avanzar sin prisa, pararse a pensar sobre cualquier asunto. Su literatura daba cobijo a un ser como yo en aquel momento, dominado por la rapidez y el estrés.
Al comenzar a leer Madrid, la obra más reciente de Trapiello, me dio por buscar en mi biblioteca aquellos volúmenes de Salón de pasos perdidos, que han sufrido mudanzas diversas: no los encontré por ninguna parte. Enfadado por mi desorganización, traté de comprar las mismas ediciones en Iberlibro. Recordaba perfectamente aquellos ejemplares de bolsillo de Destino, blancos y con dibujos de gatos en las portadas. Cuando entré en la red de libros, descubrí con disgusto que el único ejemplar de Destino de El gato encerrado cotizaba a 55 euros. De Locuras sin fundamento había dos, uno a 67,90 y otro a ¡131,80 euros! ¿Cómo era posible?, me dije. Me respondí rápidamente: porque probablemente anden por un mundo unos cuantos fetichistas como tú, dispuesto a pagar esa suma por un libro manoseado de los noventa, cuyo lomo se partirá en cuanto trates de leerlo.
¿Para qué sirven el fetichismo, el coleccionismo, la voluntad de acaparar objetos singulares? Sobre todo cuando, como es el caso, están a mi disposición unas ediciones a todas luces mejores, más baratas e incluso más bellas de la editorial Pretextos. ¿Será una cuestión de estética personal? Al respecto, hay en Madrid una idea que aparece por casualidad en un párrafo y que me parece definitoria del conjunto de la obra. Tras recomendar el capítulo dedicado a la Gran Vía por José Gutiérrez Solana en su “Madrid callejero”, Trapiello afirma: “Puede haber más verdad en algo viejo que en todo lo nuevo, más belleza en lo feo que en lo bonito”.
La verdad y la belleza… Esos dos sustantivos abstractos son el centro de toda literatura. Ambas palabras son meras entelequias que no existen más que en la mente del escritor. Sin embargo, en el caso de Madrid esta frase se eleva a la categoría de técnica compositiva, porque Trapiello habla de cualquier cosa que ama o que simplemente le llama la atención, a sabiendas de que en el detalle inusual que le viene a la mente al escritor están la verdad y la belleza. Como sucede en la página 108, donde aparece la cita, en la cual se incluye una foto en blanco y negro de la Gran Vía, obra de Enrique Sáenz de San Pedro. Es una imagen maravillosa y evocadora que bien podría convertirse en el punto de partida de un cuento: en amplio plano general, observamos a una mujer zambullirse en la piscina de la azotea del hotel Emperador. La foto data de 2002. Observamos el reflejo brillante del agua con la bañista cayendo; en segundo término, los tejados de la Gran Vía, los rascacielos de la plaza de España y, a lo lejos, la arboleda del parque del Oeste. Es una imagen romántica, con algo de Friedrich.
Madrid es un libro de una libertad absoluta. A la caprichosa técnica compositiva antes aludida, se junta la miscelánea, la mezcolanza de géneros que aúna las memorias del autor con la historia de la ciudad y con una especie de guía turística sui generis, hecha de análisis literario, crítica de arte, descripción costumbrista. Todo ello ilustrado por fotografías que a veces no se corresponden con el texto narrado, o pertenecen a épocas distintas de este, constituyendo los pies de foto una especie de ensayo paralelo… La última parte resulta de lo más gamberra. Bajo el título de “Retales madrileños” inserta una especie de enciclopedia apasionante a doble columna.
Es probable que mis afanes descriptivos acaben en un cierto barroquismo reseñista que no vaya a ninguna parte. Ya disculpará el lector: quizá en este libo lo de menos sea tratar de analizarlo, de sintetizar un contenido que nos gusta por sí mismo, sin tratar de encontrar explicación alguna. Debo confesar algo que en otras ocasiones sería herejía: estoy escribiendo la crítica cuando en realidad no he llegado ni a la mitad de la obra. Ir todavía por la página 154 es para mí motivo de alegría porque, al igual que sucedió con El gato encerrado y Locuras sin fundamento, se trata de una lectura placentera que puede dilatarse en el tiempo y abandonar la palabra prisa.
La foto de la Gran Vía está tomada en 2002, pocos años después de que yo la recorriera auditando una agencia de viajes y una productora cinematográfica; y muchos años después de que la recorriera Andrés Trapiello tratando de vender libros a domicilio. Por aquel entonces, el autor tenía diecisiete años, había roto con su familia y se había marchado para siempre de su León natal. El día que cumplió los dieciocho lo celebró sentándose solo en una terraza de la Gran Vía y leyendo de cabo a rabo un periódico abandonado que encontró en una silla. Se sentía angustiado tras la ruptura sentimental con una prima que consideraba por aquel entonces el amor de su vida; pero al mismo tiempo se sentía feliz de estar allí, de su independencia recién conquistada.
A mí me ocurría algo parecido: no sabía bien qué pintaba yo en ese lugar, con mis corbatas refulgentes y mis trajes marengo y marino en un mundo al cual no pertenecía. Sin embargo, ese lugar era mi entrada en la vida, en el mundo real, y aunque soñara con ser escritor, no estaba mal ingresar un sueldo a fin de mes. Mi única certidumbre por aquel entonces era Marta, la chica con la que acababa de empezar a salir, que hoy es mi mujer y la madre de mis hijos.


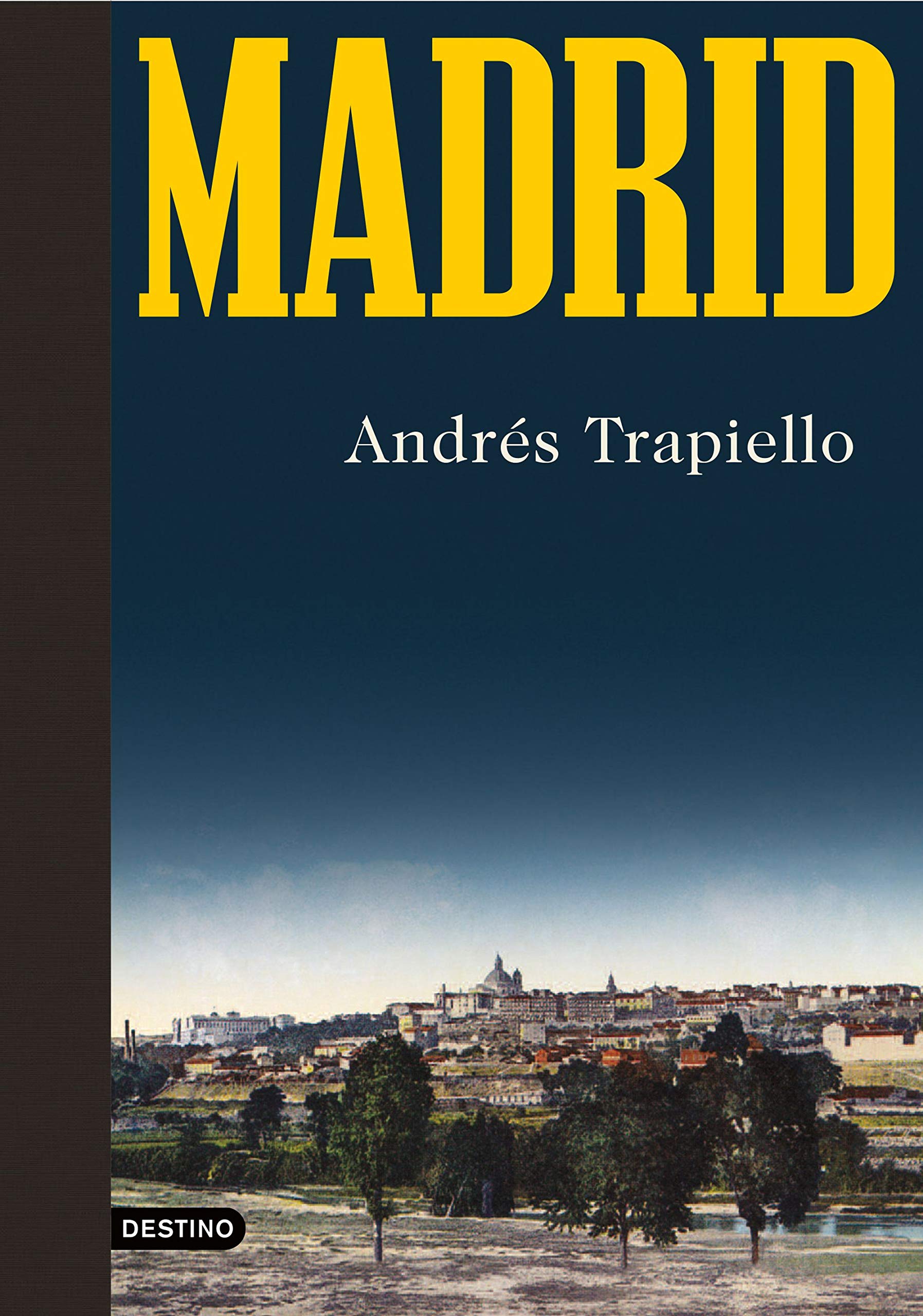



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: