El viernes 13 de abril de 2018 presenté en la librería Cervantes de Madrid mi primera novela: Madagascar. Debo agradecerlo en primer lugar a la generosidad de sus presentadores: Valeria Correa y Carlos Castán. Valeria acababa de llegar de Milán y Carlos acudió con su mujer, Virginia Barbancho.
Comprenderá el lector que, ante tanta efusión sentimental, el sábado por la mañana Marta y yo nos levantáramos exhaustos en nuestro hotel de la calle de San Bernardo. No deseábamos otra cosa que desayunar con parsimonia en la cafetería y aprovechar que los abuelos se habían quedado con los niños para pasear durante horas por el centro de Madrid.
Acudimos en primer lugar al museo del Prado. Hacía décadas que no lo visitábamos y me detuve largos minutos bajo las bóvedas acristaladas a contemplar los cuadros de Rafael: las sagradas familias y el avieso retrato del cardenal. Me pregunté si su perfección y equilibrio podían existir en literatura y me respondí que no. La perfección y el equilibrio aburren en cualquier relato; por el contrario, la buena literatura se alimenta de lo imperfecto, de lo inusual, de lo que salta por sorpresa a nuestra imaginación sin haberlo premeditado. Como ese día: Marta y yo solos en Madrid, sin compromisos, sin planes, dedicados a caminar y caminar sin rumbo cierto.
Pasamos por los Jerónimos y nos dirigimos al Retiro. Dejamos a un lado la Real Academia de la Lengua y llegamos al Casón del Buen Retiro. Justo allí, en la calle de Felipe IV, vi al hombre del traje y la corbata negros. Observaba con interés al interior de una papelera, gesticulaba en silencio, acarició una llave con ambas manos y atisbó a izquierda y a derecha antes de arrojar la llave a la papelera.
Pronto advertí que en el acto, en los gestos del hombre de negro, anidaba una novela, y que la novela se desarrollaría en ese inmueble de la calle de Felipe IV. Cuando se lo conté a Marta rio mi ocurrencia, caminábamos de la mano por el Retiro, con los abrigos bajo el brazo. Hacía un calor casi veraniego que, sin embargo, duró poco. Sentados en un café de Chueca, tomando una tarta de zanahoria y arándanos con té verde, mi mente no paraba de maquinar. Recordaba las largas avenidas del Retiro por la mañana, e imaginé un maletín negro oculto tras un gran seto. Era el maletín cuya llave yacía ahora al fondo de la papelera.
Mi novela de Madrid sería sin duda del género picaresco, pero ambientada en el siglo XXI. Al fin y al cabo, ¿ha cambiado el vicio desde el siglo XVI hasta hoy en día? Habrán cambiado los servicios públicos, la moda, los rascacielos de la Castellana, las telecomunicaciones… pero lo que es el vicio sigue siendo el mismo que describen el Lazarillo, el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán o Rinconete y Cortadillo de Cervantes. Basta con descubrir, sacar a la luz los entresijos terribles que pueden ocultarse en una humilde papelera, o en un misterioso maletín.
Todo lo anterior —debo admitirlo— daba un poco de miedo, de modo que dejé de pensar en ello conforme me alejaba por la Gran Vía en dirección a la plaza de España y al templo de Debod. Habíamos caído en el típico arrebato romántico del atardecer egipcio. Me dio por pensar que el templo —regalo del general Nasser a Franco— no era más que otro emigrante en la capital, un trabajador pétreo del sector turístico fatigado de tantas visitas y tantas fotos de novios al atardecer. Después de existir durante siglos destinado al culto a los dioses, ahora, cuando ya era un anciano de piedra deseoso de retirarse, le tocaba aguantar toda esa caterva.
El día terminaba y debíamos volver a Atocha para tomar el tren de vuelta; llamábamos a los abuelos para preguntar por los niños; sacábamos las maletas de la consigna y recordábamos las horas de placer en pareja, las caminatas de pocas palabras, y de árboles, y de obras de arte; y la papelera misteriosa y el hombre de negro que más tarde se transformarían en novela.



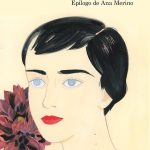


Dicen que quien nada tiene, nada puede perder. También que nadie sabe bien lo que tiene, hasta que lo pierde. Madrid, ciudad cosmopolita donde las haya, vuelve a quererse y por ello, gustar tanto a (nosotros) los demás, recíprocamente.