Existe un mundo que solo pertenece a una élite. Una realidad que los demás creemos anhelar, pero que apenas un puñado de escogidos conocen. Es el mundo de las grandes fortunas y el poder. Carlos Augusto Casas (Ya no quedan junglas adonde regresar, 2017) vuelve con un thriller lleno de traición, misterio y despecho. A continuación, el autor cuenta en Zenda cuál el fue el origen de La ley del padre (Ediones B, 2023).
*****
—Tenga cuidado con el camarero. Tiene pinta de asesino —dijo el tipo sentado a mi derecha. Me encontraba acodado en la barra del Hermosos y Malditos, un clavo ardiendo al que solía aferrarme para no caer cuando la vida se empeñaba en ponerme la zancadilla. El hombre a mi lado bebía lo que parecía un tom collins. Yo estaba a punto de terminar mi primer ruso blanco. Buscaba inspiración para mi próxima novela convencido de que las musas habitan en el fondo de las botellas. Me fijé entonces en el camarero. Hacía rodajas un limón mientras observaba el cuello de la clientela. Sin que yo se lo pidiera, me puso delante otro ruso blanco sobre un esponjoso posavasos. Luego me guiñó un ojo. La sonrisa brilló en su rostro como una navaja en un callejón oscuro. Alcé mi copa para agradecérselo. El camarero podía ser un asesino, pero sabía reconocer a un alma seca, a un hombre herida. Eso es lo que era yo. Y las heridas se curan con alcohol.
—¿Qué día es hoy? —me preguntó mi vecino de taburete con el tom collins en la mano.
—Viernes.
—Hoy me toca suicidarme. A ver si hay suerte —dijo distraídamente mientras daba un trago a su bebida. —¿Es usted un hombre con suerte? —añadió.
Un loco —pensé—. Otro más. Esta ciudad es un gran manicomio. Sabía que lo mejor era no darle conversación, ignorar a aquel tipo, centrarme en mi creciente proceso de embriaguez. Tal vez fue por aburrimiento, o curiosidad, o quizás por el placer disidente de cometer errores, hacer justo lo que sabes que no debes. El caso es que le respondí.
—No creo mucho en la suerte.
—Ah, eso es lo que siempre dicen los que tienen suerte. Creen que lo que les pasa en la vida sucede porque se lo merecen. Sus éxitos y sus logros, todos ganados a pulso. Yo, en cambio, sé que existe la mala suerte. Lo sé porque la llevo dentro desde hace años. Como un parásito que se alimenta de mi infortunio, una amante despechada que disfruta viéndome sufrir haciendo que pague por mis pecados. ¿Quiere que se lo demuestre?
Asentí. Tenía que reconocer que el loco cada vez me parecía más interesante. Vestía un traje negro con corbata a juego sobe una inmaculada camisa blanca. Zapatos caros, de los que hacían que las aceras se sintieran indignas de ser pisadas por ellos.
—¿Tiene usted una moneda? Láncela al aire. Cada vez que yo acierte le pagaré una copa.
Extraje el euro de mi bolsillo y lo hice girar en el aire, cara y cruz, cara y cruz, hasta alcanzar el punto más alto de su ascensión. Después cayó en picado sobre el dorso de mi mano izquierda. Inmediatamente cubrí la moneda con la palma de la otra mano solicitando con la mirada que el hombre eligiera uno de los lados.
—Cara.
Y salió cruz. El resultado se repitió una vez, y otra y otra más. Daba igual que el hombre eligiera cara o cruz. Indefectiblemente la moneda mostraba el lado contrario.
—Creo que debo dejarlo aquí, mi economía no me permite seguir con la demostración —señalé después de pagarle las cuatro copas.
—Oh, no se preocupe por eso. Si aún no está convencido de mi mala suerte podemos continuar sin apostarnos nada.
Y lo hicimos. No sé cuántas veces la moneda bailó en el aire. Veinte, treinta… siempre llevando la contraria a lo solicitado por aquel tipo. No podía tratarse de un truco, el euro había salido de mi bolsillo y el hombre no llegó a tocarlo en ningún momento. Aun así estudié la moneda con atención. Solo encontré el perfil del Rey, por un lado, y el uno con las estrellas europeas en el otro. Todo normal.
—¿Me cree ya?
—Podría tratarse de una enorme casualidad.
—Usted no puede pensar eso.
—La verdad es que la única explicación que resulta verosímil es que sea usted poseedor de una extraordinaria mala suerte.
—Brindo por ello.
El alcohol genera amistades con extraños tan profundas como efímeras. Aquel hombre comenzó a contarme su vida. La confianza etílica acabó con los tapujos.
—La mala suerte es como mi sombra, está pegada a mí desde hace años. Le he dado muchas vueltas y solo se me ocurre una forma de librarme de ella.
—Suicidándose.
—Suicidándome. Pero la mala suerte me lo impide. Llevo más de diez intentos sin éxito. Cuando estoy a punto de quitarme la vida sucede algo que no me lo permite. Es como una maldición. Estoy maldito. Y me lo merezco.
—¿Desde cuándo le sucede todo esto?
El tipo dejó escapar una sonrisa triste, de payaso.
—Cometí un error. Uno grave. Irreparable. Hice algo malo. Y la mala suerte es el castigo que tengo que pagar. Por eso no deja que me suicide, sería como escapar de la cárcel. Librarme de mi condena. Solo le diré que me enamoré de quien no debía. No era para mí. No habitábamos el mismo mundo. Y me negué a aceptarlo.
—Vaya, ¿y quién era ella… o él?
—Es mejor que no lo sepa. La mala suerte es contagiosa. Podía traspasarle mi maldición. Y usted no se lo merece. Le voy a dar un consejo: no se junte con ricos, son como cuchillas. Si se acerca a ellos acabarán haciéndole daño.
Creo que insistí para que me contara la historia de aquella misteriosa mujer y lo que le pasó con ella. Pero no recuerdo si lo hizo o no. Lo he olvidado. Las copas siguieron llegando emborronando mi memoria. Solo puedo rememorar que aquel tipo me pasaba el brazo por el hombro cuando abandonamos el local. El camarero nos despidió apuntándonos con una pistola que formó con sus dedos. Compartimos un taxi. El hombre con mala suerte pidió que le dejara en el viaducto. La última imagen que tengo de aquella extraña noche fue verle encaramándose a la mampara antisuicidas para arrojarse en los brazos del vacío.
A la mañana siguiente la resaca no dejó de gritarme improperios. Me prometí no volver a beber a sabiendas de que no cumpliría mi promesa. Solo tuve fuerzas para buscar en mi ordenador, consultando la edición digital de los periódicos, la noticia sobre un suicida que se hubiese lanzado por el viaducto la noche anterior. No encontré ninguna. Otro intento fallido, o quizás fue todo producto de mi imaginación empapada en alcohol. Lo que sí encontré fue la idea de la que nació mi novela La Ley del Padre. Jamás he vuelto a lanzar una moneda al aire. Prefiero no saber si aquel extraño hombre me transmitió su mala suerte.
—————————————
Autor: Carlos Augusto Casas. Título: La ley del padre. Editorial: Ediciones B. Venta: Todostuslibros


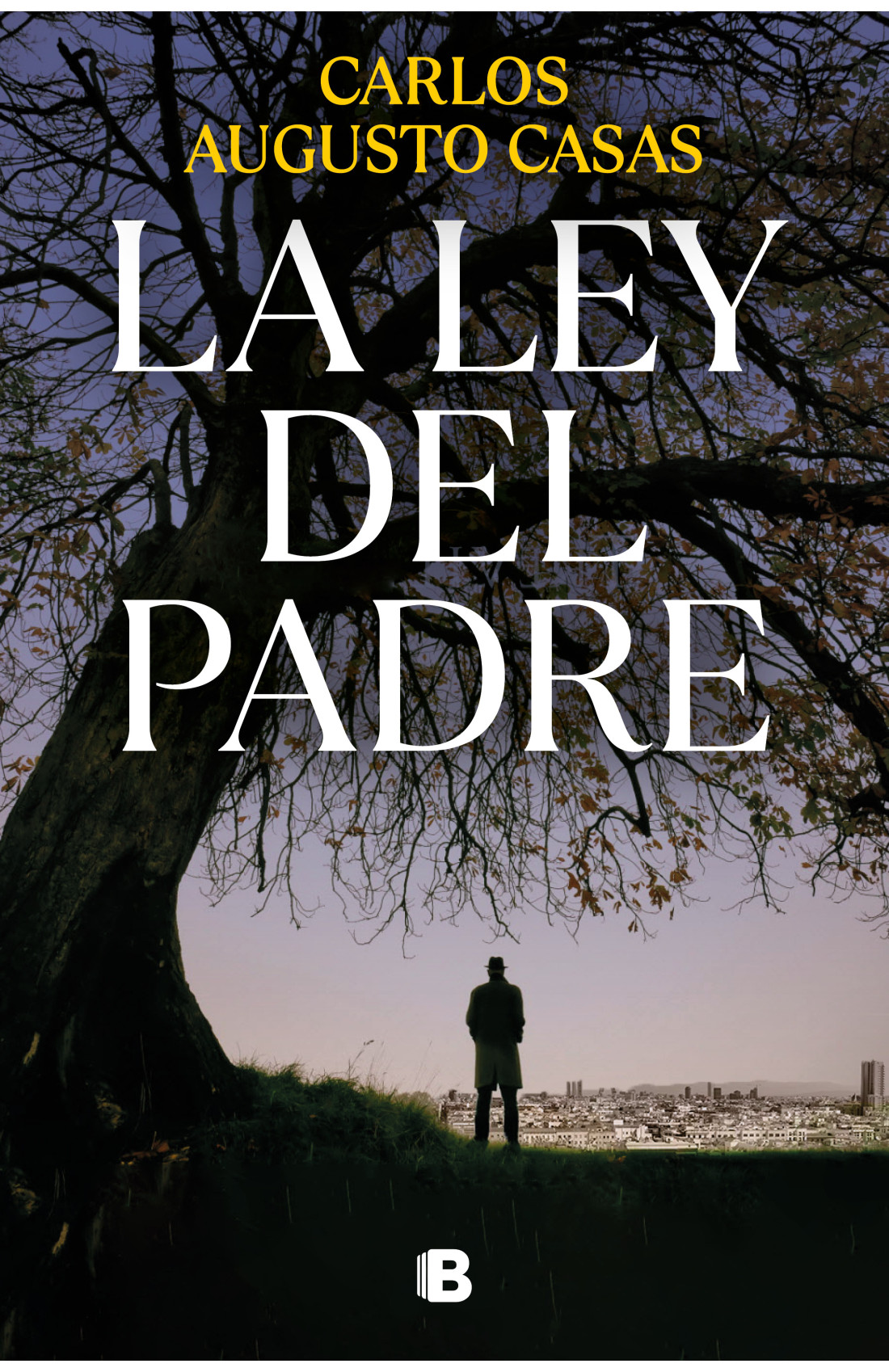



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: