—¿Una novela?
—Sí, coño. Tienes que escribir una novela.
—¿De cuántas páginas estamos hablando?
—De unas 350 en Word, de 100.000 palabras en adelante.
—Yo no tengo paciencia para escribir tanto sobre una misma idea.
—Lo que no tienes es la idea. Búscala.
Esta conversación se produjo unos cinco años antes de que empezase a escribir Talión. Mi hermano Jorge acababa de publicar Los números del elefante y ya estaba con su segunda novela, La justicia de los errantes. Por aquel entonces, yo había terminado de trabajar en la serie Yo soy Bea, y llevaba meses enfrascado en la escritura de la adaptación cinematográfica de la primera novela de Jorge, que finalmente no salió adelante por, digámoslo así, causas ajenas a nuestra voluntad.
Aunque de boquilla lo descarté, reconozco que mi hermano me había metido el gusanillo en el cuerpo y empecé a plantearme seriamente escribir la dichosa novela, pero todavía no sabía sobre qué trataría y sólo tenía claro que sería un thriller. Cuando me puse a pensar en algo que aguantase esas 350 páginas empecé a trabajar en El secreto de Puente Viejo, una serie ambientada a principios del siglo pasado que pretendía cuidar especialmente el lenguaje. Así que entre lecturas de Galdós y de otros autores de la época buscando aproximarme a la manera de hablar de la gente en 1900 y la propia escritura de los guiones, la idea de la novela, como diría alguno de los personajes de la serie, “se replegó a lo más profundo de mi sesera”.
Cuatro años después de aquello, cuando El secreto de Puente Viejo cumplía 1000 capítulos en emisión, estaba comiendo en la terraza de un bar con un amigo, y en televisión hablaban sobre una adolescente que había sido violada y asesinada, no necesariamente en ese orden. Los padres de la chica hablaban a cámara destrozados, tratando de sobrellevar una fama que jamás desearon. Recuerdo que, aparte de tristeza, me invadió la ira, y más al saber que el presunto culpable era alguien en quien la adolescente confiaba.
—Hijo de puta…
—Alguien debería coger a ese cabrón y hacerle lo mismo.
El camarero expresó en voz alta lo que todos los que comíamos en aquella terraza sentíamos en aquel momento. De pronto, como supongo que aparecen las cosas importantes de la vida, me vino a la cabeza como un latigazo un simple concepto: ley del talión.
—No entiendo cómo no se les cruzan los cables —dije refiriéndome a los padres de la chica, que se limitaban a pedir que se hiciera justicia.
—Porque lo más seguro es que encima se tirasen ellos más tiempo en la cárcel que el propio asesino —respondió mi amigo—. Ahora que, si no hubiera consecuencias, más de uno se iba a cagar.
Volví a casa con esa idea entre ceja y ceja, sabiendo que ya no podría librarme de ella. Todavía no era consciente, pero había encontrado lo que llevaba tanto tiempo buscando: quería contar la historia de alguien que no temiese a las consecuencias y que decidiera tomarse la justicia por su mano.
Durante el siguiente año esa idea fue madurando en mi cabeza y empezaron a surgir personajes, lugares y situaciones cuyo desarrollo se veía interrumpido por los constantes proyectos que se iban cruzando en mi camino (la mayoría no remunerados porque, como todo el mundo sabe, los guionistas comemos como pajaritos y estamos exentos de pagar hipotecas). Pero un frío día de enero del año 2015, algo me empujó a sentarme delante del ordenador y empecé por escribir una palabra que finalmente se ha conservado hasta hoy: TALIÓN.
Durante los meses de maduración tuve claro que la policía asignada al caso sería una mujer que, de una u otra manera, estaría personalmente ligada al justiciero, y enseguida supe de qué manera. Excitado como sólo lo está alguien que escribe cuando cree haber encontrado algo bueno, aporreé el teclado de mi ordenador con conceptos desordenados, situaciones abstractas y diálogos sin ninguna finalidad aparente. Cuando terminé aquellas cinco primeras páginas me di cuenta de que era un desastre y que debía organizarme un poco mejor si de verdad quería escribir una novela, pero aquello ya no tenía vuelta atrás.
—Venga, va —me dije—. Hay que empezar por el protagonista… ¿El padre de una víctima? No, muy típico… ¿Un empresario que lo tiene todo y del que nadie sospecharía inicialmente? No, ¿por qué alguien así lo tiraría todo por la borda? Hombre, si no tuviera consecuencias porque… porque… ¿y si se muere? Joder, eso me gusta… se muere porque le encuentran una enfermedad terminal. Vale. ¿Qué haría yo si me dieran nada más que un par de meses de vida? Supongo que pasarlos con mi novia, mi familia y mis amigos, pero ¿y si no tuviera nada de eso? ¿Y si fuera una persona especial a la que le cuesta sentir empatía por sus semejantes?
Durante varias semanas estuve atascado con ese inicio, documentándome en mi tiempo libre sobre enfermedades terminales que permitieran llevar una vida normal. Cuando volví a sentarme a escribir ya tenía claro que mi protagonista sería alguien perteneciente a ese dos por ciento de la población mundial que no siente empatía por nadie y a quien le daban ocho semanas de vida a causa de un tumor cerebral. También tenía claro que sería periodista de sucesos, porque eso le dotaba de credibilidad: debía ser alguien que hubiera investigado los diferentes lugares donde se moverían los malos a los que tendría que perseguir, que supiera lo que de verdad ocurre en esos ambientes.
El siguiente paso era buscar víctimas, y para eso me bastó con acudir a la hemeroteca de un periódico, donde no tardé en dar con monstruos reales que, aunque sólo fuera en la ficción, se merecían morir más que nadie: un pederasta y asesino de niñas, un tratante de blancas, un traficante de drogas y una sanguinaria terrorista.
Empecé a escribir con orden, pero todavía con cierta inseguridad; aunque la historia empezaba a tomar forma de novela y cada vez estaba más convencido de que tenía algo bueno entre manos, había algo que no me terminaba de convencer. Cuando descubrí lo que era, todo cambió: una mujer, ¡mi protagonista sería una mujer! Traté de analizarlo fríamente y me di cuenta de que todo eran ventajas; no sólo me aportaba muchísimas cosas argumentalmente hablando, sino que imaginar el enfrentamiento entre mi justiciera y la inspectora de policía —dos mujeres fuertes, duras e independientes— me ponía los pelos de punta. Todo cuadraba.
Tardé casi ocho meses en terminar el primer borrador y descubrí que, a pesar de estar contando una historia igualmente, el oficio de novelista nada tenía que ver con el de guionista. Mientras que el trabajo en una serie era en equipo, con la novela estaba solo. Únicamente contaba con los consejos de mi hermano y con la opinión de mi novia… y no sé yo si ellos lograban ser tan objetivos como requería la ocasión. Después de mil dudas, cambios de opinión, de sentir vértigo por hacer lo que me diera la gana sin tener que pensar en presupuestos y una visita a la Cañada Real —donde quería que se desarrollara uno de los capítulos y donde, por tópico que suene, comprendí que de verdad la realidad supera a la ficción—, al fin pude enviarles mi novela a personas que, aunque suponía que benevolentes, no me dirían solo lo que yo quería escuchar. Ante algunas opiniones me rebelé, ante otras me plegué, pero todas ellas me sirvieron para terminar el manuscrito que finalmente envié a la Editorial Planeta pensando en que cuando lo rechazaran se lo mandaría a todos los demás.
Pero una tarde, cuando ya estaba convencido de que mi historia no le interesaba a nadie, recibí la llamada que todos los aspirantes a escritor sueñan con recibir:
—Hola, Santiago. Soy Puri Plaza, editora de Planeta. Sólo quiero decirte que tu novela nos ha fascinado y que nos gustaría verte para sugerirte algunos cambios. ¿Podrías pasarte por aquí este viernes?
—Es que… —titubeé— tengo organizado desde hace un mes un viaje a Londres y salgo justo el viernes… pero vamos, que si hay que anularlo, se anula.
Puri me dijo que no me preocupase, que me fuese a Londres y que a la vuelta nos veríamos. Os podéis imaginar la barrila que le di a mi novia durante aquel fin de semana, y más aún durante los siguientes meses, mientras escribía las diferentes versiones hasta que tanto el equipo de Planeta como yo nos quedamos plenamente satisfechos con el resultado final.
Han pasado casi tres años desde que terminé aquel primer borrador hasta hoy. Han sido muchos meses de ilusiones, de impaciencia, de pena al saber que mi padre ya no podría ver mi novela publicada y de nervios sólo de imaginarme que estaba más cerca el día en que alguien me entrevistaría. Después he comprobado que la mayoría de la prensa ha sido muy amable conmigo y hasta le he cogido el gusto a hablar sobre mi novela cuando los que están a mi alrededor huyen cada vez que escuchan Talión. He conocido periodistas encantadores, como Juan Ramón Lucas, al que me une el ser un autor novel y con el que comparto la afición de pasarnos por cada lugar donde se vende un libro para mirar dónde está colocado el nuestro (por cierto, que el otro día vi Talión colocado entre Paul Auster y Pérez-Reverte, y ya me puedo morir tranquilo).
Ahora he terminado la promoción, que me ha llevado por muchas ciudades, y estoy en el momento en que me doy de bruces con la realidad al comprobar que, al menos todavía, no he alcanzado en ventas a Fernando Aramburu. Para alguien a quien no conoce nadie vender una novela es complicado, pero quien ha leído Talión se ha enamorado de Marta Aguilera, de la inspectora Daniela Gutiérrez, de Nicoleta, de Dimas, de Pichichi y ha odiado a otros personajes, los villanos, con la misma intensidad. Confío en aquello que yo siempre he llamado boca a boca y que los que saben llaman boca a oreja. No sé si esto realmente funciona así, si de verdad una novela que gusta puede llegar a triunfar entre tanta oferta como hay o simplemente se depende de la suerte. Suerte yo ya he tenido de publicar donde lo he hecho y quizá debería darme con un canto en los dientes, pero tal vez haya que forzarla. Como me dice un buen amigo mío:
—Tío, ¿tu madre no vive cerca de Nadal? Pues lo que tienes que hacer es esperar a que termine Wimbledon y hacerte el encontradizo con él en alguna playa de Mallorca. Le regalas Talión y te esperas a que lo cuelgue en Instagram.
—Isco ya lo colgó mientras jugaba el Mundial de Rusia y, aunque le estaré eternamente agradecido, tampoco me ha cambiado la vida.
—¿Cuántos Roland Garros ha ganado Isco? Además, llueve sobre mojado. Si al mejor futbolista actual le gusta Talión y al mejor tenista de la historia también, nada puede fallar. Después vamos a por Gasol, que yo tengo un primo segundo estudiando en San Antonio.
—¿Tú crees?
—Claro, tío. Si conseguimos una foto de esos tres leyéndoselo, al día siguiente te sacan otra edición.
No sé yo, pero pudiera ser.
—————————————
Autor: Santiago Díaz. Título: Talión. Editorial: Planeta. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro
-

Españolas en el Nuevo Mundo, de Daniel Arveras
/abril 17, 2025/Daniel Arveras reúne en este trabajo las pequeñas y grandes historias de algunas de las miles de mujeres españolas que viajaron y se instalaron en América a partir de 1492. Una realidad escasamente tratada y conocida, pese a su importancia. En ágiles y amenos capítulos, el autor escribe sobre virreinas, gobernadoras, adelantadas, soldados, escritoras y religiosas que dejaron una mayor huella en las crónicas y documentos, pero también nos acerca fragmentos de las vidas de otras mujeres mucho más anónimas que vivieron diferentes realidades en América. En Zenda reproducimos el primer capítulo de Españolas en el Nuevo Mundo: Historias de mujeres…
-

Antonio Machado ingresará simbólicamente en la RAE con casi un siglo de retraso
/abril 17, 2025/También intervendrá en el encuentro Alfonso Guerra, comisario de la exposición Los Machado: Retrato de familia, dedicada a Manuel y Antonio Machado, que recalará en Madrid desde ese mismo día, tras su paso por Sevilla y Burgos. Y Joan Manuel Serrat ofrecerá un recital con poemas de Antonio Machado para cerrar el acto. “Hemos organizado un acto simbólico, de fuerte significación, considerando que don Antonio Machado ha sido uno de los grandes poetas de nuestra historia, de los más profundos y más conocidos también, es una nueva ocasión de homenajearlo”, ha señalado a Efe el director de la RAE, Santiago…
-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona
/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…
-

Literatura al habla
/abril 17, 2025/Para Javier Huerta Calvo Aparte de todo, si esto denota algo, me temo, es la importancia y presencia que tiene en mí la literatura, desde hace muchos años, tantos que ésta ya se confunde y funde con toda mi vida. Quizá mi propia vida no sea otra cosa que literatura. El contacto para llamar a Umbral para entrevistarlo —cosa que me costó muchísimo— fue mi querido profesor, y gran escritor, Antonio Prieto. Me acuerdo que a Umbral, con voz temblorosa, le tuve que llamar varias semanas porque siempre me decía: “Llama la siguiente semana”. Me lo dijo muchas veces, no…


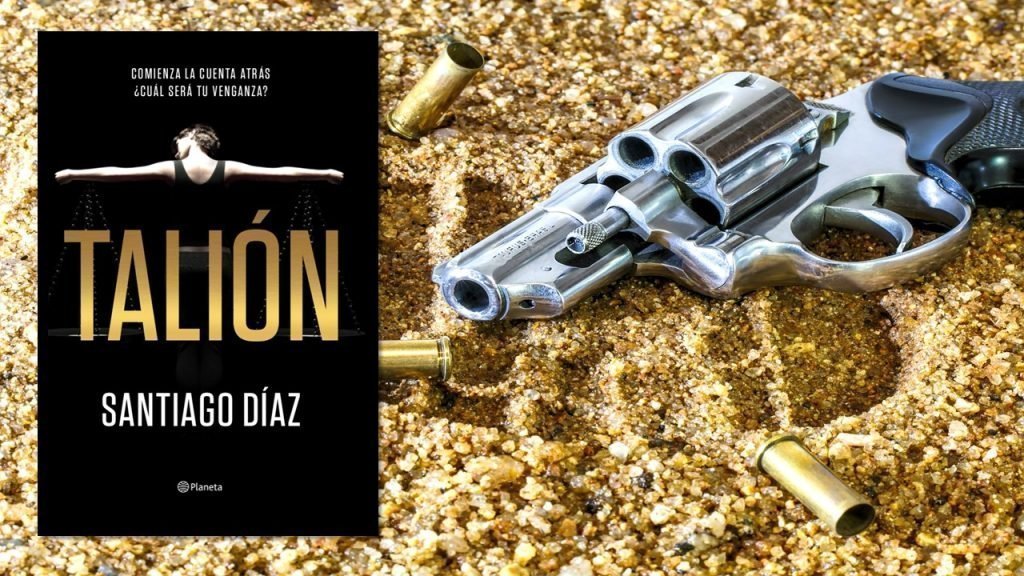
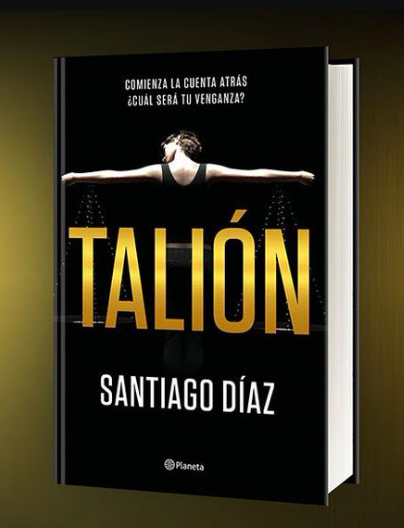



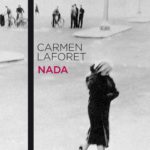
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: