Prólogo de Antonio Muñoz Molina de Del lado de la vida (Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores), antología poética que recoge la obra de Manuel Ruiz Amezcua desde 1974 hasta 2014.
Manuel Ruiz Amezcua pertenece a un linaje muy antiguo en la literatura: el de los negadores apasionados, los acusadores curiosos, los disconformes que encuentran en todas partes y en todas las cosas una razón para la disidencia. Es un linaje en el que abundan los poetas, pero no exclusiva ni principalmente. Y viene casi de los mismos orígenes de algo que ni siquiera sabemos si era ya la literatura: del escándalo del autor del Poema de Gilgamesh ante la sinrazón y la crueldad de la muerte, de las quejas furiosas de los trágicos griegos contra la crueldad del destino y la frivolidad destructiva de los dioses, y desde luego de algunos de los libros llamados proféticos y sapienciales de la Biblia, en particular, desde luego, el Eclesiastés y el de Job, a los que hay tantas referencias visibles e indirectas en los poemas de Ruiz Amezcua. Voces solitarias que claman en el desierto, y que definen al poeta como aquel que se opone al mundo, el que no se queda al margen, el que prefiere no secundar ni transigir, el que mira como un engaño esa otra dirección, también originaria, que puede tomar la poesía, la de la contemplación serena y templada o la de una celebración de lo que existe cercana a la ebriedad.
Si uno se fija, no hay poeta grande, ni escritor o artista grande, en el sentido más amplio, que no se sitúe o más bien que no se halle sin remisión en una de esas escuelas. Hay quien huye de los seres humanos y quien camina hacia ellos con los brazos abiertos. Hay quien ve la belleza más que la fealdad, y la dicha más que el dolor, y quien sabe que esos polos opuestos son sin remedio los de la experiencia humana, y los mira con una extraña ecuanimidad, con una sonrisa de burla: Cervantes o Montaigne, por ejemplo, quizás también Antonio Machado.
Uno no elige el metal de su voz, igual que no elige el lugar ni la fecha de su nacimiento, ni las condiciones de su origen. El lugar, el origen social, el tiempo, son los materiales de la biografía y también los de la propia literatura, a condición de que uno no sea un impostor. La voz herida y airada de Ruiz Amezcua estaba ya en sus primeros poemas, y lo que ha hecho su educación personal, ciudadana, literaria, política, ha sido ir depurándola y añadiéndole registros y flexibilidad, dentro de un rango que nunca ha necesitado hacerse muy amplio para desarrollar todas sus posibilidades expresivas, para ir tanteando sucesivamente, a lo largo de una carrera de escritor que ya dura cuarenta años, direcciones y límites.
Sorprende que en esos cuarenta años el hilo principal de su indagación se haya mantenido tan invariable. Y sorprende todavía más que una voz poética que desde el principio se instaló en una soledad orgullosa y hasta desafiante haya persistido durante tanto tiempo en esas mismas condiciones, que en parte son elegidas y en parte son forzadas, y que dicen mucho sobre el estado de nuestra literatura y particularmente de la poesía que se escribe, se publica, se premia, se celebra o se ignora en nuestro país. En cuarenta años Ruiz Amezcua no ha publicado en ninguna de las colecciones mayores. Y en un país con tal abundancia de premios, públicos y privados, oficiales y oficiosos, jamás ha recibido ninguno, lo cual sería una proeza estadística si no fuera más bien un síntoma.
En todo este tiempo Ruiz Amezcua no ha llamado a ninguna puerta y ninguna puerta se le ha abierto. Algunos de los poemas de su primer libro probablemente los escribió cuando era todavía estudiante en un Instituto de Enseñanza Media de la provincia de Jaén. Los más recientes los ha escrito siendo ya profesor jubilado. Subrayo ese marco temporal para hacer más evidente la duración de su empeño como poeta y la persistencia de su casi invisibilidad en los repertorios habituales de la poesía contemporánea española. Su travesía del desierto ha resultado una residencia en el desierto. Ha ido a su aire, por decirlo con una expresión popular que sin duda agradará a su oído tan atento a la poesía anónima del habla común. Y en esa soledad ha inventado un mundo poético que es exclusivamente suyo, sin músicas prestadas, pero que se alimenta de esa escuela universal de los negadores radicales, en particular de los que la han cultivado en nuestra propia lengua. Si se hace un censo de citas explícitas e implícitas en los poemas de Ruiz Amezcua —y esa puede ser una tarea apasionante, porque su diálogo continuo con la tradición que elige y vindica como suya es uno de los rasgos más fértiles de su trabajo— se encontrará uno con casi todos los nombres fundamentales de una escuela muy española de la disidencia. Santa Teresa, Cervantes, Fernando de Rojas, Quevedo, Bécquer, Blas de Otero, Unamuno, Miguel Hernández, Lorca.
En otros países a ese tipo de escritores se les dio de lado o se les respetó en su voluntaria soledad, en sus desiertos elegidos. A Emily Dickinson nadie fue a sacarla de su casa a la fuerza para que se uniera en el templo al rezo unánime de sus conciudadanos. Thomas Bernhard dedicó ataques feroces a su propio país y a las ciudades en las que pasó la mayor parte de su vida, Salzburgo y Viena, pero el único contratiempo verdadero que sufrió fue el paraguazo que al parecer le dio o intentó darle una lectora enfurecida. Hasta al terrible Louis-Ferdinand Céline, que hizo tanto para merecer el cadalso, se le reconoció en todo momento, incluso cuando estaba sometido a la vergüenza pública, la plena ciudadanía en la literatura francesa.
Lo nuestro es más áspero. Exiliado en Londres, José María Blanco White escribía acerca del camino directo que unía en España la libertad de conciencia y los calabozos de la Inquisición. Cervantes se pasó una gran parte de la vida jugando con fuego, con el fuego literal de la hoguera, oponiéndole al fanatismo ironía y sarcasmo. Tapias de cementerio, cunetas de los caminos, cárceles sin misericordia, inhumanos destierros que duran una vida entera han sido en el siglo XX destinos usuales para los rebeldes españoles, para los que han escrito contra el oscurantismo y la tiranía y a favor de la libertad humana, para quienes han negado no por ciego afán nihilista de negar sino porque su negativa radical y fervorosa era la consecuencia de afirmaciones fundamentales, las que se alzan, por decirlo con las palabras de Ruiz Amezcua, del lado de la vida.
Una circunstancia biográfica ayuda a comprender esta opción del poeta, que es visceralmente literaria pero también política y moral, que alimenta las raíces políticas y morales de su literatura. Nació a principios de los años cincuenta en una de las zonas más ingratas de la Andalucía interior, en un paisaje en el que la desolación y la austera belleza son inseparables, y en el que las huellas del trabajo, de la cultura popular y de la injusticia son tan visibles en el paisaje como cicatrices. Una lectura apresurada puede llevar a la conclusión de que su poesía se ha ido haciendo más abiertamente denunciadora y política en estos últimos años, en sus libros más recientes. Pero si se repasan con atención los primeros se comprueba que el espíritu de denuncia ya estaba en ellos, quizás de una manera más contenida, propia del tiempo de silencio y de destrucción del que daban testimonio. Releídos algunos de esos poemas al cabo de los años, yo reconozco en ellos más agudamente el mismo mundo en el que crecí, marcado por la memoria todavía cercana de las crueldades y las represalias de la larga post-guerra, por la pérdida de los horizontes vitales para la generación de nuestros padres, que fueron sus víctimas más inocentes, y por un atraso que parecía dictado por el orden natural de las cosas, por la misma aspereza seca de los paisajes y hasta de las formas de la arquitectura, pero que era el resultado de un cataclismo buscado, planificado y reciente: lo que a nuestros ojos adolescentes parecía un mundo primitivo era un panorama de ruinas.
Esa experiencia tan cercana de lo peor, unida a una intuición precoz y no solo literaria de la desdicha humana, explican el tono de gravedad absoluta en la escritura de un poeta que por entonces tenía poco más de veinte años. Y era esa rotunda gravedad una de las razones de que sus poemas sonaran tan excéntricos, tan al margen de la música o la musiquilla propia de los tiempos en los que aparecieron. En una época marcada por el desaliño del panfleto político o por la premeditada ligereza o distancia irónica de la poesía de inspiración más o menos pop, Ruiz Amezcua se presentó sin aviso y ejerciendo el oficio de escribir con toda seriedad, sin la menor concesión al sarcasmo, a la parodia o a la propaganda, y además desplegando casi ostentosamente un dominio de la métrica y de la dicción clásicas que eran más inusuales porque el poeta se las tomaba perfectamente en serio, sin guiños de soslayo ni exhibicionismo culterano. En tiempos de ortodoxias políticas antifranquistas, en una universidad en la que todo el mundo leía o más bien decía leer a Althusser, él leía a Camus. Y justo cuando parecía que tocaba o bien aguar la poesía a base de coloquialismo y cotidianismo o disecarla en hermetismos indescifrables él se declaraba heredero de una tradición española en la que el rigor formal se corresponde con la naturalidad de la dicción y en la que los asuntos fundamentales de la existencia humana están tratados con esa nobleza dolorida y cordial que ya estaba en Jorge Manrique y pervive como la corriente de un río en Antonio Machado, en Miguel Hernández, en el mejor Cernuda y el mejor Valente, por dar algunos nombres muy queridos para Ruiz Amezcua.
Miguel Hernández es algo más que una influencia formal. Hay un poema dedicado a él en un libro en el que a mi juicio está el punto de partida de la madurez del escritor, en el que cuaja, después de aprendizajes y tanteos, la voz que ya no va a abandonarlo. Las voces imposibles, publicado en 1993, en la mitad justa de la vida como poeta de Ruiz Amezcua, es ese libro en el que un escritor de repente es plenamente él mismo. Y no es casual que sea en él donde se encuentra el poema “Espejo ciego”, que es un homenaje a Miguel Hernández pero también «a todos los que murieron y mueren como él», y que por lo tanto tiene una condición doble y simultánea de manifiesto poético y de declaración civil, igual que lo tiene de mirada hacia el pasado negro de la muerte de Hernández y al de la injusticia presente que no parece que vaya a terminar nunca, porque tiene algo del fatalismo trágico de nuestra naturaleza, el del dolor y la extinción.
Estas decisiones no suelen ser conscientes, pero yo intuyo que Ruiz Amezcua llega a nombrar abiertamente a Miguel Hernández —de quien siempre estuvo tan cerca, desde los primeros sonetos— justo cuando se halla en un trance estético muy parecido al que vivió Hernández al desprenderse de una manera radical de todos los lujos formales que había practicado con tanto virtuosismo desde sus años de aprendizaje, inclinándose ya definitivamente por el arte menor y no el mayor, por la asonancia sobre la consonancia, y por la naturalidad grave sobre el énfasis. En un libro tan raro, en el fondo, como El hombre acecha el nervio urgente de la propaganda y la denuncia ya había dado paso a una íntima melancolía sin remedio, a un recelo hacia lo peor de la condición humana que iba más allá de cualquier consigna o esperanza política. En casi todo lo que escribió después, en el poco tiempo que le quedó, y en las condiciones terribles a que lo condenaron, Miguel Hernández encontró una voz como ninguna otra, suya o ajena, tan eficaz en la rabia como en la ternura, despojada voluntariamente de cualquier golpe de efecto.
Cuando uno lee los sonetos de El espanto y la mirada, que es solo un año anterior a Las voces imposibles, cobra conciencia de un salto que ya estaba anunciándose en algunos otros poemas de ese mismo libro. A partir de ahora el verso fluirá de otro modo, y la música familiar va a ser muy distinta. Virtuosismo visible y despojamiento ya estaban en los primeros libros, igual que negación enconada y pudorosa afirmación, igual que estaban las influencias de otros poetas, cercanos y lejanos en el tiempo. Tres años después, Atravesando el fuego significa el pleno despliegue de esa nueva respiración poética, más ancha, por primera vez abarcadora del yo y del otro, el yo del que dama en el desierto y el yo volcado al tú del enamoramiento y la pasión erótica. Me acuerdo bien de la impresión que me hizo cuando lo leí, recién publicado. Vuelvo a leerlo ahora, en la perspectiva de lo que hubo antes y lo mucho que vendría después en la obra de Ruiz Amezcua, y aprecio más claramente en el libro una unidad casi narrativa, ese efecto de suite que buscó García Lorca, un crescendo musical que desde el arranque lleva a la cima y de la cima a la disolución, y que es el arco de la experiencia amorosa consumada hasta el fin. A la manera de La voz a ti debida, los sonetos de Lorca o Poemas de amor de Idea Vilariño, Atravesando el fuego es una secuencia completa, cerrada sobre sí misma, como el amor de los amantes que aspiran a cancelar el mundo, a vivir en la pasión como en un refugio contra la intemperie de sinrazón, crueldad e injusticia, y lo que es casi más amargo, contra la indignidad del propio desamor.
Siempre me ha gustado esa tradición editorial, en los países anglosajones, de publicar new and selected poems, antologías amplias de la obra de un poeta acompañadas de lo más reciente, de lo que aún no ha constituido un libro, casi lo que todavía está sobre la mesa de trabajo. El efecto de perspectiva, recapitulación y novedad es siempre aleccionador. El último libro publicado por Ruiz Amezcua, La resistencia, es de 2011. En él la furia está más afilada que nunca, pero junto a ella hay una serenidad nueva, que no solo tiene que ver con la madurez vital, y que linda a veces con las experiencias nada tranquilizadoras de la muerte súbita y los hospitales. Un poema, “Peor que el fracaso”, le hace a uno pensar en un Thomas Bernhard en el grado más alto de exasperación y rechazo:
Vuelvo a ciudades
a las que no quiero volver.
Veo a gentes a las que no quiero ver
y vivo en sitios donde ya he vivido
y no quiero vivir.
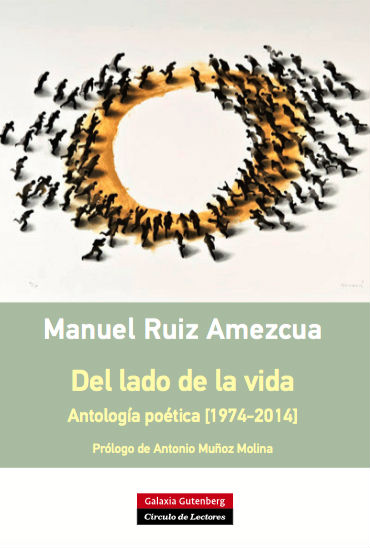
Y la alegría de decir no.
_________
Autor: Manuel Ruiz Amezcua. Título: Del lado de la vida. Antología poética (1974-2014). Editorial: Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores. Edición: Papel
-

Vargas Llosa, campeón del “Boom”
/abril 15, 2025/Cuando Mario Vargas Llosa obtuvo en 1963 el premio “Biblioteca Breve” de la editorial más prestigiosa del momento, Seix Barral, era un joven peruano casi desconocido. Solo había publicado un libro de relatos en 1959, Los jefes, que mereció un galardón prestigioso pero minoritario, el Leopoldo Alas. En aquella fecha empezó una carrera literaria de reconocimientos y éxitos continuados.
-

Mario Vargas Llosa, daguerrotipo
/abril 15, 2025/Ahora sabemos, ¿quién lo diría?, que su literatura surge del desamparo y del proverbial encuentro con unas páginas salvíficas que nunca han dejado de inspirarle; por lo que siempre vuelve a refugiarse en algunos determinados fragmentos de Madame Bovary, sobre todo cada vez que se siente perdido, para reflejarse en el espejo de Flaubert. Mario Vargas Llosa es uno de los pocos escritores a los que se les ha concedido contemplar la inmortalidad de su obra; y que, a pesar de ese funesto don capaz de paralizar cualquier escritura, continúa escribiendo con el emocionado temblor de un pálido adolescente, como…
-

Contar Venecia, ser Venecia
/abril 15, 2025/Pese al tono abiertamente elogioso de mis palabras, creo que a Jáuregui no le agradará que lo llame “dandi”. Él mismo confiesa en su libro haber tonteado con el dandismo, aunque al parecer no fue nada serio, una noche loca, por así decir. Yo lo dudo, pues sólo un dandi inventa un yo ficticio para dar la impresión de que escribe desde si mismo, que es lo que ha hecho en Venecia: Un asedio en espiral. Que añada que el dandismo le está vedado debido a su congénita incapacidad para el refinamiento prueba que miente. No se lo reprocho, los…
-

Paulino Masip: la metafísica de la guerra
/abril 15, 2025/Toda guerra busca a sus héroes, eso es cierto, pero donde encontrarlos depende de la mirada. Paulino Masip lo intentó hace ya ochenta años, desde su exilio mexicano al publicar una de las mejores novelas sobre la guerra civil, El diario de Hamlet García. Al confeccionar su estreno novelesco su mirada está, pero solo aparentemente, un poco perdida. El héroe, su propio héroe, lo encuentra Masip en un profesor de filosofía que de su disciplina es la más concreta encarnación. Aislado por completo de todo lo terrenal, Hamlet no pertenece al gremio de los pensadores, tan numéricamente relevante en la…



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: