Soy un niño, blanco, blando, rubio y cabroncete. Camino por la calle en La Manga del Mar Menor. No sé cómo se llama la calle, nunca me aprendo los nombres. No lo hice de pequeño, tampoco lo haré cuando crezca. Son cosas mías. Puedo situarla sin dudarlo, esa calle y cualquier otra, en el mapa. Pero los nombres o los números se me escapan. Mi memoria no quiere asociar las definiciones de otros con mi espacio mental. Sé que la calle está a una casa de distancia del Mar Menor. El chalet de mi abuelo está también ahí. Un paraíso sembrado con lantanas, geranios, acacias, pinos y pájaros, tantos pájaros ocultos permanentemente en ese terrenito desde el que por la noche se podía escuchar el Mar Menor, aún vivo, que bien pudieron haber sido sembrados por mi abuelo, como todo lo demás. Con ese mismo esmero con que cada año, tras el invierno, reponía los geranios que se perdían. Se los llevaba una u otra plaga, a ratos una polilla, que más tarde vendría a terminar con plantas de geranios que las abuelas, incluida la mía, tenían en sus patios. Eso cuando no morían por simple debilidad. Es lo que tiene propagar matas en laboratorios como si fueran cultivos celulares.
-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona
/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…
-

Una normativa veterinaria criminal
/abril 17, 2025/El nombre del ministro lo he anotado para que no se me olvide: se llama Luis Planas y es titular de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo tengo por si un día debo ir a agradecerle, a mi manera, que mis perros Sherlock y Rumba mueran antes de tiempo.
-

Narrativas Sherezade de Rebecca West
/abril 17, 2025/En la segunda parte de Cordero negro y halcón gris (1941; Reino de Redonda, 2024; Traducción de Luis Murillo Fort), un viaje de (auto) descubrimiento a través de la desaparecida Yugoslavia se convierte en una búsqueda mágica de la alteridad, plena de personajes memorables e ideas reflexivas contra el racismo, la codicia o la explotación: “[El ciego comenzó a cantar] un himno de adoración que no trataba de obtener la salvación mediante el hecho de adorar (…), se regocijaba porque la muerte había sido burlada y el destruido vivía. Una vez más, el sol parecía formar parte de un resplandor…
-

Te elige: El imposible libro que Miranda July no sabía que estaba escribiendo
/abril 17, 2025/En una estructura anular, el punto de partida es el bloqueo creativo que le impide a Miranda July terminar el guion de lo que posteriormente fue su segunda película, El futuro (2011), cuyo rodaje cierra de manera imprevista el texto. La metacreatividad se erige en el marco narrativo de la obra, debido a que el proceso del making of de esa película hilvana una estructura oscilante entre el documental y la autometaficción, incluyendo un encuentro con el actor Don Johnson. Atrapada entre la rutina y el estancamiento creativo, se adentra, casi por casualidad, en la lectura de los anuncios del…



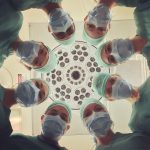


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: