Mauricio Wiesenthal (Barcelona, 1943), hijo de la Ilustración y enemigo de las supercherías, ha seguido una senda pura, desde que en su juventud se uniera a una troupe circense por el Danubio, y siempre buscando el eco de mejores tiempos, llegó a recorrer mundo. Atribulado de una cultura poco común, habla como piensa y siente. Mantener una conversación con este sabio, que no cayó en ninguna clase de vanidad, es un puro deleite, pues posee la virtud de musicalizar las palabras. Un renacentista que conserva su propio tiempo, y que, ante las pobres alternativas del presente, sigue viajando en esos trenes clásicos de los que se enamoró siendo un niño, esos que mientras te llevan a tu destino, te transforman por dentro.
Me encanta cruzar las fronteras porque, a los dos minutos, me siento feliz —no hay felicidad sin añoranza— en minoría y como extranjero.
En su más reciente obra, Orient-Express: El tren de Europa (Acantilado, 2020), nos lleva de viaje al legendario expreso que unió París y Londres con Estambul desde 1872. Wiesenthal nos cuenta, entremezclando sus propios recuerdos, la memoria de ese mítico ferrocarril, que representa como pocos símbolos a la misma Europa, la de las intrigas, el glamour, el exotismo, el misterio, la joie de vivre, y asimismo simboliza las sombras de la Europa del miedo, de las persecuciones y exilios, su perversión durante las guerras… hasta su último viaje en 1977. El Orient-Express es una metáfora del viejo continente que una vez unió Occidente y Oriente y ahora se desmorona lenta y pavorosamente, como se deshacen los frisos de un templo griego por el desgaste del tiempo, hasta que sólo seamos otro eco más.
Ser europeo es sentirse rico con unas estanterías cargadas de libros, dos cajones rebosantes de cartas y fotos, una chimenea encendida y el alma repleta de pequeños recuerdos. Para nosotros, los europeos, la inmortalidad comenzaba en el misterioso compartimiento de un tren.
La literatura del tren tiene que ser, por fuerza, impresionista y confusa. Se funden los recuerdos en nuestra vida igual que se suceden las estaciones, más allá de cualquier argumento.
Quién no ha soñado alguna vez con este tren, que es mucho más que es eso: es un espacio suspendido en nuestra memoria donde se dan cita Poirot, Fleming y Mata-Hari. Un lugar de aventuras en un decorado de nieve, evocado en la literatura y el cine, con un halo de misterio que precisaba de un artista capaz de contar su vida, como el jardín de Giverny necesitó a Monet, o la Montaña de Sainte-Victoire a Cézanne para captar los matices de la atmósfera en movimiento. Wiesenthal no describe un tren, describe a un ser vivo con su propia personalidad, con un alma que vibra al acariciar sus railes, languidece bajo la tenue luz amarillenta de las lámparas de sus vagones y sueña entre delicadas marqueterías de caoba y sábanas de seda. Un libro apasionante que encierra historias, dentro de la Historia.
Hay un espacio infinito que no conocemos hasta que nos ponemos en marcha.
Viajeros, al tren. Suban y disfruten…
—Este es un viaje histórico, pero también emotivo por el cauce del Viejo Continente. Cuéntenos, por favor ¿cómo llegó este tren a usted?
—Desde niño me encantaban los trenes y tuve la suerte de poder viajar mucho porque tenía familia en diferentes países europeos. Me cuesta a veces evocar el recuerdo que algunos de mis contemporáneos tienen de la Dictadura de Franco, porque mi padre escuchaba siempre la radio en alemán, en italiano o en inglés, para ahorrarse la propaganda terrible y aisladora de aquellos tiempos cerrados. Eso me salvó también de ser sometido a la educación integrista que —pasadas ya varias generaciones— sigue produciendo todavía tantos extremismos en los hijos de la España dividida, educados perversamente en una historia de rencor que es falsa en las dos versiones de la contienda.
Quizás la educación internacional y viajera me aisló, creándome dificultades de adaptación en tiempos posteriores, pues no soporto los casticismos en ningún país, detesto a los personajes costumbristas —sean de la región que sean— y huyo de los corralitos cerrados. En nuestro hogar sufríamos, como todos nuestros compatriotas, las carencias de la posguerra española, estábamos habituados a los cupones del racionamiento y llevábamos la vida modesta que era entonces habitual en las familias honradas, cuando no se trataba de gente muy rica o de dudosos estraperlistas. Pero yo tenía la ventaja de poder hablar con mi familia de una larga historia de España que no me transmitían con complejos ni con sectarismos localistas. No me reconozco en los odios ni en los sectarismos populistas que a veces veo hoy en mis contemporáneos, y siento admiración por los españoles que defendieron las libertades, la democracia y el regreso de España a Europa (árbol del que fuimos siempre una rama importante). Tuve maestros muy alejados de la cultura oficial, me formé en una escuela europea más idealista y romántica que la que prevalecía en los años del materialismo y del caos del siglo XX, ya que viví de cerca el terror que habían sembrado los nazis y fascistas, y puede conocer de primera mano el horror de las dictaduras comunistas en los países del Este. Un día en Weimar, en los tiempos en que escribía mis biografías de Liszt y de Goethe, me dijo la directora de una biblioteca: Profesor Wiesenthal, le recomiendo que se vaya porque está siendo usted vigilado por la policía. Ya sabe, su nombre judío y su pasión de buscar archivos y libros despierta aquí sospechas. Cuando llegaba a España me decían ciertos personajillos que aquello era un paraíso y yo no era más que un propagandista del liberalismo y del capitalismo internacional. No merecía la pena discutir con gente tan farisaica que aparentaba ignorar lo que ocurría en lo que se llamaba —con toda la desfachatez— República Democrática Alemana. Todavía hay lindos dondiegos que creen que los horrores de la Unión Soviética eran un invento de las democracias europeas para luchar contra el sueño marxista leninista. Así —sin renegar de los valores del progreso— hice nido en otros tiempos más apasionantes y abiertos. Ya ve que yo mismo me fabriqué mi exilio, y sigo viviendo en esos ideales del humanismo (a menudo heterodoxo y rebelde, pero a veces también muy fiel a la memoria y al espíritu de los maestros que me enseñaron el camino de la cultura europea). Lo mismo me ocurría cuando cogía el tren para viajar por Europa y para ir a visitar a mi familia o a mis amigos en Zürich, en Hamburgo, en Dessau, en Venecia o en París. Recuerdo los países de Centroeuropa cuando apenas despertaban del hambre y de la ruina de la II Guerra Mundial. Por eso puedo ahora evocar con tanta claridad la Viena de El Tercer Hombre o los trayectos en el Orient-Express entre Milán y Lausanne, o de París a Venecia, o de Belgrado a Atenas, o de Londres a Estambul. Hice muchas veces mis tareas de colegial a la luz de una vela, porque había restricciones de energía. Nací en Barcelona y me crie en Cádiz, estudié en Sevilla y en París, que no es poca escuela, pero nunca dejé de ser fiel a mi patria europea. En Fribourg, en Suiza, tuve la suerte de estudiar en las mismas aulas donde había sido alumno Saint-Exupéry. Fui profesor de Historia de la Cultura. Conocí hoteles históricos que ya apagaron sus luces o desaparecieron en el olvido. No recuerdo haber tenido juguetes más bellos que las gotas de lluvia que se derramaban formando estrellas sobre las ventanillas de los trenes, ni horas más felices que las del vagón restaurante, ni luces más mágicas que las del compartimento del coche-cama. Más tarde me escribía cartas a mí mismo (un invento que me ahorraba llevar un Diario) y me las enviaba desde los diferentes lugares a los que viajaba, y así fueron naciendo mis primeros libros que eran recopilaciones de mis recuerdos y de aquellas cartas. Todavía en este libro del Orient-Express, el tren de Europa he utilizado algunos de esos apuntes.
—Usted ya había dedicado un ensayo en 1979 a este majestuoso tren y a su recorrido: La Belle Époque de l’Orient-Express, libro que fue un éxito. ¿Cuál es la razón de este regreso?
—Aquel librillo (no soy modesto sino justo al calificarlo así) era sólo una crónica de un viaje en el Orient-Express que se me ocurrió hacer cuando tenía treinta años. Me divertía entonces la idea de viajar en un vagón de tercera, recorriendo aquella Europa divida en dos por el Telón de Acero. No era fácil reconocer entonces al viejo tren poético y majestuoso que había conocido en mi infancia, pero conseguí escribir aquel reportaje en un tono bohemio, contando además con la compañía inolvidable de mi amigo Jordi Viñas. Él —que era un gran musicólogo— tocaba el violín y yo la flauta travesera, y dábamos conciertos gitanos en las estaciones para escribirle un cuento romántico a nuestro tren caído y doliente. Procuré llenar aquel libro de fotos, porque mi aliento literario no daba entonces para más y mi intención al escribirlo no había sido otra que hacer un reportaje de prensa. Lo curioso es que aquella aventura tuvo éxito con el patrocinio de Wagons-Lits, y se vendió de mil maneras, incluso como obsequio en los grandes almacenes y como reclamo de algunas marcas que, en Alemania o en Francia, regalaban mi libro a todo aquel que comprase un paquete de café, unas latas de sardinas o una espuma de afeitar. Desde entonces ya puede figurarse el dudoso respeto que le tengo a la fama. Quizás por eso me decidí, a mis años, a pagar la deuda seria que tenía con el tren de mis sueños y dedicarle este nuevo libro -¡tan diferente!- que he titulado Orient-Express: el tren de Europa. En el texto encontrará el lector alguna pequeña referencia a aquel ingenuo librito.
—¿Dónde residía, o reside actualmente, la belleza del Orient-Express? ¿qué fue para usted y que es ahora?
—El Orient-Express fue el tren de Europa, el más fascinante y famoso, el rey de los trenes, el champán y el vals de todos los trenes. Era también el álbum de Europa, y pasando sus páginas uno encuentra todavía la historia de nuestro mundo, no fosilizada como se escribiría en un tratado erudito, ni sectaria como la cuentan los políticos, sino en movimiento continuo: contradictoria a veces, fascinante por menudo, llena de horrores, guerras e intrigas, pero también ennoblecida por obras inmensas, trabajos admirables, amores románticos, figuras de artistas, y vidas de hombres y mujeres valientes que aún pueden enseñarnos muchas más cosas que los impostores que hoy quieren fabricarnos un mundo sin ayer, seguramente para disimular su inepcia y su ignorancia.
El Orient-Express es también el reloj de Europa, no sólo por su puntualidad que era legendaria, sino porque ha marcado todas las horas —oscuras o luminosas— de nuestra historia desde 1883 hasta nuestros días. Y, por eso, he dedicado también en mi libro algunas consideraciones a los tiempos bárbaros que desmembraron nuestro continente, dividiéndolo con fronteras, alambradas y nacionalidades hostiles.
De aquel Orient-Express que describo sólo queda el recuerdo: una reliquia bien cuidada que Belmond (una compañía que gestiona hoteles y trenes de lujo) mantiene con detalle, después de haber recuperado los vagones históricos, aunque hoy sólo hace el trayecto de Londres a Venecia. Pero ya tiene mérito conservar esta maravilla, porque a lo largo de mi vida he conocido desde el Orient-Express legendario de mi infancia y mi adolescencia hasta el tren que fue destrozado y asesinado en los años en que nuestra Europa quedó rota por el Telón de Acero.
El materialismo tiende a confundir lo caro con lo bello y lo rico con lo civilizado. Habría que preguntarse por qué hay tanto millonario zarrapastroso y descuidado, por qué tantas naciones poderosas tienen una población palurda, grosera e incivil, y —al contrario— porqué vemos en la calle tanto pobre elegante (aseado y estético), y por qué encontramos tanto respeto y tanta educación en la modestia de los pueblos más sencillos.
—La historia de los vagones es muy interesante. ¿Querría compartirla con nosotros?
—He querido prestar mucha atención en mi libro a la memoria de esos vagones que son verdaderos museos, trabajados con arte y artesanía sublimes, decorados con maderas y tejidos preciosos, y que fueron testigos de la historia apasionante de los países europeos, de la edad de oro de los viajes y de la vida de grandes mujeres y hombres. Tienen nombres románticos y literarios (Étoile du Nord, la Voiture Chinoise, el Lalique Pullman) que evocan el brillo y el color de sus paneles lacados, su decoración oriental o los vidrios tallados que refulgen a la luz de las lamparillas y los reflejos de las pantallas. Muchos de aquellos carruajes aparecen también en películas famosas como Viajes con mi tía o Asesinato en el Orient-Express. Y todo eso hacia al Orient-Express el escenario ideal para una obra de teatro. Cambiar de vagón (cuando uno iba del bar al restaurante, o se encerraba a descansar en el compartimento) era cambiar de acto. En cada escenario había —como en las comidas de sociedad— una tragedia o una comedia en marcha. Por eso en mi libro creo que hay un relato, una historia y una novela, pero también una obra de teatro: una intriga de amor, mucho glamour, un viaje fascinante, entretenidas conversaciones, algunos asesinos y ladrones dispersos, guapas actrices y vedettes, y todo lo que hace disfrutar a un lector. Ni el bar de Ricky en Casablanca tenía tanto ambiente.
—Me gusta la magia del pasado que evoca en este pasaje: El Orient Express era el despacho donde se debatía el futuro de medio mundo. La pipa de la sobremesa podía compartirse con un maharajá indio, un vendedor de pieles, un espía rumano al servicio de los alemanes, o un arqueólogo británico que iba a comenzar su temporada de excavaciones en Egipto o en Ur. ¿Qué es lo que acabó con el Orient-Express, por qué lo dejaron morir?
—La Segunda Guerra Mundial ya asestó un golpe de muerte a aquel tren creado como un sueño europeo que traspasaba todas las fronteras. En los tiempos dorados bastaba enseñar una tarjeta de visita para salvar una aduana. Así se había concebido el Orient-Express como un cauce que atravesaba Europa, desde Londres hasta Estambul; un río por donde transitaban hombres y mercancías de todos los lugares, diplomáticos y negociantes, artistas y espías, príncipes orientales que venían a Londres, músicos que acudían a estrenar una ópera en La Scala, vedettes que iban a triunfar en París y reyes exiliados que buscaban refugio en Suiza, por citar sólo lo más novelesco del pasaje, pues viajaban también emigrantes que, en sus vagones de tercera, huían de los tiranos que gobernaban sus países, como siguen haciéndolo hoy. Había también empleados de la administración y militares que se dirigían a sus destinos, lo mismo que podíamos encontrar a una monja que se dirigía a un hospital de Bagdad o a una maestra contratada por un potentado turco para que educase a sus hijos. No olvidemos que, desde Innsbruck, el Orient-Express seguía el curso del Danubio, el río que atraviesa Centroeuropa y guarda la memoria de gran parte de nuestra historia y nuestra cultura. Si en vez de un libro hubiese dedicado una composición musical al Orient-Express la habría imaginado en las variaciones de la música del Danubio: rapsodias (unas dramáticas y otras alegres), czardas de ritmo endiablado, valses elegantes, ceremoniosas danzas rumanas, apasionados temas gitanos, románticas canciones armenias y melodías turcas, sin olvidar unos bailes populares griegos y el violín de un judío. Ya ve que, en nuestra Europa actual, barnizada con un color burocrático, gris y cansino, no habría lugar para esa locura enamorada y alegre de los pueblos pobres, y —al margen de unos turistas ruidosos o borrachos— apenas si encontraríamos tema para una canción de desgana y descontento, interpretada por un rapero.
—Dice en un momento de la obra para ser un buen viajero hay que sentirse atraído por el más allá. ¿Escribir y viajar, van de la mano?
—El viaje físico tiene sus límites, mientras que el transporte espiritual (así lo llamaban los místicos) nos permite llegar más lejos, incluso hasta las ínsulas extrañas. El anhelo, el ímpetu y el deseo que nos mueven a hacer grandes viajes, se originan en el alma, como todos los apetitos vehementes y enardecidos. El traqueteo del tren ayuda a asimilar el viaje mejor y, sobre todo, evita que nos abandonemos a la apatía, a la pereza y a la facilidad, que son las mayores enemigas del placer. El viaje es pasión y, si no ensancha la mente, excita a las glándulas del gusto. Esa es la mejor escuela.
—¿Por qué el regreso del viaje en este tren no es el mismo que cuando se parte desde la Plataforma 8 de Victoria Station en Londres?
—Ya he dicho que el Oriente-Express es como un río que nace en Londres y desemboca en Estambul, y debe su nombre a que corre de Oeste a Este. Así como París fue siempre la capital de Europa, Londres fue la capital del mundo, ya que era el centro de un inmenso imperio. Por eso, cuando uno subía a un tren para ir a Oriente lo hacía escuchando las marchas de una banda de guardias ingleses. Y, además, Victoria Station (un extraño lugar de la India, situado en Londres) es el contrapunto novelesco de Estambul, la sublime puerta de Oriente donde acaba el viaje. Efectuando el viaje en ese sentido se sigue más adelante el Danubio hacia su desembocadura, y todo se hace ritualmente como se baila el vals, sin quitarse los guantes. Los rituales son el secreto de los placeres, porque —sólo cuando conocemos y adivinamos el ritmo del cuerpo— podemos llegar al éxtasis y conducirlo mejor. En la enorme fachada eduardiana de Victoria Station hay un gran reloj que marcaba siempre las 11:44, ni más temprano ni más tarde, cuando el Orient-Express iniciaba su viaje en el andén 8. Muchas novelas (Estación Victoria a las 4:30, de Cecil Roberts, o The 8:55 To Baghdad de Andrew Eames) tienen títulos que hacen referencia a la hora de partida de los trenes, porque ese es un instante muy literario, ya que está lleno de esperanzas, penas, alegrías, pasiones y emociones. En ese momento todo está en una hora y un reloj. Y no hay tiempo para dudar, porque si —por exceso de cautela— contrastas la hora en otro reloj que marca un minuto distinto te metes en otra novela.
—Sería un placer si nos contara qué llevó a Ian Fleming a convertir a este tren en uno de sus célebres personajes.
—Ian Fleming eligió al Orient-Express como escenario de las escenas finales de From Russia, with Love (Desde Rusia con amor). Creo que la versión cinematográfica de 1963, dirigida por Terence Young, es una de las películas que respetó mejor la identidad del famoso tren, pues las escenas del interior fueron rodadas en un vagón histórico que aún se conserva. En un compartimento de este carruaje se encuentran James Bond y la hermosa espía soviética Tatiana. Por eso, en un guiño a mis lectores, llamé con este nombre a la protagonista de mi relato. No tuve el placer de conocer a Ian Fleming, aunque traté a algunos de sus amigos que me contaron que tuve suerte al no compartir su mesa, pues comía siempre salchichas y arroz con salmón, al estilo colonial victoriano; salmon kedgeree, todo fuerte y especiado.
No almorcé con Ian Fleming pero cené a menudo en un restaurante (À l`Écu de France, en la esquina de Jermyn Street y Babmaes Street), donde él invitaba a sus amigos. Allí se comía bien. Era el único restaurante de Londres donde la carne tenía su acompañamiento perfecto (el pato con nabos, y el cordero con alubias), sin las mezclas caprichosas de verduras que gustan tanto a los ingleses y que se han convertido en el flagelo de cierta cocina moderna. Ian Fleming vivió allí un divertido embrollo, durante la Segunda Guerra, cuando consiguió que sus jefes le permitiesen invitar a cenar a unos oficiales alemanes que habían sido capturados en el navío Bismarck. Se trataba de hacerles beber más de la cuenta, con el objeto de que diesen información sobre las defensas de los puertos que los nazis controlaban en el continente. Y, ocurrió a la postre, que los ingleses fueron los que acabaron con una moña considerable, cantando y hablando sobre temas comprometidos para su propio país.
—Me fascina el momento de la novela en que, a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, conoce a ese distinguido grupo de amigos con el que comparte intensas veladas: Lady Victoria, Lady Edith, el general Parker y su nieta Tatiana (Románova, para usted). Tengo especial interés en saber más de esta última compañera de viaje a la que usted mostró Venecia y Estambul. ¿Qué fue de Tatiana MacLeod? Si volviera a verla, ¿le hablaría en blanco y negro, o en color? ¿Era ella como Venecia?
—Yo era ya el blanco y negro, cuando ella ya era el color. Tatiana MacLeod —su verdadero nombre lo guardo secretamente en mi corazón, como es natural— era una muchacha muy guapa, con una personalidad muy decidida ya en su juventud y con ese encanto invencible de las mujeres que tienen la curiosidad de saber y de estudiar, unido a un claro sentido de la independencia y de la libertad. En pocas palabras, me hizo sentir que yo era su guía, aunque ella no necesitaba mi ayuda para no perderse. Tenía el don de saber estar allí donde llegase; le daba igual dónde, cuándo y por qué. Si ella estaba allí, ése y no otro era el lugar debido. Es un poder que admiro en algunas mujeres. Y pronto me di cuenta de que, donde ella estaba, era el lugar a donde yo quería ir. En la descripción que hice de Tatiana hay inevitablemente mano torpe, porque se necesita más que un viaje de Londres a Estambul para describir a una muchacha como ella. Los poetas antiguos disponían de mil y una noches en Bagdad. El amanecer, el crepúsculo, Venecia, Estambul, las mujeres de las que nos hemos enamorado, y todas las cosas bellas de la vida y de la naturaleza, están hechas para los que no tienen prisa. Lo bueno que tienen los paisajes prodigiosos, los lugares históricos y las grandes obras de arte es que siempre estarán donde están. Y lo feo tampoco suele cambiar, a lo máximo le cambian a una calle el nombre; pero el distrito postal sigue siendo el mismo del infierno. En consecuencia: no hay que viajar con apremio. Casi todo lo que cambia corriendo en la agonía de las modas y lo que llaman la modernidad puede uno ahorrárselo. Tuve un amigo que hacía arte efímero, tan efímero que —metido siempre en mis obligaciones— nunca me dio tiempo a llegar a sus exposiciones. En cambio, los poetas como Rilke podían hablar deliciosamente de un claro de luna en Capri, porque muchos de ellos viajaban lentamente, vivían en el arrobo, caminaban despacio con sombrero y con bastón, trasnochaban mucho y no tenían que levantarse temprano para trabajar. Debe de ser lo que llaman una licencia poética.
—¿Conserva la orquídea violeta que le regaló Lady Edith?
—La orquídea de Lady Edith ya la mezclé con otras flores. Cuando uno no ve claro el juego, lo mejor es descartar la mano y barajar otra vez. La única Violeta que queda en mi corazón va a cumplir ahora un año. Los niños son la respuesta más alegre, valiente y bella de la estirpe humana a la brevedad de la vida, y mi próximo destino es que mi nipotina se me suba sobre los lomos para que yo sea su tren.
—Cuenta usted que Europa tiene la dimensión justa de los peregrinos, y que por eso también nos hemos enfrentado. Y coincido en su apreciación de no ver la razón para ser de aquí pudiendo ser de allá. Sin embargo, esas cercanas diferencias, no nos están acercando ¿no es cierto?
—Se necesitan muchos años de responsabilidad, de lucha y de estudio para darse cuenta de las trampas que esconden los fascismos, las chapuzas revolucionarias (me refiero a los cambios airados, patrocinados por falsos mesías o caudillos ignorantes y totalitarios), los populismos y los nacionalismos excluyentes. Si a un médico se le exige ponerse guantes o mascarilla para empastar una muela, no entiendo cómo un pueblo permite a un mercenario de fortuna que meta las manos en el orden social, o cómo un país demócrata puede elegir a un grupo de políticos de pacotilla y consentir que desmonten sus históricos pactos de convivencia. ¡Es terrible pensar que una democracia pueda caer en este suicidio!
—El socialismo al que se refiere en su colosal obra, el internacionalista, culto y civilizado que aspiraba a la justicia, a la apertura de los horizontes espirituales y a la libertad, ¿en qué se está transformando, en su opinión?
—Los que aprendimos los ideales de humanismo y de justicia en el ejemplo de sabios y honrados maestros, seguiremos hasta el final luchando por esa misma rosa. Pero ese socialismo democrático, respetuoso con las ideas, atento a los necesitados y a las solicitudes de la justicia, enemigo de los fanatismos y de los gobiernos totalitarios, formado por gente que ama la libertad y, sobre todo, por mujeres y hombres probados por el trabajo honrado, ese socialismo volverá a dar horizontes de cultura, de educación, de civilización y de dignidad a nuestra Europa. Europa sin el socialismo, el cristianismo, y la libertad de espíritu sería un campo de concentración y una traición a la memoria de los maestros que forjaron nuestra cultura. Y por eso la única conciencia identitaria que debemos legar a nuestros hijos es la defensa de nuestros valores humanistas. Hemos luchado mucho por conseguir vivir en el progreso moral y con los sabios auxilios de la ciencia y de la higiene, de la educación, de la técnica, del comercio y del arte. Perdóneme el discurso, porque yo no soy de levantar el brazo ni el puño. Me gusta saludar amablemente con el sombrero y, sobre todo, encontrar pronto un acuerdo… o un tren para marcharme al exilio.
—Rescato este pensamiento de su obra: Tengo que sobrellevar, como un flagelo, los sermones de los millonarios y de esta miserable burguesía europea –mantenida a base de privilegios y beneficios– que ha ido destruyendo y dejando morir los valores que nos legaron nuestros padres en la cultura, en el arte, en la religión y en todas las luces del espíritu. Lo mismo que padeció el Orient Express. Usted me recuerda, si me lo permite, a ese añorado tren, pero usted renace y sobrevive a toda esa hipocresía: Entro decididamente en los cuadros que me pone la vida, vistiéndome a tono y eligiendo la música adecuada. ¿Cómo lo logra?
—Aprendí que el junco resiste mejor los embates del temporal que los árboles inflexibles y viejos. Incluso cuando me visto no sigo las modas, sino mi propio estado de ánimo. A veces veo una corbata triste en mi armario o una chaqueta con las solapas marchitas y comprendo que debo sacarlas a pasear. Otros días, si estoy escribiendo sobre el Orient-Express, me pongo al lado una maleta y me siento en el salón de mi casa, vestido con mi sombrero, hasta que se me despiertan las ganas de subir al tren. Uno no necesita una alfombra persa si tiene unas buenas zapatillas y una bata elegante. Tengo una bata azul de cashmere que me pongo sólo para escribir ciertos diálogos, como los que mantengo en este libro del Orient-Express con Lady Victoria Mortimer y Lady Edith, o con Tatiana y el general Parker. La bata me la regaló hace ya muchos años Sarah, mi primera mujer, porque sabía que el momento dorado de nuestro matrimonio era compartir el desayuno. Jamás nos hubiésemos engañado, desayunando ella con otro o yo con otra: mi bata, el deshabillé de ella, nuestras zapatillas que tenían querencia a amanecer emparejadas en confusión de amor, las tostadas (mi mujer me advirtió desde el primer día que yo me encargase de hacerlas porque ella no sabía la receta), la mantequilla de Normandía y las mermeladas de Fortnum and Mason nos devolvían a los tiempos en que yo no tenía bata de cachemira, su padre —Lord Charles— no nos dejaba vivir en su caserón de Saint-James, no teníamos una cama doble bien mullida y nos acostábamos en un sofá destartalado, desvencijado y ruidoso. Todo buen matrimonio comienza en un sofá y acaba en dos camas. Debo decir que las tragedias más famosas de la antigüedad podrían transformarse en divertidas comedias costumbristas si Edipo o Prometeo se presentasen en escena con una bata de cachemira: Hay un enigma que me inquieta, querido —le diría Yocasta a Edipo—. Cuando te veo vestido así, pienso que esa bata azul con horribles dibujos es igual que el empapelado que tu padre eligió para nuestro dormitorio de recién casados.
—Remarco uno de esos momentos poéticos de su obra: Conozco tantas canciones de ese mundo sin fronteras que, a esta altura de mi vida, pienso que podrían haberme abandonado siendo un niño en el Orient Express y, pasados los años, sabría encontrar a los míos en el canto de las ruedas y en el sueño de violín de los trenes. ¿Volverá a entonar Mon coeur est un violon junto a Bobby, el pianista del Orient-Express?
—He cantado mucho en otros tiempos y Bobby conocía todo mi repertorio, incluyendo los adornos que él sabía insertar hábilmente en la partitura cuando yo me perdía. Los viajeros, los clientes de los bares nocturnos y los huéspedes de los grandes hoteles suelen ser muy considerados con los músicos que amenizan sus veladas. Recuerde que Dooley Wilson, el actor que interpretaba a Sam en la película Casablanca, era baterista y apenas sabía tocar el piano. Pero la canción As Time Goes By sonaba especial en el bar de Rick; igual que Mon coeur est un violon era siempre un éxito cuando Bobby tocaba el piano y yo la cantaba en el Orient-Express. A veces, cuando yo rubaba il tempo y me iba caprichosamente del fox lento a la cadencia del vals o a la melancolía del blues, Bobby me acompañaba tropezando a regañadientes y, al acabar, decía al auditorio: Aplaudan a nuestro cantante porque, en este tren de espías, es el único que nunca les seguirá los pasos.
—¿Qué es lo que ha aprendido a lo largo de sus viajes y la riqueza derivada de esas experiencias vitales?
—De todas las alternativas la mejor es irse. Las respuestas a nuestros problemas están siempre bien claras en nuestro corazón, aunque nos asuste la idea de asumirlas. Para tener el valor de llevarlas a cabo lo mejor es coger un tren y marcharse a otra parte. Por eso los emigrantes y los exiliados suelen ser más sabios que los que se quedan en el corral; a veces —todo hay que decirlo bien claro— porque los que no pueden escapar son viejos o enfermos, o se trata de madres con niños que —por amparar a sus hijos— no llegan al último tren. Los cazan miserablemente en la carretera o en la estación. Todos los Estados cierran las fronteras cuando ven que a sus pueblos ya no les queda más rebelión que la huida, y esa es la última ignominia que cometen los nazis y los comunistas: el campo de concentración.
—¿Qué sombras rescata a través de la escritura?
—Cuando aprendía a pintar, mis maestros me enseñaban a trabajar el lienzo y los colores desde la sombra a la luz. Ese descubrimiento (en el principio eran las sombras), es el fundamento estético de la pintura de Rembrandt, y fue muy importante en la Europa de la Ilustración. Y todo eso se perdió después de la Revolución Francesa, cuando los jacobinos decidieron pretenciosamente que eran hijos de la luz, sin aceptar las sombras donde habitan nuestras dudas, nuestras fatigas y nuestras ignorancias. Ese desprecio de la oscuridad y la penumbra fue el origen de todo el pensamiento que hoy podríamos llamar populista o fascista, fanático o sectario: una actitud prepotente y salvaje que no reconoce la oscuridad y, por lo tanto, no sabe defenderse de su poder ni de los peligros que nos acechan en las tinieblas. El endiosamiento de la razón y de la luz nos hizo perder la curiosidad filosófica de investigar y reconocer las sombras (origen del saber), y nos llevó a perder la educación iniciática en los misterios y la metodología del pensamiento religioso. Creo, en resumen, que se escribe desde la sombra a la luz —secreto que vale para todo el arte—, indagando con respeto y misericordia el mundo de las tinieblas para animarlo hasta las luces del ingenio y del espíritu.
—¿Regresará a sus cuadernos de memorias el Oriente Medio que usted conoció para contárnoslo en una próxima obra?
—Esa es ya una sombra que no sabré iluminar. He visto caer bajo los bombardeos las escuelas donde yo enseñé a leer en un tiempo a unos niños. Ya no existen las panaderías donde compraba el pan que repartía en las clases. Bismillah! Hasta la lengua árabe que leía y chapurreaba de mala manera se ha ido apagando en las norias de mi mente, y sólo leo la letra mim cuando la veo dibujada en las pestañas de una muchacha que ya podría ser mi nieta. Los ríos de mi juventud se convirtieron en guijarros. Quise ser poeta en Bagdad, y las guerras rompieron en pedazos aquella ciudad bendita que tenía el color de la flor del granado. Discúlpeme si le estoy mezclando letras de canciones y versos antiguos con mis recuerdos. He visto huir del terror a hombres, mujeres y niños. He visto arruinarse los hogares y los negocios de amigos queridos, y muchos de ellos murieron ya. En este caso creo que el silencio es el mayor homenaje que puedo ofrecerles. Las guerras comienzan siempre con políticos que hablan de más, a los que se suman escritores y periodistas que convierten el rumor en noticia, y gente disléxica que lee mal lo que está escrito peor. Si a eso le sumamos el gusto de ciertos bárbaros por el amontonamiento, la violencia, las armas, la pólvora y el ruido, ya está organizada la tragedia… No hay ninguna guerra justa. Y lo peor es que tampoco hay justicia en la paz. A mi edad no tiene mérito dar discursos pacifistas, porque la próxima guerra ya me cogerá sentado (en un banco y apoyado en un bastón, quiero decir; no sentado en un tanque). Pero viviré siempre con la esperanza de que el Oriente Medio —todos sus pueblos, sin excepción de uno sólo— vuelva a ser la luz y la alegría de la civilización, el atril de la historia sagrada de judíos, cristianos y musulmanes, y el primer romance caballeresco de nuestra cultura.
—Dice usted que Lo que no podemos pedirle al tiempo podemos conseguirlo en la distancia. ¿Acaso esta distancia regala tiempo desde la nostalgia?
—Uno no viaja para convertirse en un mulo de carga, sino para aliviarse de peso. Alejarse en la distancia es librarse de la limitación del tiempo que todo lo convierte en repetitivo y pesado. Un buen viajero ve muchas cosas y, si es sabio, sabrá dejarlas donde están sin tocarlas y sin apropiarse de ninguna de ellas. Uno viaja para decir adiós. La ambición de poseer obliga a hombres y mujeres a acarrear un peso encima el resto de su vida. Es mejor verlo todo, amarlo todo, y saber despedirse a tiempo de todo para —antes de que se nos vaya la memoria— recordarlo como fue. Si Eugenio d’Ors estuviese vivo me diría: Esa filosofía debió aprenderla usted en el tren, y no en compañía de Kant…
—El romanticismo inunda cada capítulo de este ensayo, que al tiempo es también una novela, porque, ante todo, hay verdad. Esa a la que alude cuando se refiere a las contradicciones, impulsos y deseos que nos convierten en quienes en realidad somos. ¿Sabe lo que creo después de leerle?: Que sin duda debe existir el alma, porque, sencillamente, no puede caber todo en una mente, por muy privilegiada que sea.
—Cuando era pequeño mis maestros me enseñaron que lo más grande de la vida es el Espíritu. Siempre rezo antes de disponerme a la labor del día, sobre todo cuando me siento débil, confundido o poco atento a los demás. Pido a Dios con todo mi aliento que conceda esa fuerza a mi corazón. En mi colegio de Suiza, donde me eduqué en francés, hice muchas veces trabajos sobre el esprit de Wilde, el esprit de Dumas o el esprit de Cervantes. Y me extrañaba que, cuando regresaba a mi colegio en España, hablábamos más a menudo de la inteligencia o del genio; a pesar de que tenemos en nuestra lengua esa divina e insustituible palabra, espíritu. Son nombres que significan lo mismo, pero la inteligencia puede confundirse con la frialdad calculadora y discursiva de la razón (buena pero muy limitada herramienta para entender y amar la vida), mientras que el espíritu —por su propia condición de lengua de fuego y por su vuelo seguro de paloma— enciende el entusiasmo, sostiene la fortaleza, alumbra el entendimiento, y reparte con abundancia el consuelo, la misericordia y el impulso generoso del corazón. Soy un enfermo del corazón desde que era bastante joven, he pasado por el quirófano en condiciones extremas, debo mi vida al denuedo de los trabajadores sanitarios y los conductores de ambulancias (una vez llegué ya muerto al Hospital de Barcelona), además de que sigo trabajando gracias a la sabiduría y la humanidad de mis médicos. Ya ve por qué agradezco su generosidad cuando usted me ve fuerte en lo que soy precisamente débil: un enfermo del corazón con un historial que —si se lo enseñase— le parecería inquietante. Uno suele amar lo que anhela y, a veces, parece un imposible.
—¿Cogerá el próximo tren?
—Ya sabe, igual que me engancharía al próximo amor. Viajar es como amar hasta el último día…
—¿Qué tramo del viaje le parece más inspirador?
—El camino desde mi casa hasta la Estación. Eso es insuperable.
—¿Qué sucede ahí para que el tren se convierta en un lugar misterioso? ¿Qué incita a espías, reyes, escritores, artistas de todas las nacionalidades a compartir sus secretos en el interior de los vagones del Orient-Express?
—El Orient-Express, que tuve la suerte de conocer era la versión más novelesca y elegante que jamás ha existido del viaje, y sólo la compararía con alguna travesía del Atlántico en los antiguos ocean liners, como el Queen Elizabeth o el Queen Mary. Aquello era vivir en un mundo sin fronteras, en un reino sin Nación y sin Estado, y en un refugio romántico donde no había más presidentes que el jefe de tren, el chef de cuisine y el maître del comedor (unos señores que se movían con una autoridad auténtica, como si llevasen dentro de su cuerpo a un destacamento de guardias reales y al Gaudeamus de toda una Universidad). Todo estaba puntualmente previsto, porque los maestros en el oficio de la gran hostelería son los únicos que merecerían gobernar a los países. La política debería aprender del protocolo de las comidas, de los respetos de la vida civilizada, de las jerarquías de los sabores y las texturas, y del orden de los vinos y los platos (un mundo sin rangos es como un champán mezclado con agua mineral, o una cocina de especias hervidas o una papilla intragable). Pero el Orient-Express era un mundo civilizado y gobernado por la convivencia y el gusto: las llamadas de los dos turnos de comedor marcadas por el sonido de una campanilla, y el piano que obligaba a bajar el tono de las conversaciones en el bar, porque la mitad de las charlas se caen de vergüenza cuando empieza a sonar un nocturno de Chopin, una buena pieza de jazz, o un vals lento… El grand monde no era mejor ni peor que las delicias de la vida salvaje que predicaban Rousseau y sus niños mantenidos o ricos. No me interesa discutir con los autores y las autoras de Melmoth the Wanderer, El Vampiro, o Frankenstein. Sólo defiendo mi derecho a preferir las distancias —estoy acostumbrado a ocupar el puesto que me toque en las colas—, y el orden (el hundimiento de la Nación es sólo una frase altisonante —decía Goethe—, pero el incendio de una granja es una tragedia). Me gusta comer con mantel, siento placer al leer libros bien editados en papel, adoro el tacto de los tejidos y el corte elegante de los vestidos, por sencillos que sean; y adoro los perfumes y el jabón. Disfruto con esas comodidades (incomodidades para otros), mucho más que con la promiscuidad de la tribu, y con las desagradables idolatrías que en tiempos primitivos los pueblos rendían a sus brutales caudillos, sus sanguinarias Semíramis y sus tótems. Me gusta la soledad y me molesta el ruido de ciertas fiestas que se celebran a las horas de la madrugada en que me gusta dormir, después de mis largas y muy felices jornadas de trabajo.
—Qué premonitorio fue esto que escribió en su obra: Algún día se escribirá la historia del holocausto de los monarcas europeos, que fueron los chivos expiatorios de todas las rencillas políticas y religiosas que separaron, durante milenios, a nuestros pueblos.
—Hemos dispensado el mismo trato injusto a nuestros reyes que a nuestros presidentes de la república. Un pueblo sin ley y sin orden, caótico y al borde una guerra civil (o de un ataque de nervios), decide llamar a un señor o a una señora que pertenecen a una familia histórica (en el caso de un rey o una reina) o decide contratar a un médico, a un ciudadano honrado o a un profesor (en el caso de un presidente o presidenta de la república). Las dos soluciones son civilizadas. No olvidemos que la alternativa es la peligrosa tentación de las armas que tiene mucha tradición en los países latinos que sueñan con repúblicas comunistas o fascistas. Pero vayamos al mejor de los casos y pensemos en los pueblos que comprometen a un rey, a una reina, a un presidente o a una presidenta de una república democrática, y los contratan como a unos títeres con derecho a servirse de ellos, como un recurso momentáneo para aplazar una guerra de odios que tienen pendiente. Se servirán de ellos y de sus familias, de sus padres y de sus descendientes, de sus mujeres y de sus hijos. Les hacen un recibimiento circense con desfiles, ondear de banderas y banderolas, bandas de Bienvenido Míster Marshall, unos días festivos para ir a la playa y muchos aplausos. Quizás esta pobre gente dispuesta a servir a su patria sabe —cuando tiene experiencia dinástica, sobre todo en los reyes— que, con el honor del cargo, va el dolor del próximo exilio, la ignominia de la difamación, el sufrimiento de una familia… y una maleta hecha de prisa y corriendo. Por eso creo que, antes de discutir filosóficamente sobre el alcance de las instituciones, habría que poner orden y justicia en la barriada, y documentar un poco al vecindario. Me gustaría tener el retrato de las caras de los que aplauden a los reyes y a los presidentes, cuando toman posesión de su cargo, y los amenazan pocos años más tarde con brazos o puños en alto, cuando salen del país para el exilio. Creo que son los mismos. Pero, al salir, los reyes o presidentes que se van son, a menudo más; porque con ellos viajan hijos o hijas pequeñas, nietos, abuelos, y alguna gente fiel que les sirvió. Los que nunca se van al exilio son los cursis que se dedican a comentar las intrigas del reino o de la república: los que les adulan de forma babosa cuando su imagen produce dinero a los capitalistas de la prensa chismosa y que los derriban luego para vender su chatarra —desguaces de seres humanos— con inquina y con agravios sin asomo de piedad. Igual mienten los italianos sobre Italia, los alemanes sobre Alemania, los belgas sobre Bélgica, los franceses sobre Francia y los rusos sobre Rusia. Toda la prensa nacionalista se fundamenta sobre las mentiras. El patrioterismo nacionalista, la chulería cazurra y la papanatería costumbrista me parecen formas perversas del incesto. ¿Por qué el haber nacido en un sitio puede hacer mejor o peor a una mujer o a un hombre, y puede condicionarlos hasta el punto de que los obligue a renunciar a su libertad de pensamiento y a entregar su vida a un poder injusto? Un hombre —¡un niño, amiga mía, un niño!— puede nacer en un pesebre y ser la luz del mundo. Pertenezco a esa familia que cree en la fraternidad de los hombres, hayan nacido donde hayan nacido, tengan el sexo que tengan, y sean de la raza o de la fe que sean. ¿Acaso el poder absoluto de los pueblos incluye el derecho a comprometer y a despedir a su antojo a los reyes, a los presidentes, a los maestros o a los servidores que contrataron en un momento apurado en que necesitaban resolver un problema de convivencia y de gobernación? Lo mismo expulsamos a los judíos, a los moriscos o a los jesuitas, cuando nos parecía en cada ocasión que no necesitábamos sus trabajos, su sabiduría, sus artesanías, su poesía o sus obras de misericordia. ¿Es que no podemos asumir la responsabilidad de lo que hicimos y de lo que hacemos? Y debo decir que, como no soy clasista ni divido a la gente por nacionalidades, el título soberbio de yo soy el pueblo (tan bestia como el Estado soy yo de los reyes absolutos) me importa tan poco como el título de Halconero Mayor del Reino. No soy el pueblo ni pretendo representarlo ni quiero que me confundan con los fariseos que se disfrazan con palabras que parecen modestas y pueden ser terribles para los más indefensos. Soy un miembro más de una familia antigua (la estirpe humana) que —con mucho esfuerzo— consiguió organizarse en sociedad libre, ordenada y democrática. Mil veces hemos traicionado los europeos a estos ideales, aunque seguimos siendo (¿hasta cuándo?) una isla privilegiada en el mundo. Y sólo una sociedad civilizada y humanista, comprometida en la libertad y en la justicia puede llevarnos al progreso. ¡Ya está bien de guillotinas, de hogueras, de okupas, de tribunos de la plebe, de jacobinos, de inquisidores y de justicias que no sean la del Derecho y nuestros pactos sociales! ¿Cuándo dejaremos de disfrazarnos de pueblo para asumir la responsabilidad de una sociedad? Ese fue el mensaje de nuestros maestros socialistas, añadiendo la condición de que el trabajo y el estudio —y no el origen ni el lugar de nacimiento— es el único aporte que nos hace miembros de una comunidad laboriosa, culta y civilizada.
—Antes de irnos, me gustaría preguntarle cómo cree que deberíamos enfrentarnos a este nuevo tiempo pandémico y tremendamente inestable, a todos los niveles.
—Los europeos somos hijos de la balanza y del reloj, de la plomada y del metro, del estudio y de la disciplina, de la medida y del trabajo. Con las armas del respeto, del orden social, de la ciencia y de la cultura hemos superado muchas pandemias y horrores. Es un viaje lento, pero cada etapa es un progreso…








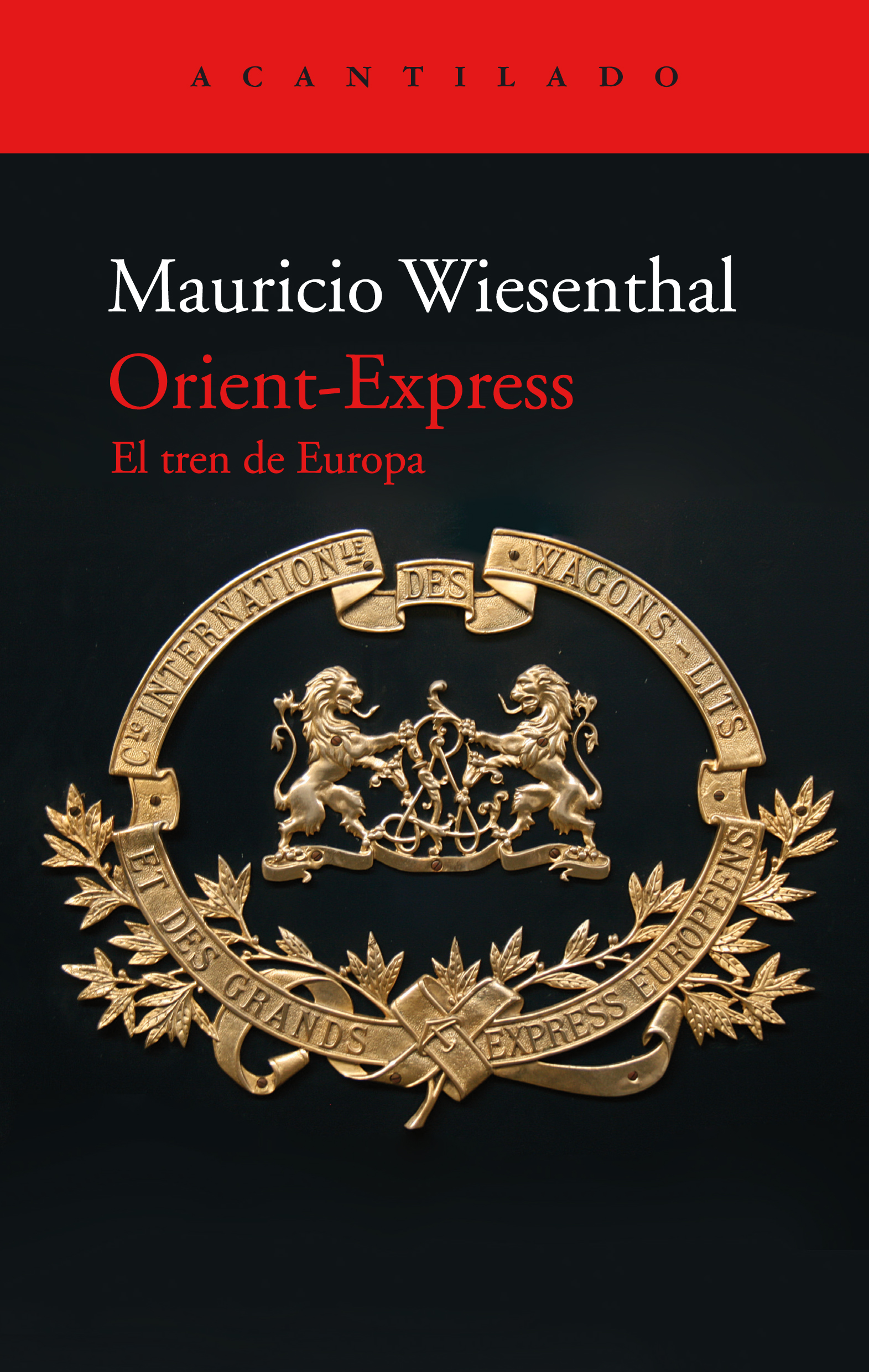
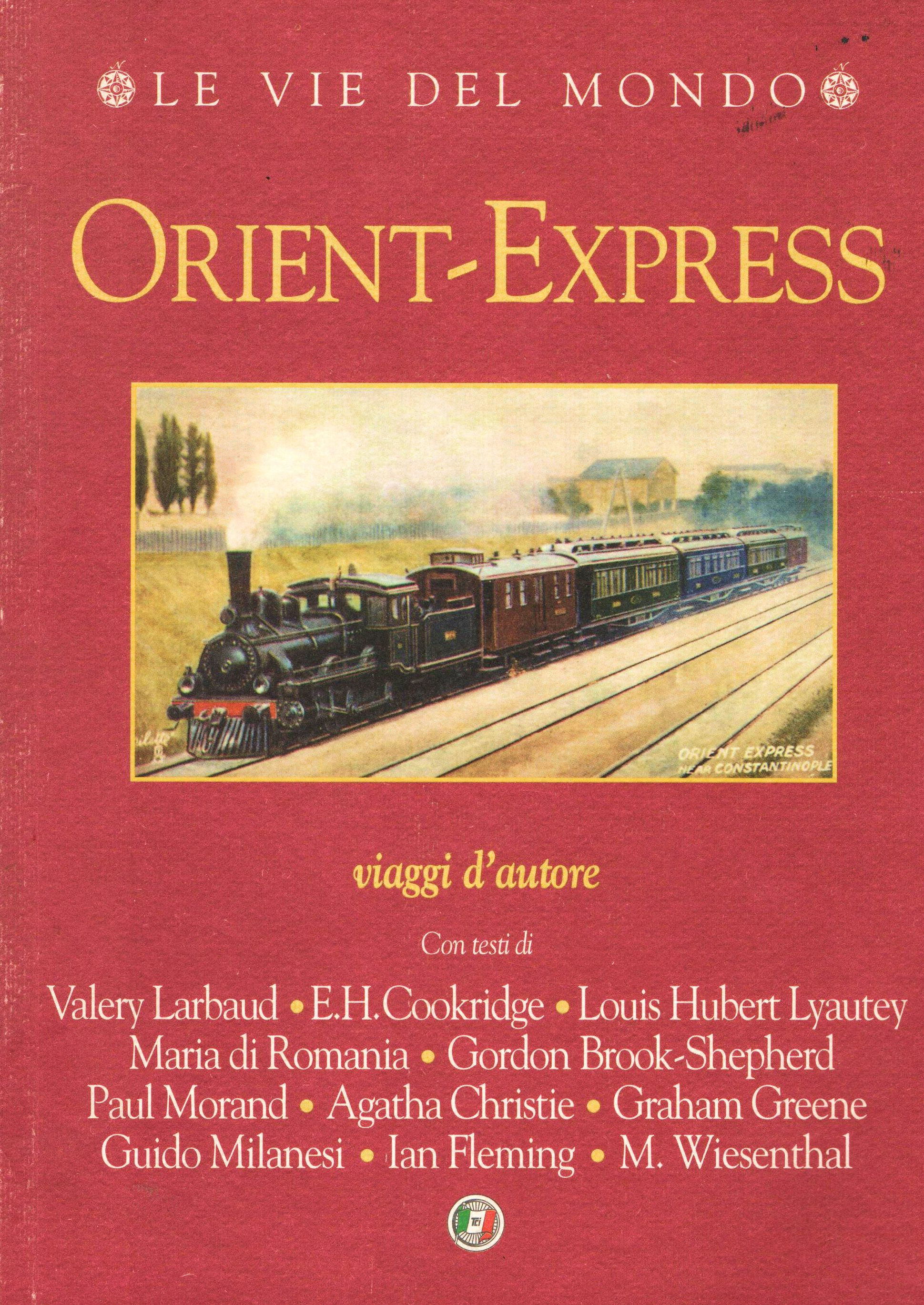





Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: