No podía ser de otra manera. Fue un médico inglés, Richard Owen, quien utilizó por primera vez el término dinosaurio para referirse a la especie animal que dominó la tierra hace muchos millones de años. Lo hizo en 1842 al juntar en griego deinós (terrible) y saúra (réptil). Y ahora a toro pasado sabemos que no podía ser de otro modo porque luego fueron dos médicos, Arthur Conan Doyle y, sobre todo, Michael Crichton, los responsables de que escuchemos la palabra de marras y evoquemos de inmediato esa excitante y pavorosa sensación de peligro vital que define en gran medida el género de aventuras; en este caso el riesgo de ser devorados por aquel carnívoro descomunal, cabezón y ridículamente bracicorto que conocemos como Tyrannosaurus rex.
¿Qué lleva a dos autores como Conan Doyle y Crichton, ambos con la carrera de medicina aprobada, a dar lo mejor de ellos como narradores en el género de aventuras? ¿Por qué dejar de lado o en un segundo plano lo que tan bien conocen —la ciencia médica, la relación con los pacientes, la enfermedad en sus múltiples variantes…— para inventar ficciones protagonizadas por personajes aventureros, viajeros, bohemios, trotamundos, un poco perturbados o directamente chiflados? ¿Por qué detrás de esa vocación inicial acaba emergiendo la literaria con mayor fuerza aún?
Porque lo cierto es que abundan los médicos literatos y unos cuantos además son imprescindibles. Asunto éste que merece un inciso. La historia del teatro o el relato corto no sería la misma sin el concurso del médico ruso Antón Chéjov. La ciencia ficción con marchamo filosófico sería muy distinta sin las novelas del escritor polaco con conocimientos médicos Stanislaw Lem. El éxito del folletón francés habría tardado más en consolidarse sin el sentimentalismo desaforado del cirujano Eugène Sue. No cabe hablar de expresionismo alemán sin mencionar la aportación del neuropsiquiatra Alfred Doblin. Cuesta imaginar el movimiento surrealista sin la participación de André Breton, que no acabó sus estudios pero trabajó como enfermero en un hospital de Nantes. Una historia de literatura portuguesa estaría incompleta si no se destaca la obra del otorrinolaringólogo Miguel Torga. La renovación de las letras española en el siglo XX no se entiende sin Tiempo de silencio, la única novela completa que nos dejó el psiquiatra Luis Martín Santos.
Y dentro de la novela gráfica, bastará decir que el padre del manga es el médico japonés Osamu Tezuka, cuyo primer libro en 1947 fue además La nueva isla del tesoro, revisión del clásico de aventuras de Robert Louis Stevenson. A Tekuza le pasa como a Crichton que algunas veces, las menos, pusieron sus conocimientos al servicio de sus ficciones. El nipón lo hizo en Oda a Kirihito mientras que el de Chicago imaginó tramas hospitalarias que acabarían triunfando en la televisión de los 90 con el título de Urgencias. Si alguien ha luchado contra el tópico de que los médicos no saben escribir, ese ha sido Fernando A. Navarro, especialista en Farmacología Clínica y autor de seis volúmenes editados por la Fundación Lilly bajo el título de Medicina en español. Navarro se afana por rastrear cualquier creación literaria con algo de interés salida de la pluma de estos profesionales, se esmera por demostrarnos que sin muchos de ellos, como hemos demostrado unas líneas más arriba, “quedaría coja cualquier historia de la literatura universal” y colecciona curiosidades como que el galeno más leído de todos los tiempos no es Michael Crichton ni Robin Cook, sino el evangelista San Lucas.
En la actualidad hay desde médicos como el cirujano Julio Mayol (La guardia del doctor Klint) o el oncólogo Alberto García-Salido (Aprender a volar), cuyas historias parten de sus propias experiencias en el hospital, al profesor Manuel Díaz-Rubio, vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina, que ha encadenado cuatro novelas en apenas tres años sin indicio alguno en ellas de su encomiable pasado como internista y especialista en aparato digestivo.
Pero no perdamos el hilo. ¿Por qué a tantos médicos les da por la escritura no científica? Carlos Lens, farmacéutico y autor del libro Médicos con buena letra, defiende la idea de que no pocos médicos llevan en su ADN la necesidad de trascender y cuando no hacen historia con algún avance o ponen su apellido a una enfermedad, pues liberan ese deseo en el campo de las letras: “Ambos caracteres buscan perpetuarse. La idea de proyectarse más allá del momento de la muerte es una pulsión demasiado fuerte para quedar obviada en la mayoría de los mortales. Si, además, el ser de 46 cromosomas posee luces y capacidad para empuñar tanto el fonendoscopio o el bisturí como la pluma o el teclado del ordenador, el legado en forma escrita está asegurado”.
¿Y a qué responde ese interés de muchos de ellos por ambientar sus historias en territorios aún menos confortables que el hospital como la jungla, el mar adentro o el campo de batalla? William Somerset Maugham, que además de médico fue conductor de ambulancias durante la Gran Guerra, contó la historia de un tipo marcado por aquella contienda en El filo de la navaja. Louis-Ferdinand Celine, “el último maldito” como lo definió Mario Vargas Llosa, aprovechó los ratos que le dejaba su trabajo como médico en una clínica parisina para recrear sus experiencias en la guerra del 14 en Viaje al fin de la noche, una de esas ficciones que sacuden conciencias se lea cuando se lea y que sigue siendo controvertida por las posteriores simpatías hitlerianas del autor.
Otra guerra, la que desencadenó la independencia de Angola en los años 60, marcó la primera etapa de António Lobo Antunes y se concretó en su libro En el culo del mundo. Psiquiatra antes que escritor, el gran estilista portugués es el espejo en el que se mira Rafael Gª Maldonado. Maldonado es farmacéutico y el argumento de su última novela, El desaliento, nos lleva también a África para resolver un doble asesinato muchos años después de haberse producido.
El doctor Baroja
No sabemos si con los pacientes Pío Baroja era bueno, regular o un desastre pero es, sin discusión, nuestro escritor médico favorito con ganas de aventura. En El árbol de la ciencia dejó constancia de que conocía las asignaturas de la Facultad de Medicina o cómo se las apaña un médico en un pueblo perdido, pero la acción que tanto le gustaba estaba en otros libros. En Zalacaín el aventurero (cuya versión cinematográfica merece la pena buscar solo por ver al propio Baroja haciendo de Baroja un par de años antes de morirse), que es un ejemplo inmejorable de la admiración que el autor vasco profesaba por los hombres arrojados y decididos. Dos años después de la peripecia de Martín, Zalacaín nos embarcó en la aventura marítima de Las inquietudes de Shanti Andía.
Gregorio Marañón dejó escrito que el médico es un espectador más de la vida, que no ve nada que no veamos los demás, pero que tiene más ocasiones que el resto “de ver el lado dramático del existir”. Algunos médicos también ven el lado aventurero y saben llevarlo al papel.




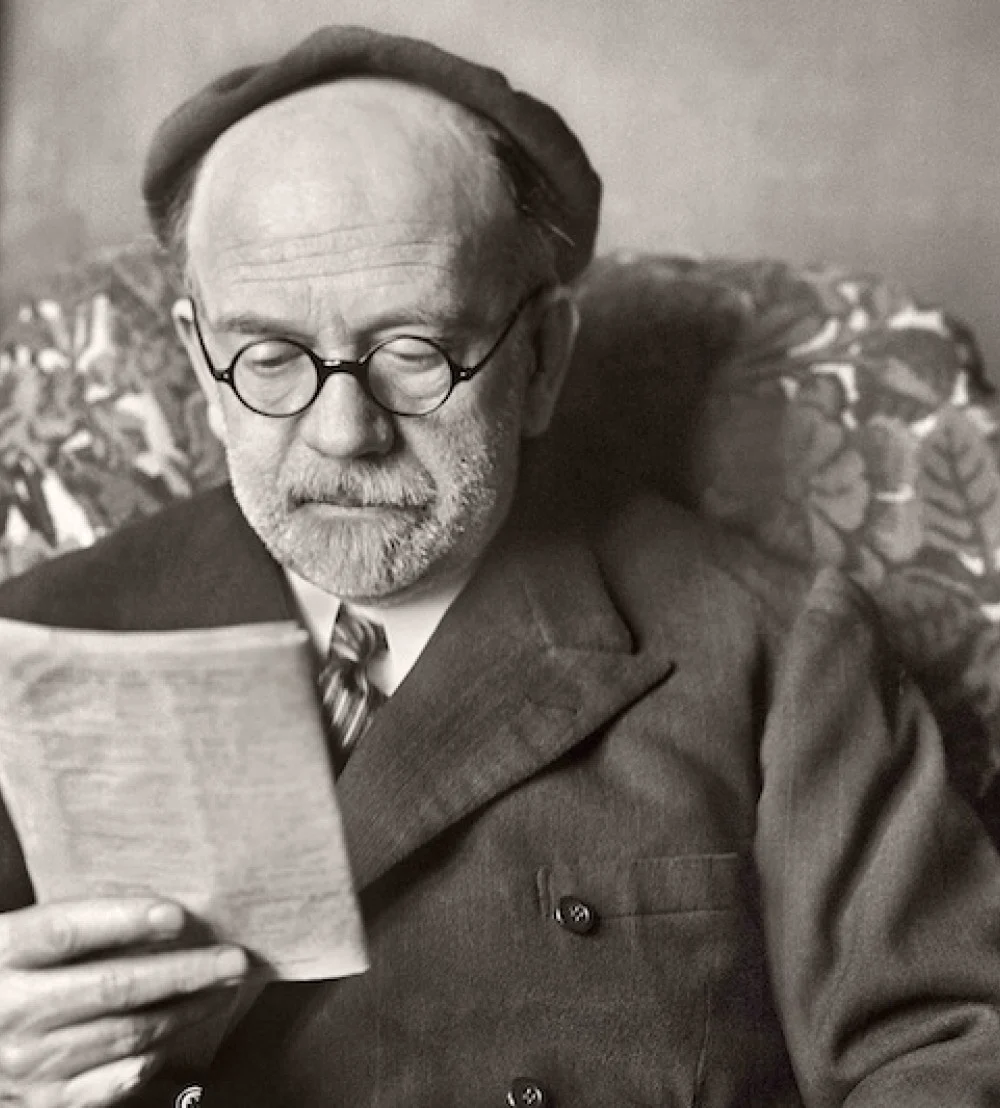



A quien le interese el tema, le aconsejo el libro “Médicos escritores y escritores médicos: Aportación de los escritores médicos a la historia de la literatura”, de Alfonso Galnares Ysern (q.e.p.d.), publicado en 2021, que es una auténtica enciclopedia sobre el tema.
https://libros.cc/Medicos-escritores-y-escritores-medicos.htm