Aquella mañana del domingo 18 de mayo de 1969 —hoy hace exactamente cincuenta años y un día— Mario Puzo compró el periódico para comprobar lo que un amigo ya le había adelantado por teléfono: nueve semanas después de su publicación, su novela El padrino estaba en el primer puesto de la Best Seller List de The New York Times. Aquel hijo de inmigrantes de Pietradefusi (un pueblo a 75 kilómetros al oeste de Nápoles) nacido en el barrio neoyorquino de Hell’s Kitchen tocaba el cielo del éxito a sus casi 49 años, cinco hijos y un empleo gris como funcionario que compaginaba con la literatura y colaboraciones en revistas sensacionalistas. La obra se mantendría en la lista de los diez más vendidos durante 62 semanas más (hasta junio de 1972) y haría millonario a su autor tras superar los tres millones de ejemplares vendidos en 24 meses. Justo tres años después de su llegada a las librerías, la historia de los Corleone se estrenaba como una de las mejores películas de todos los tiempos en una cinta dirigida por Francis Ford Coppola que le valdría cinco Globos de Oro y tres premios Oscar (Mejor Actor para Marlon Brando; Mejor Guión Adaptado para Puzo y Coppola y Mejor Película). Y además, con la obra se iniciaba un género literario y cinematográfico en sí mismo: el de mafiosos.
El padrino era la quinta novela de Mario Puzo. Con las otras cuatro —La arena sucia (1955), Tierras extrañas (1965), La mamma (1965) y Seis tumbas en Múnich (1967)— había cosechado tantas buenas críticas como nulos rendimientos económicos. El editor que le publicó La mamma (cuyo título original en inglés era The Fortunate Pilgrim) le dijo que aquella historia de inmigrantes italianos hubiera tenido más éxito si hubiera puesto “más mafia”. Puzo, agobiado por las deudas de juego —“debo once de los grandes”, le dijo al productor de la Paramount al que le vendió los derechos aun antes de acabar de escribir aquella novela cuyo título provisional era Mafia—, se empleó a fondo para hacer un best seller y metió en el texto todo lo que encontró sobre el crimen organizado italiano y también lo que no: desde habladurías y leyendas urbanas escuchadas en su infancia y juventud en las calles más canallas del West Side de Manhattan hasta datos reales sobre las familias de criminales como los Genovese o los Gambino que habían aparecido con toda suerte de detalles en los medios de comunicación. Y lo que Puzo no encontró se lo inventó, hasta tal punto que, medio siglo después, resulta imposible distinguir —incluso entre los mafiosos de verdad— qué elementos forman parte de la auténtica tradición del crimen organizado y qué ha sido tomado directamente de la fábula del escritor neoyorquino. De hecho, Puzo jamás tuvo contacto directo con mafiosos de verdad. También se documentó con la ayuda de profesores de Sociología de la Universidad de Columbia, que habían estudiado la migración italiana a Estados Unidos y sus problemas de integración. La parte criminal la completó con lo que se supo tras la detención de la mitad de los 63 capos que habían asistido al famoso Encuentro de Apalachin (Nueva York), en la casa de Joseph Barbara a petición de Vito Genovese. Todos ellos comparecieron ante una comisión del Senado (acogiéndose de forma torticera a la Quinta Enmienda) en un proceso iniciado en 1958. Aquellas sesiones televisadas se recrearon después en la película El padrino II con el personaje de Frank Pentangeli como trasunto del mafioso real Joseph Valachi, el delator arrepentido que dio a conocer al mundo qué significaba la palabra omertà o qué era la Cosa Nostra.
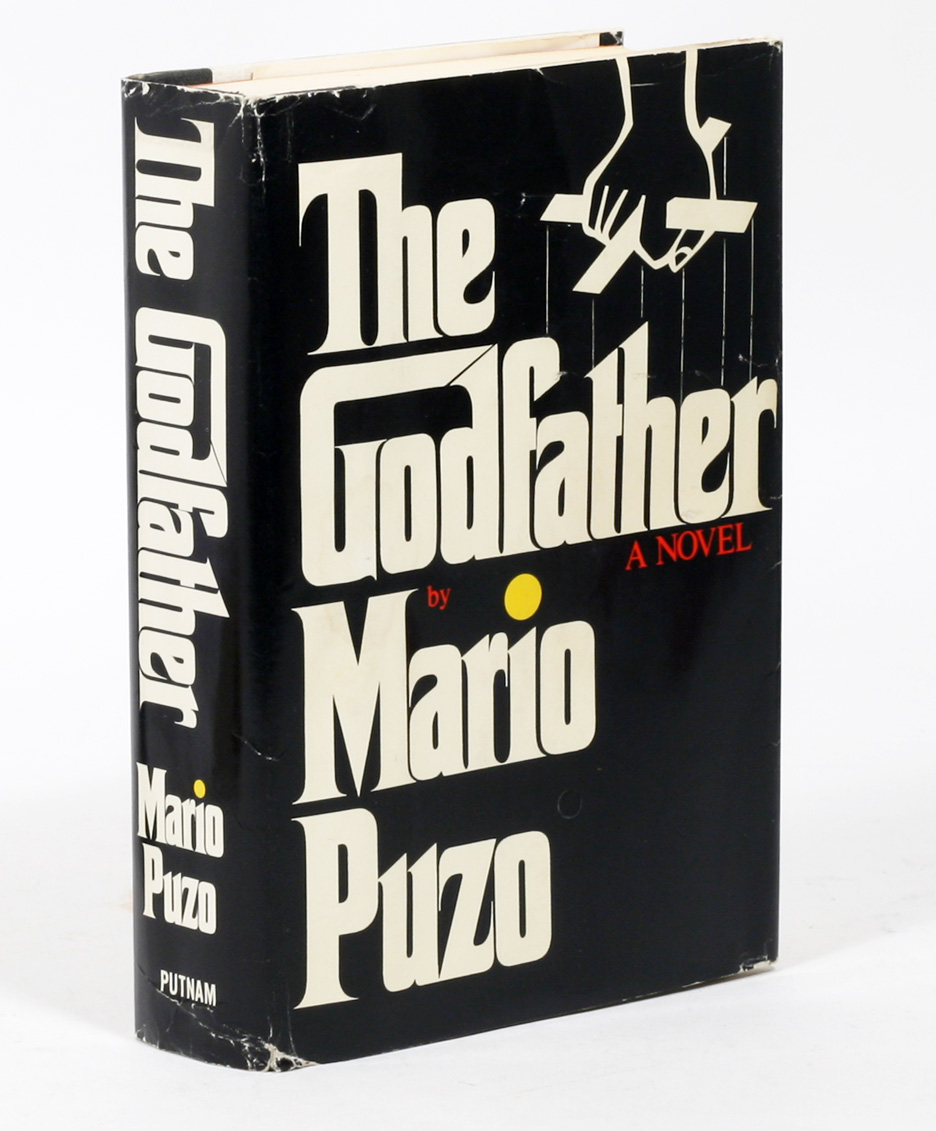
Una primera edición de El Padrino que salió a la venta por 6,95 dólares el 15 de marzo de 1969. Un ejemplar firmado por el propio Puzo fue vendido en Nueva York por 20.000 dólares hace dos años.
Tras aquello, la mafia italiana en Estados Unidos —cuya existencia había sido negada o al menos cuestionada por las autoridades— se convirtió en una realidad mediática y también académica, pues los primeros estudios universitarios sobre el crimen organizado se llevaron a cabo a mediados de la década de los 60. Sin embargo, antes de El padrino las historias de gángsters no habían tenido eco literario, y eso que estamos hablando de la patria de las novelas negras de la escuela del hard boiled. Hasta la publicación de la obra de Puzo, apenas había lo que después se conocería como crook stories, es decir, relatos donde el protagonismo lo tiene el delincuente y no las fuerzas de la ley. Por mucho que los héroes de los clásicos de Dashiell Hammett o Raymond Chandler fueran perdedores con tonalidades oscuras que bordeaban algunos límites (Sam Spade o Phillip Marlowe), seguían estando del lado de los buenos. Había habido algunas rarezas como la novela El pequeño César, de William Riley Burnett, (1929) o Llamad a cualquier puerta (1947), de Williard Motley, en las que los personajes principales tenían apellidos italianos y arrastraban su existencia desde la marginalidad por la falta de integración al crimen como única salida posible.

El jefe de las cinco familias de Nueva York, Carlo Gambino, en una foto de los años 30 y que sirvió de modelo para el personaje de Don Vito Corleone. Murió dos años después del estreno de la película.
No obstante, en esas historias aparecían bandas de delincuentes más o menos organizadas, y ahí está la clave: en el género de gángsters siempre se hablaba de bandas, y en El padrino de lo que se habla es de familias, porque si aparcamos las actividades criminales, el relato de los Corleone es la historia de una saga familiar cuyos miembros prosperan gracias a la cara tenebrosa del sueño americano. Todo ello se tinta, además, con el perfume azul de la melancolía de unos inmigrantes que, conforme pasa el tiempo, convierten sus raíces hundidas en la abyecta miseria y brutalidad de su Sicilia natal en un pasado dorado que es la inspiración para un presente en el que hasta su italiano materno se ha convertido en un conjunto de unas pocas frases hechas que sólo se usan como un atrezzo siniestro. En definitiva, tal y como mantiene el gran escritor y periodista Gay Talese (que además fue uno de los grandes amigos de Puzo) con El padrino “si le sacamos los asesinatos, lo que tenemos es una historia muy concreta de cómo las familias italoamericanas se asimilaron a la cultura de los Estados Unidos”. Y a ello se puede añadir lo que dice Lucía Luengo, responsable de la edición conmemorativa del medio siglo de El padrino que ha publicado Ediciones B. Para ella, la obra “tiene múltiples lecturas, y por eso llega a un público amplísimo, desde aquel que busca una historia de intrigas a quienes ven en ella un reflejo de la sociedad en su conjunto y un estudio de la condición humana, donde no hay buenos y malos sino personajes cargados de matices”.
La novela tiene, sin duda, muchos méritos. Sin embargo, no puede considerarse una obra maestra por su calidad literaria. Y no es que lo diga este humilde prisionero de Zenda, es que lo decía su propio autor. Mario Puzo no tuvo empacho en asegurar que de haber sabido que El padrino iba a ser lo que fue “la habría escrito mejor”. Como nos pasa a la mayoría de los escritores, casi nunca coincidimos con la crítica y el público sobre cuál es nuestra mejor obra. Y Puzo no fue una excepción. Para el escritor, su gran novela había sido The Fortunate Pilgrim (1965) traducida al castellano como La mamma, y que cuenta la odisea de Lucia Santa y las vicisitudes de su familia, los Angeluzzi-Corbos, al emigrar de Italia a América. En la historia aparecían algunos detalles del hampa italoamericana de los barrios del West Side como Hell’s Kitchen o Little Italy, pero eran simples notas de color que acompañaban la historia de una inmigrante que, en realidad, era un retrato de la madre de Puzo.
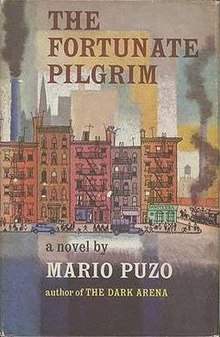
The Fortunate Pilgrim, una novela anterior a El Padrino (traducida al castellano como La mamma, hoy descatalogada). Siempre fue considerada por Mario Puzo como mucho mejor que la creación que le había hecho millonario
María —que así se llamaba— debió de ser una señora de armas tomar. Casi sola sacó adelante a sus doce hijos de dos matrimonios e incluso se negó a acoger a su segundo marido cuando salió del manicomio porque, según dijo a su prole, “era una carga y ellos estaban primero”. Esa mujer tan tierna y abnegada como valiente y despiadada fue, de verdad, la inspiración del carácter de Don Vito Corleone aunque sus fechorías estuvieran copiadas casi del natural de un capo de verdad: Carlo Gambino, quien era el jefe de las famosas Cinco Familias de Nueva York. Como Don Vito, el temible Don Carlo —nacido en Sicilia en 1902— era un señor chapado a la antigua, de aspecto inofensivo, amante de su familia, de perfil discreto y que jamás levantaba la voz. Vivía en una mansión de Long Island muy parecida a la casa de los Corleone y bajo su reinado mafioso se negó en redondo a que las familias entraran en el negocio del narcotráfico. También murió de un ataque al corazón en su casa cinco años después de la publicación de la novela. No obstante, aquel anciano caballero que sólo estuvo en la cárcel 22 meses, fue un criminal frío y calculador capaz de ejecutar sangrientas venganzas como ordenar la muerte de Albert Anastasia, el líder de Murder Inc. (Asesinato S.A.), el escuadrón de asesinos de otro gangster famoso, Lucky Luciano. Anastasia —de gran parecido con Lenny Montana, el actor que encarnó a Luca Brasi, el sicario favorito de Don Vito— murió de una manera muy mafiosa: de un tiro en la cabeza mientras estaba sentado en el sillón de una barbería con una toalla húmeda en la cara.
El padrino no es una cumbre de la Literatura y no hace falta insistir más en ello. Pero es el germen de no una, sino de dos obras maestras del cine, tal y como cuenta mi compañero de celda Rogorn Moradan. Y eso que no pudo tener un peor comienzo. Quizá el único presagio de que algo grande se estaba cociendo es que Mario Puzo y el director elegido, Francis Ford Coppola, hicieron buenas migas nada más conocerse y esa colaboración —adaptaron juntos el guión— hizo que el resultado cinematográfico final mejorara tanto la premisa novelística inicial.
El 15 de marzo de 1972, miércoles, tres años justos después de la salida del libro, los ocupantes de las 3.200 butacas del hoy desaparecido Loew’s State Theatre, —en el número 1540 de Broadway, Nueva York— veían por primera vez aparecer de entre las sombras el rostro de Amerigo Bonasera, el funerario, para decir aquello de “creo en América…” y pedirle a Don Corleone la justicia que las autoridades le habían negado. Y a partir de ahí, el cine, aunque ninguno de los asistentes de aquella noche de estreno lo habría podido imaginar, estaba abriendo una de las páginas más brillantes de su historia.

Joe Valachi, el delator de la familia Genovese que dio a conocer al mundo conceptos como omertà o Cosa Nostra y cuya versión literaria y cinematográfica fue Frank Pentangeli.
Y es que antes de aquella tarde de miércoles, Francis Ford Coppola ni siquiera podía soñar con convertirse en la leyenda que es hoy en día. Es cierto que había ganado un Oscar al mejor guión por Patton (1970), y alguna otra cosa ciertamente exótica —en términos de Hollywood, claro— como una Concha de Oro del Festival de San Sebastián en 1969 por su cuarta película como director, llamada The Rain People. Sin embargo, su idea de tener su propia productora, American Zoetrope, junto con su amigo George Lucas, había sido un fracaso rotundo que le había llevado a la bancarrota. Ahogado por las deudas, Coppola debía haber sido el director dócil que buscaba Robert Evans, el jefe de producción de la Paramount. Evans, además, quería que el elegido tuviera algo de sangre italiana como el propio Puzo, y Coppola asumió el encargo como un mal necesario para tapar el boquete financiero. Por eso aceptó el reto de convertir, según dijo, “una novela popular y obscena” que había tenido éxito en “una película popular y obscena” pero que tuviera aún más éxito. Sin embargo, cuando estuvo terminada, gran parte de la industria cinematográfica estaba convencida de que Coppola había hecho todo lo posible para que aquello fuera un fiasco.
Para empezar, su duración de tres horas puso en pie de guerra a los distribuidores que, al poder ofrecer menos pases, obligaban a los cines a vender menos entradas. Además, esa semioscuridad pastosa que impregna toda la cinta y que hoy consideramos magistral fue recibida con horror por los primeros que la vieron, entre ellos la actriz Talia Shire (la hermana de Coppola que interpretó a Connie Corleone), quien la definió como una sucesión de “escenas oscuras que parecían una mierda”. Y eso que era su hermano.

Marlon Brando (Don Vito) y Lenny Montana (Luca Brasi). El gigantesco actor que hizo de sicario favorito de los Corleone había pertenecido a la mafia, pues había trabajado como cobrador de deudas para la familia Colombo diez años antes del rodaje de El padrino.
Tampoco el reparto fue, a priori, un acierto. Coppola se empeñó hasta el delirio en que tenía que ser Marlon Brando el que encarnara a Don Vito, a pesar de que el actor estaba acabado. No sólo era un consumado especialista en reventar los rodajes, sino que apenas se le entendía cuando hablaba por culpa de los algodones que se colocó en las encías para modificar su rostro y un supuesto acento siciliano que él juraba que era auténtico, pero que nadie podía comprobar. Tampoco resultaba acertada la elección de un apocado Al Pacino para interpretar a Michael Corleone, debido a su timidez, su retraimiento y, sobre todo, a su escasa estatura, que era del todo impropia para una estrella de Hollywood. El rodaje, además, fue una auténtica pesadilla donde Coppola terminó insultando a gritos a casi todo el mundo (y en especial al director de fotografía) y donde se incumplieron todos los plazos temporales y presupuestos económicos. En suma, aquel proyecto parecía sublimar el deseo de Groucho Marx cuando instaba a no conformarse nunca con un fracaso cuando se puede llegar al desastre.
Y ocurrió justo lo contrario. La película había costado seis millones de dólares (estaba previsto que costara alrededor de tres), pero recaudó treinta millones en su primer fin de semana. Seis meses después era la película más taquillera de la historia, pues había superado el récord que Lo que el viento se llevó mantenía intacto desde 1939. Su duración —que tantas suspicacias había levantado entre los distribuidores— también provocó que cambiara el sistema de exhibición, pues las películas se pasaban mediante un complicado modelo de rondas y cuotas donde mandaban los propietarios de las salas. Como El padrino no encajaba en la rueda, pero era demandadísima, los cines tuvieron que exhibirla en solitario, y eso lo aprovechó la Paramount para exigirles un pago por adelantado antes de suministrar la copia para su exhibición. Y así se sigue haciendo hoy en día por parte de las grandes productoras.

Mario Puzo y Francis Ford Coppola durante el rodaje de la segunda parte de El Padrino, en una calle de Litte Italy en Nueva York.
Casi medio siglo después, las partes I y II de El padrino siguen manteniendo su magia y fuerza narrativa de una manera que muy pocas obras cinematográficas lo han conseguido. Por cierto, que las historias de ambas cintas —con varias modificaciones, algunas muy significativas— están en la novela de Puzo quien, aunque escribió cinco novelas más tras la publicación de su obra más famosa, no pareció tener más ambiciones literarias. Quizá en esa cierta desgana tuvo algo que ver el escaso éxito de su séptima novela, Los tontos mueren (1978), en la que puso mucha pasión y trabajo para escribirla y que no fue considerada por el gran público. No obstante, a Puzo tampoco se le caían los anillos para reconocer que era un escritor de oficio que juntaba letras para gustar a la mayor cantidad de gente posible. De ahí que su firma también aparezca en los guiones de películas como Terremoto, las dos primeras entregas de Superman, Cotton Club y, por supuesto, las tres entregas de El padrino (también firmó la tercera, repudiada por la mayoría de los millones de devotos de las otras dos cintas) porque, a fin de cuentas, los Corleone le habían hecho una oferta que no podía rechazar.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: