A mi amigo Francisco Mañas, quien me sostuvo en brazos con seis meses y me regaló su historia, que es, en parte, la mía.
Cada vez que Papa escuchaba la romanza Mi aldea lloraba. No con ese llanto de dentro hacia fuera, sino del de dentro para dentro. El que más escuece.
Mama se reía de él en cuanto lo veía murrio: decía que por nada se volvería ella a vivir a Peralta. En Barcelona tenían a tiro de piedra cuanto podían desear: escaparates, médicos, peluquerías… Papa bajaba la cabeza y rumiaba su sentir.
Cuando se dio cuenta de que la muerte lo rondaba, nos rogó que no lo dejáramos morir en un hospital. Quería hacerlo mirando la Piedra, acariciado por la brisa que le llegaba del río y acunado por la música de los pájaros entre los pinos. Lo enterramos en el cementerio de Peñarrubia, a la vera del camino que baja al Segura, con la Piedra velando el reposo de sus hijos. Al laíco de todos los amigos a los que tanto añoraba.
El curso de 1966/1967 fue especial. Llegó de Murcia un maestro joven, don Temis, con una morenaza como mujer y una criatura de pocos meses. Hasta entonces nos había dado clases don Ángel.
Papa me llevó a la escuela de Peñarrubia con 7 años. Comparada con las que vi luego por Barcelona la de Peñarrubia podría ser poca cosa, pero a nosotros nos parecía el mundo. Era de las unitarias, con dos clases. En una doña Olvido atendía a las criaturas hasta los 6 o 7 años y les enseñaba a leer. En la otra don Temis se iba a hacer cargo de los de 7 hasta los 14, críos apenas, mezclados con zagalones. La cosa funcionaba: el maestro se las aviaba para darnos a cada uno lo nuestro, premiando a los que más nos esforzábamos con las primeras filas. Los mayores ayudaban a los pequeñetes y, aunque siempre había algún gamberro que intentaba abusar de ellos, lo teníamos a raya.
En junio de 1966 don Ángel nos llevó a Elche de la Sierra junto con los demás alumnos de las aldeas a hacer el examen del certificado de estudios primarios. Éramos, entre niños y niñas, 102. Quedé el primero: obtuve 96 puntos sobre 100. Don Ángel Fernández, que además era de Elche, me había estado machacando todo el curso por mi mala caligrafía diciéndome que no iba a aprobar. Me dejé los cuernos estudiando para no darle la razón: después del examen me contaron que iba presumiendo de que un alumno suyo hubiera sido el mejor.
Peralta está a unos tres kilómetros y medio de Peñarrubia, por lo que a diario había de calzarme siete kilómetros para ir y volver. Muchos días, sobre todo en invierno, salía de noche y volvía también oscuro. Bastantes veces con las abarcas rotas por haberlas destrozado jugando al fútbol en el pedregal que teníamos frente a las escuelas. Don Temis, en cuanto se dio cuenta de que nos esollábamos las rodillas de tanto darnos con las piedras, nos puso a quitarlas y a alisar el terreno. Colocó incluso seis maderos como porterías: aunque seguía habiendo algún canto clavado en el terrero y tras una portería estaba la rambla, aquello nos pareció el Bernabéu. Don Temis había jugado de joven en algunos equipos de su tierra y era bueno. Cuando jugaba con nosotros, unos nos esforzábamos por deslumbrarlo con nuestros toques, mientras que otros le hacían unas entradas que, si lo pillaban, lo podían dejar lisiado. El Chotas era uno de los que más tirria le tenía.
Ahora, que friso en los 70, me doy cuenta de que aquellos fueron los años más felices de mi vida. En Peralta apenas nacían niños ya. Yo había sido de los últimos, por lo que todos los abuelos me tenían como un príncipe. Allí sólo estaba de mi quinta mi amigo Pepe Maeras. Ir a Peñarrubia era ampliar mi universo: con el Maeras me lo pasaba en grande buscando nidos, cogiendo albaricoques, collejas o caracoles. Pero los dos éramos rabos de lagartija y necesitábamos más compañeros de juego. Los encontramos en la escuela. Aunque llegué habiéndome perdido un año y se reían de mí porque confundía la E con el 3. Sólo fueron algo malos los 3 primeros meses: me dejé la piel para recuperar el año de retraso que llevaba y pronto empecé a descollar. Don Ángel, primero, y luego don Temis me tomaron bajo su protección y me ponían como ejemplo, lo cual despertó alguna que otra envidia. Pero, como yo intentaba ayudar a todos y les soplaba las preguntas en los exámenes, incluso a algunos que estaban en cursos superiores, pronto me gané su respeto.
Era feliz jugando al fútbol desde el fin de las clases de la mañana, a las 12, hasta el comienzo de las de la tarde, a las 3. Mama me preparaba una tartera con cualquier cosa, que comía a todo meter para no perder tiempo de darle patadas al balón. Los domingos eran mejores: después de misa empezábamos a jugar y no parábamos hasta la noche. Cuando nos entraba hambre subíamos a buscar a Papa al bar de Braulio: nos compraba un bocadillo y una Casera y nos bajábamos corriendo a comérnoslo en la rampa de las escuelas para volver a jugar enseguida. Llegaba reventado a Peralta, muchas veces descalzo. Nunca me sentí más dichoso.
Las casas de los maestros tenían agua, pero con frecuencia no les llegaba la fuerza y no salía casi nada de los grifos. Uno de esos domingos Jesús González y yo vimos salir a la mujer de don Temis cargada con cántaros y cubos: iba al lavadero de La Teja para llenarlos. Sin pensarlo, nos ofrecimos a hacerlo nosotros. Volamos como tutuvías. En cuanto volvimos, la maestra nos invitó a merendar y a ver Bonanza. Desde aquel día todos los domingos íbamos a la casa del maestro a ver Bonanza. Éramos unos enchufados: sólo había una tele más, en el bar de Segura. Poco después don Temis habló con el ayuntamiento para que pusieran otra en el Teleclub, al lado de las escuelas. Pero nosotros preferíamos seguir yendo a su casa. Incluso su mujer me dejó tomar en brazos a su hijo. Me sentí muy importante.
Don Temis me tomó bajo su ala, pero no paró de exigirme ni de tratarme igual que al resto para que no me tomaran manía. Me lo acabé de ganar cuando llevó a toda la clase a la Piedra. Yo había subido varias veces con Papa y me conocía el camino como la palma de la mano. El maestro me pidió que hiciera de guía. Me sentí el Jabato conduciendo a sus hombres. Los llevé hasta el túnel que dicen que conduce a la Balsa del Madroño y a los Cuartos. Les conté que pensaban que lo construyeron los moros cuando fundaron una ciudad a la que llamaron Gaital. Don Temis entró conmigo en el túnel, pero, como estaba muy oscuro y no teníamos linternas, aparte de que el suelo estaba lleno de agua, decidió no hacer pasar al resto de la clase.
Desde aquel día me escuchaba con respeto, mandaba callar a otros para que me oyeran y me ponía de ejemplo. Incluso, cuando tenía que irse con su moto a Albacete o a Elche de la Sierra a traer libros para las escuelas de Peñarrubia, el Hoyo o Llano de la Torre, nos dejaba a mí y a Jesús González, un año mayor, como jefes de la clase. Que el maestro confiase de esa manera en dos zagalones de 13 y 14 años nos hizo crecer como hombres.
El Chotas se la tenía jurada a don Temis. El pobre se levantaba a las cuatro de la mañana para ayudar a su padre con las cabras. Cuando empezaba la escuela a las 9, llevaba varias horas despierto y reventado a trabajar. Casi todos los días se quedaba dormido encima del pupitre. El maestro lo despertaba de un pescozón y le reñía por no tomarse en serio sus estudios.
Otro día don Temis le dio un capón porque lo pilló robando albaricoques en un huerto. Le soltó no sé qué rollo de que un hombre había de ser, antes que nada, honrado, que ese huerto tenía dueño y no sé qué milongas mas. Al Chotas lo que más le hacía rabiar era que el maestro y su padre eran amigotes y siempre estaban de vinos en la tasca de Braulio.
Pasados unos años, cuando ya habíamos terminado la escuela, el Chotas se encontró al maestro en las fiestas de Molinicos: intentaba aparcar su gordini en un sitio muy estrecho. Tras varios intentos, don Temis desistió y buscó otro lugar. El Chotas, que conducía un coche algo más grande, se emperró en que él sí que iba a poder aparcar allí. Estuvo más de media hora. Se tuvo que bajar y mover el coche con los brazos, pero al final lo encajó como piojos en costura. Don Temis lo vio levantar el coche así: “No podía ser otro más que tú”. El Chotas lo miró con sonrisa chulesca, plantado como un olmo.
Mama siempre decía que el Chotas era más burro que un arao, que tenía sesera de carnero. Más de una vez me lo encontré en el bar de Delfín presumiendo de que él sí que había podido aparcar donde no lo pudo hacer el puñetero don Temis.
Papa se había pasado varios años trabajando con los del pantano de la Fuensanta en tareas de mantenimiento o cogiendo esparto y yerbas aromáticas para la destilería de los Cuartos. Muchas veces formaba cuadrilla con sus grandes amigos: Antonio el de Aurelio, su hermano Paco Palote, José Matraca, Juan el Esquilaor, Pistolo… Pero la faena era muy dura y apenas daba para vivir. Un amigo de Horno Ciego se había ido unos años antes a Barcelona y acabó convenciéndolo de que probara allí.
En el 66 llevaba varios años fuera. Por primera vez pudo volver a su aldea. Esas navidades él y sus amigotes montaron una buena. Se juntaron en el bar de Rogelio. Su yerno, Gallardo, era de campeonato. Con ellos estaba Pistolo, que a pesar de ser pequeñete, era capaz de tumbar a media aldea bebiendo y quedarse él fresco como una lechuga: un día empalmó tal juerga que decían que estuvo cuatro días sin asomar por casa. ¡Era un fenómeno!
El caso es que se apostaron que cada uno se bebiera una botella de coñac y aguantara a pie firme. Al pobre Gallardo lo tuvieron que sacar entre dos a tomar el aire y luego acostarlo. Pistolo, como una rosa, dijo que por él se pedían otra. A pesar de que estaba cayendo agua nieve, Papa se quitó la chaqueta y se hizo los 4 kilómetros hasta casa cantando. Al llegar, un ligero dolor de cabeza era el único resto de la jumera.
Cuando les cuento estas historias a mis hijos y nietos me dicen que qué burros que somos los de aldea. Los jóvenes de ahora se drogan y se meten lo que sea para divertirse. Los de antes aguantaban una vida mucho más dura bebiendo de una bota, fumando tabaco verde y comiendo un chusco de pan.
Al ir acabando el curso don Temis fue a hablar con Mama. Le dijo que yo era muy bueno en los estudios y que merecía hacer el bachillerato. No pudo ser. Acabamos las clases el 28 de junio. El 30 cogí la Socovina con unos amigos de Arroyo Morote y me fui a Barcelona. Por aquel entonces había que tener 14 años para empezar a trabajar, pero, teniendo 13 como yo y siendo espabilado, en algunas empresas te podían coger. Mi familia necesitaba mis brazos. Así acabó, de cuajo, mi infancia.
Volvía a Peralta cuando podía. Papa siempre me mandaba un paquete de caliqueños para su amigo Pistolo y éste me daba a cambio tabaco verde, que Papa fumaba más a gusto que un san Luis porque le llevaba a Barcelona su aldea, sus amigos.
En Barcelona hice mi vida. Mi familia. Regresaba en verano, pero ya no era lo mismo. En el 75 cerraron las Escuelas. A don Temis lo desplazaron a Elche y a los críos que aún quedaban los llevaron al Colegio de las Monjas. La aldea se fue desangrando: los jóvenes no querían una vida tan dura como la de sus padres y se fueron marchando, sobre todo a la zona de Benidorm. Llevaban la Piedra con ellos y, cada vez que podían, se juntaban para comer ajopringue, migas o cualquier otra cosa que les trajera sus raíces.
Desde el 81 hasta el 2000 no falté ni un verano a mi cita con Peñarrubia. La semana antes sentía un calambre en el estómago, apenas dormía. El viernes, después de trabajar, tomábamos una cena ligera y a eso de las 12 o la una de la mañana agarrábamos el coche. Los niños y Mama iban durmiendo atrás. Las carreteras y el coche no eran los de ahora, pero nos merecía la pena. Parábamos apenas para echar gasolina, ir al servicio y comernos el conejo con tomate que Mama o mi mujer habían preparado en una tartera. Llegaba a Hellín para coger a mi tía y carretera y manta hasta Peralta. Llevaba un ansia agarrada al estómago que se me quitaba al pasar el Puente de la Ese, coronar el Collado del Madroño y ver, ¡por fin!, el caserío de Peñarrubia al fondo y, a nuestra derecha, más guapa que nunca, como si se hubiera acicalado para darnos la bienvenida, la Piedra. Justo entonces se me deshacía el nudo y respiraba a pulmón pleno: había vuelto a Casa. Podía tumbarme en la era y llenarme los bofes con el olor a yerba, los oídos y el alma con el canto de las tutuvías y los abejarucos y el cascabeleo del ganado.
Nos dábamos una paliza, después de haber pasado la noche en blanco, limpiando la casa, que había estado un año cerrada. Pero al mediodía, una vez acabada la faena, bajábamos al río a refrescarnos y nos comíamos allí lo que habíamos cocinado. Subíamos a casa más contentos que unas castañuelas. Por la tarde, a Peñarrubia a saludar a la familia y a los amigos. Aquello era mi verdadero paraíso.
Delfín, más o menos de mi quinta, fue de los pocos que se quedó en la aldea. Montó una posada y un restaurante que se convirtió en un “santuario”. Allí acudíamos todos a celebrar el reencuentro y a recibir noticias de los ausentes. Su hermana Isi y su marido, como la Pili de Lozano, pudieron quedarse también cerca e irse a Elche. No debían renunciar al abrazo de la Piedra como sí que hacíamos los que estábamos más lejos.
Conforme fueron creciendo mis hijos dejamos de ir a Peralta: se les quedaba pequeña. La última vez fui para enterrar a Mama, de la que pudimos disfrutar hasta sus 93 años. Nadie vive ya ni en Peralta ni en Horno Ciego. Las puertas cerradas lloran los fantasmas de los que hubimos de emigrar.
Cada vez que escucho Mi aldea, ahora soy yo quien llora.



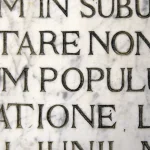


Excelente y sentimental artículo. ¡Cuántas aldeas y pueblos vacíos en nuestros campos y cuántas almas vacías en nuestras ciudades!
Pertenezco a la generación siguiente a la del autor: la de los hijos de los emigrados, que veíamos la ilusión que nuestros padres ponían en los viajes al pueblo en verano. Esas noches en la carretera, las paradas en los mismos restaurantes y ventas año tras año, la mirada húmeda de mi padre al llegar a la entrada a la calle del Charco y ver a los vecinos y la familia esperando… Llevamos la memoria sentimental del pueblo incluso los que no llegamos a disfrutarlo de primera mano. Gracias, Arístides, por un nuevo artículo evocador y maravilloso.