Fue hace años Robert Graves quien me enseñó a apreciar la Biblia de otra forma. Empecé a leerla de niño, desde que por casualidad encontré en ella escenas de desnudos y asesinatos, fantasmas que salían del suelo (Samuel con sus harapos, los dientes apretados al ver que le había hecho regresar su rey caído, un desconcertado y asustado Saúl), brujas y demonios, profetas como Eliseo, que hizo que unos osos surgieran de los matorrales para despedazar a unos niños por haberse reído de su calva, extraños aparatos volantes como el que vio Ezequiel, la guerra surrealista sobre un mundo hecho cenizas, de la que es imposible no recordar versículos enteros (o nombres como el de apolyon. Para quien desconozca su significado, aquí la sabiduría: el reloj del Apocalipsis empezó su cuenta atrás hace casi cuarenta años). Obsesionado por sus mujeres y sus carnicerías, leía la Biblia tan a menudo que hasta empezaba a encontrar en ella lo que me parecían errores y repeticiones. Es verdad: tomada como pura narración, la Biblia, particularmente en sus primeros libros, contiene errores y repeticiones. Muchas cosas las entendí mejor cuando descubrí un bonito volumen sobre una civilización casi olvidada, Ugarit, en cuyo panteón estaba Yaw, un dios caballo semejante a Poseidón, y el menos importante de una tríada de dioses que en algún momento de la historia quedaron separados. Sorpresa: ¿entonces era Yaw, esa divinidad menor elegida como dios tutelar por un pueblo nómada, el nombre original de Yahvé? Un comentario de Calasso en El libro de todos los libros, que cabría considerar como un fascinante ejemplo de psicología divina, no parece una prueba menos válida que los trabajos de la historiografía clásica:
Entre los dioses mesopotámicos, Ea era el más insidioso para Yahvé. Se había desligado de los otros dioses, eligiendo como su residencia no el cielo sino el Apsu, la inmensa extensión de las aguas inferiores. La fluidez formaba parte de su esencia: lo representaban con dos chorros de agua que le brotaban de la espalda o de un vaso que sujetaba en la mano. Pero Ea era también el moldeador, aquel que daba forma a las cosas, marcaba los límites y ponía piedras en los confines. No imponía, sin embargo, su voluntad, porque “los caminos del agua son tortuosos”. Prefería dirigir astutamente a los otros dioses allí donde quería. Ea establecía el orden a partir de las aguas y no separándose de las aguas.
Yahvé, el “dios celoso”, tenía por más insidioso a Ea que a cualquiera de los dioses vecinos. ¿Tal vez por atribuirse el derecho a ocupar “la inmensa extensión de las aguas inferiores”, usurpando el privilegio que Yahvé había detentado bajo la vieja máscara de Yaw? Sea como sea, si esa era su identidad lo cierto es que quienes decidieron adoptarlo como Padre nunca renunciaron por completo a él. Entre tantos dioses periféricos —como ese Dagón cuyas manos aparecieron cortadas, flanqueando el Arca de la Alianza, después de que los filisteos arrebataran tan extraño cofre a los judíos: las llagas que brotaron en el cuerpo de los que lo llevaron como ofrenda a Dagón también hacen pensar en apolyon—, perderle suponía la disolución absoluta como pueblo. Por eso las mujeres eran un bien tan preciado: si se las sometía era para evitar que mirasen indiscretamente a los hijos de los pueblos vecinos. El vientre de la hermana y de la esposa era una garantía de futuro, y hasta la muerte de una hija era preferible a proporcionar un medio para la descendencia a quienes tarde o temprano podían ser tus enemigos.
Pero Graves me mostró algo inesperado. La Biblia no había sido una tarea de laboriosos copistas, sino de gentes que todavía escribían mediante dibujos sobre la arcilla. Cuando los judíos se vieron obligados a abandonar una vez más sus tierras, y partieron a llorar junto a los ríos de Babilonia, en sus sacos transportaban el último tesoro de sus antepasados: unas pequeñas losetas de barro cocido en las que se contaba la historia de ese pueblo tan azotado pero a la vez tan tenaz que muchos años más tarde, en un salón de Prusia, hizo pronunciar a Jean-Baptiste Boyer una réplica ingeniosa, cuando Federico II le pidió una prueba de la existencia de Dios: “Su majestad, ¡los judíos!”. ¿Había una prueba mejor de su existencia que aquellos hombres y mujeres que desafiaban a los reyes europeos con su terca supervivencia? Graves atribuía a la desaparición de los sacerdotes los errores de continuidad que aparecen en la Biblia. No todo el mundo sabía interpretar esas losetas que habían sobrevivido a tantas confrontaciones y tantos exilios, y la pérdida de muchas otras dejaba misteriosos huecos en la historia que contaban. Por eso la desnudez de Noé se parece al despertar de Lot: una loseta bastaba para relatar dos historias sin más relación de familia que la de la pertenencia de sus protagonistas a una misma tribu. Sin embargo, nada de eso explica que más allá de las puertas del Edén nos encontremos con un plural enigmático, “dioses” (elohim), allí donde sólo podía existir la ira y a veces la piedad de un “dios celoso”.
Solitario y neurótico, ese dios aparece con diferentes disfraces ante sus hijos sempiternamente atribulados. Pero esos disfraces no siempre fueron tejidos por hebreos. Es posible que Moisés fuera en verdad uno de los sacerdotes encargados del culto de la diosa Hathor, cuyos misterios debió de aprender en On-Heliópolis, y bajo cuya tutela realizaba los milagros que más tarde se atribuyeron a la intermediación de Yahvé. De hecho, si Moisés fue un hebreo educado desde su nacimiento por los egipcios de la casa real, la etimología de su nombre debería proporcionarnos algunas pistas acerca de su origen, al igual que ciertos pasajes del Deuteronomio. Suele decirse que el nombre de Moisés procede del hebreo mosche, “sacado de las aguas”, pero mosche sólo puede traducirse como “el que saca de las aguas”, y esto difícilmente se adapta a la adorable fábula del bebé entregado a la familia de los faraones (el niño pobre cuidado por un generoso rico, como Perseo y Télefo) por mediación de una pobre cestilla. Lo justo es pensar que, si Moisés fue criado por egipcios, la etimología de su nombre pertenecerá a la lengua egipcia, y no a la hebrea. Siguiendo ese hilo, el significado se vuelve muy revelador: moses, de donde procede el nombre de Moisés, se traduce por “criado”, como vemos en el nombre de Tut-Mosis, o “Toth-moses”, criado por el dios Toth. ¿Quién era, entonces, Moisés? Sin duda un niño hebreo criado entre egipcios, y a quien en el palacio del faraón asignaron el oficio de vigilar a los hebreos durante la construcción de las pirámides (Éxodo 2: 11), para lo cual debió de ser iniciado en la lengua de sus antepasados. Probablemente esto explique la razón por la que Moisés muestra algunos problemas con el idioma hebreo (“Señor”, le dice a Yahvé en Éxodo 4: 10, “soy tardo en el hablar y torpe de lengua”). Los exégetas bíblicos afirman que es por la fluidez de su lengua como Moisés sabe cuándo habla por inspiración divina y cuándo no; pero aquí es posible intuir una intoxicación del zoroastrismo, pues Moisés parece hacer las veces del sacerdote que se dirige a Agni, el fuego sagrado, y recita las palabras de Zoroastro: “Haz de mí el hombre que sabe, ¡oh Señor!, y que dirige a placer su lengua para hablar correctamente con la ayuda de tu fuego brillante, ¡oh Sabio!” Esto también explicaría el milagro de la zarza ardiente, versión del zoroastriano Urzaviŝta, el fuego que habita en el interior de los vegetales.
Calasso localiza en la correspondencia de Freud un rastro similar, y una fijación neurótica en proporcionar al pueblo judío la verdadera identidad del “hombre Moisés”:
“En una correspondencia sobre Tell el-Amarna, cuyas excavaciones no han llegado todavía a la mitad, he leído una observación a propósito de un príncipe Thotmés, del que nada más se sabe. Si tuviese un millón de libras, financiaría la continuación de las excavaciones. Este Thotmés podría ser mi Moisés, y yo podría jactarme de haberlo adivinado”. Ese desconocido podía ser una fantasía momentánea, pronto olvidada. Pero, cuatro años después, cuando finalmente el Moisés [de Freud] fue publicado, el desconocido afloró de nuevo: Freud lo presentó como un “seguidor de la religión de Aton, pero —en contraste con el meditabundo rey— era enérgico y apasionado”. Por otro lado, “quizás como gobernador de una provincia de los confines había entrado en contacto con una tribu semítica que había emigrado allí muchas generaciones antes.” Así, Thotmés se había convertido en Moisés.Y Moisés se revelaba el príncipe “del que no se sabe nada.”
Todas estas familiaridades entre mitologías vecinas convierten la Biblia en una narración mucho más compleja de lo que sugiere su condición (y no es poco) de texto religioso. También es considerado un libro demasiado árido, incluso por esa inmensa mayoría de católicos que desconoce los orígenes de su propia fe, y —todavía peor— ni siquiera siente la curiosidad o la preocupación de conocerlos. La aridez es algo que bien puede atribuirse a una obra que viene del desierto; pero es injusto calificar así un libro cuyas dinastías sirvieron de inspiración a poetas como Blake y narradores/poetas como Dunsany —por no hablar, si extendemos sus páginas más allá del llamado Viejo Testamento, de la influencia que tuvo en los surrealistas el Apocalipsis de San Juan—, cuyos impresionantes claroscuros surtieron de metáforas a Byron y Victor Hugo, y, entre nosotros, trajo ese encantamiento que es el Cantar de los Cantares de Salomón según Fray Luis de León. Una imagen que recuerdo intensamente es la de esas ovejas pardas que parecían ondular al ascender por la montaña en el Cantar de los Cantares, y que hacían pensar a Salomón en la larga cabellera de la amada. Esa imagen sólo regresaría a nosotros más de dos mil años después, cuando Dalí creó las maravillosas pareidolias en las que unos árboles y una montaña, mirados de lejos, podían parecerse al rostro de una musa o de una actriz.
Si alguna aridez existió en la Biblia, o si la frontera psicológica que supone enfrentarse a un texto religioso —o, tan absurdo como eso, no querer enfrentarse a él— impone una distancia, Calasso salva esa brecha convirtiendo sus libros casi en un relato de Las Mil y Una Noches. Ya desde El loco impuro (1974) demostró su poder de encantamiento. Había esperado a los 33 años, una edad clave, para escribir esa especie de embrujo fascinador sobre la figura de Paul Schreber, aquel presidente de la Corte de Apelaciones de Dresde que entre 1893 y 1902 fue paseado por diversos manicomios, afectado por una extraña forma de locura religiosa. Calasso se sirvió de la autobiografía de Schreber, Memorias de un enfermo de los nervios, para trazar un perfil psicológico en el que la narrativa se apoderaba del ensayo, y el ensayo parecía hacer el papel de la ficción. Calasso afinaría ese delicado talento para el paseo espacial intergéneros en una obra de transición estilística, La ruina de Kasch (1983), tal vez una secreta inspiración para El Danubio (1986), de Claudio Magris, al menos en algunos aspectos formales, y que daría lugar a un “vasto proyecto” del que Calasso habló repetidamente en artículos y entrevistas, cuya extensión fluctuaba entre los diez y los doce volúmenes, y que encontró a la mayoría de sus lectores tras Las bodas de Cadmo y Harmonía (1988), una obra de serenísima e hipertrofiada belleza que seguramente debió su éxito inicial a la necesidad del mercado editorial de encontrar un relevo para El nombre de la rosa (1980). Por supuesto, Las bodas de Cadmo y Harmonía no son ninguna “ficción intelectual” —término que el mercado literario empleó para definir una suerte de subgénero artificial surgido tras la publicación de la novela de Umberto Eco, y que, como todas las etiquetas de mercado, no sólo es falsa sino también peyorativa—, pero la carambola ayudó a que la fábula griega de Calasso llegara a más lectores de los que posiblemente hubiera tenido sin ella.
Volviendo a El libro de todos los libros, Calasso sigue aquí los planos monumentales levantados para las obras centrales del proyecto. Particularmente en la reelaboración y comentario de los libros de Crónicas y de los Reyes, a los que, junto a la historia de Moisés, dedica una mayor atención, la tarea hermenéutica trasciende la emoción intelectual y se reviste de esa otra emoción más inmediata —o más fácilmente accesible— del placer estético. Calasso no es solamente un lector extremadamente inteligente; también tiene una cualidad rara vez encontrada fuera de la poesía para localizar el origen de una reverberación profunda, aunque se oculte en los detalles más insignificantes, más leves o más elusivos. Este pasaje, por ejemplo, es tan revelador de esa cualidad como resulta sobrecogedor en términos puramente narrativos:
Fue entonces cuando David vio a un ángel bajar del cielo con la espada desenvainada, que hundió en cuatro hijos suyos. “Ahora han muerto siete de mis hijos”, pensó David. Mientras tanto, el ángel también atacó a Gad y a los ancianos que estaban a su lado. Pero siempre hay un detalle en el que se fija el horror. El ángel quiso limpiar la espada ensangrentada usando la túnica de David. A partir de ese momento, David sintió un temblor en las extremidades, que no cesó hasta su muerte.
Parece que asistimos a un cuadro de otro David, Jacques-Louis, y casi es posible ver esa descripción reducida a sus elementos más simples, con el espantoso ángel limpiando la sangre de los muertos en la túnica de un rey aterrorizado, bajo los poderosos claroscuros del Juramento de los Horacios.
El libro de todos los libros puede leerse como una versión de la Biblia con los colores lavados, una revisión prerrafaelista de los pardos y amarillos que se enseñorearon un día de sus páginas; pero en su condición de comentario hermenéutico es una continuación de la narrativa de los sacrificios en la que Calasso trabajó —murió hace tres años, pero todavía me cuesta aplicarle estos verbos en pasado— desde La ruina de Kasch, aunque más profundamente en Ka (1996), El ardor (2010) y El Cazador Celeste (2016). Ya en La ruina de Kasch, el sacrificio quedaba definido con palabras sombrías y lapidarias: “El sacrificio no sirve para expiar una culpa, como leemos en los manuales. El sacrificio es la culpa, la única culpa… Transforma el asesinato en un suicidio. Traspone el asesinato en la lejana perspectiva de un suicidio. Tan lejana como para remontarse al origen. Donde encontramos el suicidio divino: la creación.” Son palabras terribles, que imponen una carga ominosa sobre los hombros de esta consciencia que viaja a lomos de un planeta errante. Nada ha cambiado desde entonces, desde ese lejano año en el que Calasso reconstruía, sirviéndose de las voces de un crepuscular siglo XVIII, una vieja ruina. Retazos del cuerpo divino se encuentran diseminados por todas partes, en el inquietante espacio liminar que el arte ha ido abriendo como una cuña en el tejido de las apariencias. La fórmula aparece una vez más en El libro de todos los libros, revestida nuevamente por la culpa y el asesinato, pero en ninguna de sus páginas lo hará como en este fulgurante comentario que encierra el relato de una predestinación, y que sirve como glosa del alma occidental, de la que un día nació un arte ansioso que en el siglo XX superará toda impaciencia y se volverá patológico, prisionero de las paredes cada vez más estrechas de una realidad convertida en manicomio:
Caín le dijo a Yahvé: “Mi culpa es demasiado grande para que yo pueda cargar con ella.” Pero Yahvé no permitió que Caín fuese asesinado inmediatamente. La culpa, sin embargo, perduraba y se derramaba sobre el mundo. ¿Cómo contenerla? Con otra culpa. Fue necesaria una muerte que postergara cualquier otra muerte. La vida sería el continuo aplazamiento de una condena. Había que sacrificar, en cierto modo (…)
La culpa es contagiosa y difusa. Para escapar de la culpa, se necesita otra culpa. Es el fundamento del sacrificio. Pero sólo aquí, en esta prescripción del Deuteronomio, se osaba decir que la víctima de la segunda culpa —la culpa sacrificial— era “sangre inocente”: un joven animal que ignoraba la fatiga y el yugo. Aquí se oía por primera vez la palabra que se convertiría en estandarte de Jesús: “Si supieseis qué significa ‘Quiero la misericordia y no el sacrificio’, jamás habríais condenado inocentes.” Y no era casualidad que el acto estuviera unido al de lavarse las manos por parte de los asesinos. Un día, otro, pero esta vez un romano, haría lo mismo. Era como si, en un rincón de la Biblia, se prefigurase lo que por necesidad acabaría ocurriendo.
Lo que por necesidad acabaría ocurriendo. En este comentario de Calasso a un pasaje del Deuteronomio se escucha algo más que un destino. Tanto en esa culpa inconcreta, en esa condena constantemente aplazada —que Calasso abordó en K. (2002), su libro sobre Kafka—, en esa necesidad de un “cierto modo” de sacrificio, y sobre todo en el derramamiento de la “sangre inocente”, subyace el germen de “los modelos narrativos, proféticos, sapienciales, que más tarde serían utilizados por la literatura de los siguientes milenios”, en las palabras que Piero Boitani encontró para ilustrar, casi a la medida de un aforismo, la exégesis de Northrop Frye en El gran código: una literatura capaz de condensar la suma de los “arquetipos que construyen los mitos de nuestra imaginación”. Hay algo aterrador en el hecho de que la conciencia sea la superviviente de un suicidio a escala cósmica, y de que en el arte se localicen los restos diseminados de Dios, indicios de una potencia que estalló en infinitos pedazos y cuya reconstrucción, desde las manos de las cuevas de Chauvet hasta el propio Calasso, conformarían un intento de finalizar un mapa incompleto, un modelo terminal para nuestra salvación. ¿Salvación en qué sentido? Cuestión delicada: lo sabremos cuando el mapa reúna más fragmentos completos que huecos intermedios. Pero el ataque sistemático contra el arte (véanse, por ejemplo, los permisos otorgados por los museos de todo el mundo para que una panda de activistas contra la belleza pintarrajeen estatuas y monolitos o se peguen las manos en un lienzo) debería servirnos de lección. Su aparición, nada fortuita, en una de las épocas más convulsas de nuestra historia señala una intención inquietante, y es la presencia cada vez más próxima del abismo lo que se anuncia con cada una de sus manifestaciones. Calasso sintetizó su empuje en La actualidad innombrable (2017), pero es en el resto de su vasto proyecto literario —una de las mayores gestas intelectuales de la literatura universal— donde definió la suma de fuerzas que pueden arrastrarnos o liberarnos de él.
—————————————
Autor: Roberto Calasso. Título: El libro de todos los libros. Traducción: Pilar González Rodríguez. Editorial: Anagrama. Venta: Todos tus libros.
-

Día del Libro 2025 en la Cuesta de Moyano
/abril 23, 2025/El 23 de abril, la iniciativa “Leer y oler”, en colaboración con el Real Jardín Botánico-CSIC, implica que, con la compra de un libro a los libreros de la Cuesta de Moyano se regalará una entrada para recorrer ese día el Real Jardín Botánico-CSIC.Completando la actividad, el jardinero, paisajista, profesor e investigador, Eduardo Barba, dedicará ejemplares de sus libros El jardín del Prado, un ensayo que recoge la flora de las obras de arte de ese museo, así como de Una flor en el asfalto (Tres Hermanas) y El paraíso a pinceladas (Espasa). Además, desde las 10 h, los alumnos…
-

La maldición del Lazarillo
/abril 23, 2025/Al acabar la contienda mi abuelo purgó con cárcel el haber combatido en el Ejército Rojo: su ciudad quedó en zona republicana. Al terminar su condena se desentendió de mi abuela y su hijo y formó una nueva familia. Esto marcó a fuego, para mal, a mi gente. Hasta entonces mi abuela y sus hermanas regentaban un ventorrillo en el que servían vino y comidas caseras. Harta de soportar a borrachos babosos que, por ser madre soltera, la consideraban una golfa y se atrevían a hacerle proposiciones rijosas, cerró el negocio. Trabajó en lo que pudo: huertos, almacenes de frutas,…
-

3 poemas de Marge Piercy
/abril 23, 2025/*** La muñeca Barbie Esta niñita nació como de costumbre y le regalaron muñecas que hacían pipí y estufas y planchas GE en miniatura y pintalabios de caramelo de cereza. En plena pubertad, un compañero le dijo: tienes la nariz grande y las piernas gordas. Era sana, probadamente inteligente, poseía brazos y espalda fuertes, abundante impulso sexual y destreza manual. Iba de un lado a otro disculpándose. Pero solo veían una narizota sobre unas piernotas. Le aconsejaron que se hiciera la tímida, la exhortaron a que se animara, haz ejercicio, dieta, sonríe y seduce. Su buen carácter se desgastó como…
-

La galería de los recuerdos inventados
/abril 23, 2025/Cugat se situaba entre lo cañí y lo kitsch. Lo digo por el bisoñé que llevaba puesto y con el que incluso jugaba a que se le caía durante la actuación, entre el mambo y la rumba con decorados fucsia y pistacho. Lo que yo no sabía en aquellos primeros noventa es que Cugat venía de vuelta ya de casi todo: de los excesos, del lujo, de las luchas, de la vida interminable en hoteles, de varios matrimonios fracasados, de lucirse por toda la geografía estadounidense tocando sin cesar. Fue el hombre que desde el principio de su carrera tuvo…


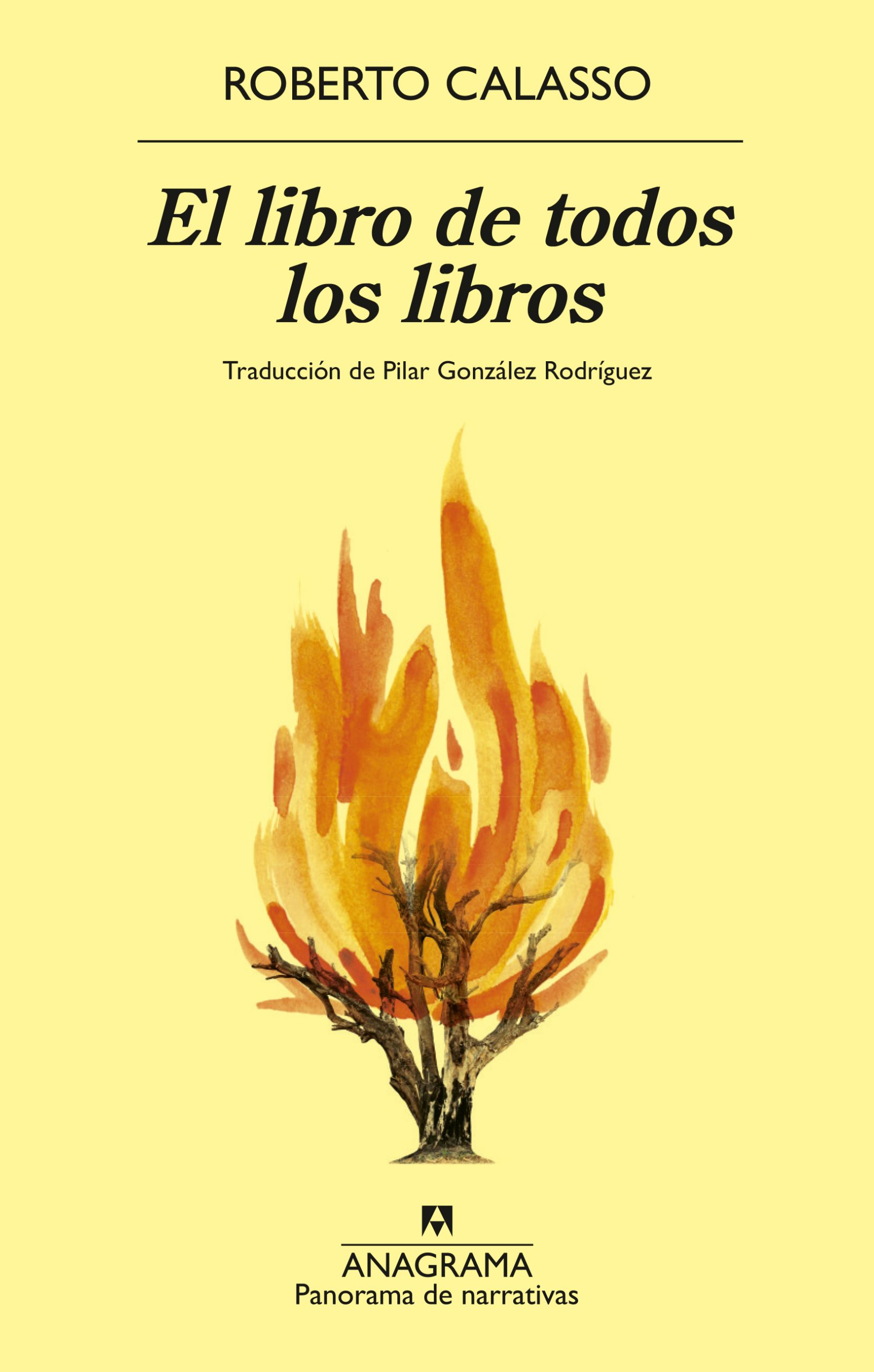



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: