La editorial Altamarea publica el 5 de febrero Miedo a la libertad, de Carlo Levi (Turín, 1902 – Roma, 1975), escritor, antifascista y pintor. Su muerte es una incógnita en la historia italiana. Los médicos romanos aseguraron que falleció a causa de una neumonía, horas más tarde su familia descubrió varios cortes profundos en su estómago causados por un arma blanca de un largo calibre.
Zenda reproduce a continuación el prólogo de Giorgio Agamben.
La aparición de Miedo a la libertad en la cultura italiana de la inmediata posguerra tiene algo de inexplicable, a semejanza de esos bloques erráticos de granito que los glaciares, cuando se retiran, abandonan en posiciones tan inesperadas que no es posible contemplar sin sorpresa o estupor. Por supuesto, no se pretende justificar con esto el silencio y la necia hostilidad —salvo alguna rara pero significativa excepción— con que fue acogido el libro que, escrito entre 1939 y 1940 en la soledad de las playas atlánticas de La Baule al Sur del Finisterre, no fue publicado hasta 1946, un año después del éxito de Cristo se paró en Éboli. Y no tuvo desde luego nada de azaroso que El miedo no volviera a publicarse por separado después de su segunda edición en 1964, aunque el autor había declarado de forma explícita que este «poema filosófico» era «el más importante de sus libros y Calvino recordara que este «libro raro en nuestra literatura» era también aquel «desde el que debe iniciarse cualquier discurso sobre Carlo Levi». Cuando no fue lisa y llanamente ignorado, se usó para denunciar la «ideología» de Levi y después, subrepticiamente, como arma para demoler el testimonio, inapelable de cualquier otro modo, de Cristo se paró en Éboli.
Resulta difícil leer hoy sin incomodidad, todavía en una monografía publicada a principios de los años setenta, que la obra de Levi «carece de cualquier originalidad en cuanto análisis político» y está «toda ella condicionada por una visión mística y decadente… que elige, entre las posibles direcciones abiertas a un intelectual burgués, la de una oposición anarcoide y libertaria, un retorno mítico a la naturaleza y a la espontaneidad, en el que se proyecta la necesidad de una redención, de hecho individual y solitaria, de todos los daños de una civilización moderna desvalorizada en su globalidad». La incomodidad se convierte en malestar cuando se descubre que, ya veinte años antes, una de las voces más prestigiosas de la cultura marxista italiana había podido escribir que «en Levi todo se reduce a una explicación metafísica y mistizante, a la hipostatización de la “entidad” campo y de la “entidad” ciudad»5 y que su visión del mundo campesino no es más que «la enunciación de una serie de tesis sin consistencia teórica, en las que se revela con toda claridad hasta qué punto es extraño a Levi cualquier propósito de explicar con perspectiva historicista las razones de la inferioridad social del Mezzogiorno y, en consecuencia, de individualizar las fuerzas históricas que, hoy, pueden impulsar a solucionar el problema meridional». No se sabe si es más censurable en este caso la ignorancia (el uso de los adjetivos «decadente» y «mistizante» como categorías críticas) o la mala fe, es decir, el convencimiento inaceptable de que el pensamiento de Levi era constitutiva e implacablemente político. De cualquier forma, se debe probablemente a ambas razones la ausencia, en la recepción de Miedo a la libertad, de cualquier indagación filosófica o filológicamente digna de consideración: las fuentes se sugieren al azar y sin documentación alguna: Jung, Lawrence, Bergson (en general bajo la forma estereotipada «vitalismo bergsoniano»), Huizinga, Spengler (es decir, el repertorio del espantajo irracionalista confeccionado por la cultura italiana progresista) y después los nombres, más obvios, de Gobetti, de Salvemini, de Giustino Fortunato o de Gramsci.
No mucho más sutil es la lectura de Levi en un libro que fue saludado incautamente como una ruptura innovadora con respecto a la tradición marxista: si el autor, que no menciona nunca Miedo a la libertad, reconoce al Cristo el mérito de «situar oportunamente dentro de una perspectiva sociológica extremadamente concreta» el mundo campesino, las categorías críticas que orientan el análisis no son menos toscas: «culto decadente al superhombre» y «fortísima carga estetizante e irracional».
La alteridad del pensamiento de Levi y casi la repugnancia (en el significado etimológico del verbo repugnare: resistir combatiendo) en la cultura italiana de su tiempo son, a la vez irrecusables y de difícil motivación. Un ejemplo instructivo: Levi admitió muchas veces su deuda con respecto a Piero Gobetti, a quien vio con frecuencia en Turín, colaborando, aunque de forma muy esporádica, en su revista «Revolucione liberale». No obstante, basta con ojear los primeros números de la publicación para darse cuenta de que no hay en ellos nada o casi nada que sea posible encontrar en Miedo a la libertad o en Cristo se paró en Éboli. Resulta elocuente una comparación entre los nombres que figuran en el Manifiesto de «Rivoluzione liberale» y los que salpican el texto del poema filosófico de Levi: por una parte, siguiendo el orden, Maquiavelo, Alfieri, Luigi Ornato, Santarosa, Balbo, Giovanni Maria Bertini, Bertrando Spaventa, Gioberti, Mazzini, Marx, Lasalle, Giolitti; por otra, Dante, Boccaccio, Giotto, Petrarca, San Pablo, Vossler, Cézanne, La Bruyère, Alain, De Maistre, Milton, Cimabue y —citados sin nombrarlos— Campanella, Lope de Vega, Éluard. No es que no se puedan reconocer en algunos puntos programáticos de Gobetti (la crítica del abstractismo de los demagogos en nombre de un «examen de los problemas presentes en su génesis y en sus relaciones con los elementos tradicionales de la vida italiana», aunque no desde luego la reivindicación de una «conciencia moderna del Estado» fundada sobre «las fórmulas del liberalismo clásico a la inglesa») y todavía más en aquellos ciertamente más radicales de la revista fundada por Carlo Roselli en París en 1929, «Giustizia e libertà» —en la que Levi también colaboró— temas importantes para él; pero es como si el autor los mirara desde otro lugar, remoto y a la vez cercanísimo, arcaico aunque urgente, en el corazón mismo del presente. Este lugar es el testimonio.
Italo Calvino fue el primero en señalar precisamente el topónimo: «Levi es el testigo de otro tiempo en el seno de nuestro tiempo, es el embajador de otro mundo en el seno de nuestro mundo». Si se deja aparte la metáfora, sin duda infeliz, del embajador, eso significa que la tarea preliminar a toda lectura de Levi es una buena definición del testimonio. ¿Qué significa testimoniar? ¿Y de qué y por qué testimonia Levi? Como Calvino precisa de inmediato, de otro mundo, «de un mundo que vive fuera de la historia frente al mundo que vive en la historia». Pero el hecho es que, para Levi, todos los hechos y todos los mundos son contemporáneos y que incluso identifica en esta «contemporaneidad de los tiempos» el carácter fundamental de la cultura italiana: «la presencia y persistencia en ella, en su vida actual, en su presente más efímero y cotidiano, de todos los tiempos, de toda la historia, y de lo que es anterior a la historia misma».
Resulta singular que, en los mismos años en que aparecen sus libros, otro judío turinés homónimo, Primo Levi, publica Si esto es un hombre. Los dos libros, lejanos en apariencia, coinciden en un punto esencial: obra de no literatos (médico y pintor Carlo, químico Primo), son ambos íntegramente testimonios de un mundo que es tan íntimo e interior al nuestro como para suscitar escándalo e intolerancia (Si esto es un hombre fue rechazado en 1946 por el editor Einaudi, siguiendo el parecer de Natalia Ginzburg). Un año antes de su muerte, en otro libro que es quizás su obra maestra, Los hundidos y los salvados, Primo Levi vuelve a preguntarse por su testimonio y proporciona una definición paradójica de él. El verdadero testigo, escribe, es el musulmán (así se llamaban en la jerga de Auschwitz a los deportados que, recién ingresados en el campo, habían perdido por completo cualquier conciencia humana y su capacidad de sobrevivir), aquel que en ningún caso podría testimoniar es el único testigo posible. Pensemos en el rigor de esta paradoja: testimoniar, para Levi, solo puede significar llevar a la palabra una imposibilidad de hablar, hablar por aquellos que no podían ni pueden hablar. El sujeto del testimonio está, pues, definitivamente escindido: debe, como hombre, ponerse por debajo de lo humano, dar testimonio de un tiempo o de un lugar en el que no era humano.
No se podría dar una definición mejor del texto de Carlo Levi. Las palabras tantas veces citadas que pone en boca de los campesinos de Aliano («Nosotros no somos cristianos, no somos hombres») hay que tomarlas al pie de la letra: la grandeza del autor, como la de su homónimo en Auschwitz, reside en que consigue testimoniar por estos no hombres; toca un terreno que ni siquiera Cristo había tocado, y lleva a la memoria y a la lengua un mutismo inmemorial.
Miedo a la libertad es también, a su modo, un testimonio. Es el mismo Levi, en el prefacio, quien nos indica su objeto: «Fue entonces cuando la crisis, que ya desde hacía décadas ensombrecía la vida de Europa y que se había manifestado en todas las escisiones, los problemas, las dificultades, las crueldades, los heroísmos y el tedio de nuestro tiempo, estalló y se resolvió en catástrofe». En la playa de La Baule, mientras las divisiones acorazadas alemanas corren por las llanuras polacas y se preparan para la invasión de Francia, el autor, de treinta y siete años entonces, trata de fijar su mirada sobre una crisis llegada a su apocalipsis; es decir, a la revelación extrema y fulgurante de una civilización al borde de la desaparición en el abismo, engullida por sus propias contradicciones. Si resulta tan arduo localizar sus fuentes es porque el libro tuvo ante todo que desembarazarse de ellas: se sitúa no en el nacimiento, sino en la desembocadura, y su agua freática brota y fluye de la nada y en la nada.
En este sentido es necesario tomar en serio la definición del libro como un «poema filosófico», que une la frescura e intensidad de los fragmentos presocráticos con la casi barroca philosophia sensibus demonstrata de Campanella (con Alain, el único filósofo citado en el texto). El proyecto era ambicioso, enderezado a proponer —como sugiere Calvino— «las grandes líneas de una concepción del mundo, de una reinterpretación de la historia». «Debería haber» —recuerda el autor en su prefacio— «una parte introductoria, que mostrara las causas comunes y profundas de las crisis, y que las buscara, más que en tal o cual acontecimiento particular, en el ánimo mismo del hombre, y de muchos capítulos o libros sobre los diversos contenidos específicos, desde la política (con un análisis crítico de las ideologías liberales y socialistas) hasta el arte (con una historia del arte moderno) y la ciencia, la filosofía, la religión, la técnica, la vida social, las costumbres, etcétera». Circunstancias externas, entre las cuales la invasión alemana de Francia y la huida de Levi a Italia en 1941, impidieron la conclusión del proyecto; pero los ocho capítulos terminados, más o menos la parte introductoria proyectada, anticipan y condensan en una especie de recapitulación conclusiva todo el plan. Como recuerda el autor en el prefacio «había una teoría del nazismo, aunque el nazismo no comparece con su nombre ni una sola vez; había una teoría del Estado y de la libertad; había una estética, una teoría de la religión y del pecado». Y todo esto estaba escrito «desde dentro», en una suerte de descenso a los infiernos («había tratado de penetrar en el interior del mundo que describía, de sumergirme en ese ambiguo infierno»).
Este material tan concentrado y ardiente aumenta la necesidad de intentar fijar hitos o puntos de referencia para orientar al lector en lo que Calvino define, con una metáfora dantesca, como «una selva de figuras alegóricas, de animales, de símbolos». Levi parte, apenas abierto el texto, de una oposición ciertamente no obvia entre lo sagrado y lo religioso. «No podremos entender nada de lo humano si no partimos del sentido de lo sagrado… ni podremos entender nada de lo social si no partimos del sentido de lo religioso, este hijo poco respetuoso de lo sagrado». Esta oposición adquiere todo su sentido solo si se remite a aquella, más amplia, entre la experiencia inexpresable de lo indiferenciado preindividual y la más abstracta y socialmente articulada de lo diferenciado y lo individual. «Existe un indistinto originario, común a todos los hombres, fluyente en la eternidad, naturaleza de cada aspecto del mundo, espíritu de cada ser del mundo, memoria de todo tiempo del mundo». Si lo sagrado es «el sentimiento, y el terror, la trascendencia de lo indistinto», la religión es «la sustitución de lo inexpresable indiferenciado por símbolos, por imágenes reales y concretas, de forma que permita relegar lo sagrado fuera de la conciencia». En ella lo sagrado se hace ley, la anarquía se convierte en organización y tiranía. Con una intuición, que se nutre ciertamente no de la lectura de Jung o de Spengler, sino de la de los grandes sociólogos franceses, de Mauss a Durkheim, Levi identifica en el sacrificio el dispositivo fundamental de la religión. «¿Cuál es el proceso de toda religión? Cambiar lo sagrado en sacrificial; quitarle el carácter de inexpresable, transformándolo en hechos y en palabras; hacer, de los mitos, ritos; de la informe turgencia, un pájaro sacrificial; del deseo, matrimonio; del suicidio sagrado, homicidio consagrado». Como Hubert y Mauss habían afirmado en su Essai sur la fonction du sacrifice («No existe religión en que las modalidades del sacrificio no estén presentes»), también para Levi no hay religión sin sacrificio: «los dos términos podrían en verdad considerarse como equivalentes… puesto que sacrificio significa al mismo tiempo acto sagrado y dar muerte a lo sagrado».
A través del sacrificio la religión tiende esencialmente a la creación de ídolos. «La religión sustituye lo sagrado indistinto por un nombre y una forma de carácter divino que nos impiden perdernos en ello, nos vedan el suicidio y la anarquía, nos permiten vivir». Pero el precio a pagar es la muerte sacramental, que hace que el dios nos sea extraño y lejano, lo transforma en un ídolo. «La forma divina y adorada pierde, por el hecho mismo de la adoración, sus contornos y su eficacia, y retorna allí donde se originó. Para que dios viva, es necesario que la separación de lo sagrado se produzca en forma real, que el propio dios sea no solo creado y adorado, sino que sea odiado y se le dé muerte. Solo la muerte sacramental del dios permite al dios existir: este será tanto más real cuanto menos se confunda con nosotros, cuanto más distante, lejano, extraño, extranjero, parezca. Y no hay otra forma de hacerle tal, más que darle muerte de acuerdo con un rito. Por eso, cuando un dios se muestra bajo apariencia humana lo hace siempre como extranjero, como viandante, como un hombre de otra tierra; por eso los extranjeros son dioses para aquellas personas a las que se revelan por primera vez. Por eso, el huésped es sagrado y no se puede preguntar su nombre, y el enemigo, el extranjero, es también sagrado, aunque en el sentido opuesto, y debe morir. Hostis y hostia son lo mismo. Todo es ambiguo en estos actos, porque la relación con lo sagrado de la que nacen es la ambigüedad misma».
Es probable que Levi llegara a esta convicción de la ambigüedad constitutiva de lo sagrado no solo a partir de Durkheim (un capítulo entero de sus Formes élementaires de la vie religieuse está dedicado a la «ambigüedad de la noción de lo sagrado»), sino también, y no en menor medida, de su experiencia de etnólogo sobre el terreno entre los campesinos de Aliano, custodios de una religiosidad primitiva. Pero la incomparable actualidad de Levi reside en el hecho de que los términos de la oposición que establece (sagrado/sacrificio; indiferenciado/diferenciado) no son para él sustancias, sino procesos, no «entidades», como en las palabras de su malévolo crítico, sino corrientes que recorren en sentido inverso el campo de tensiones de lo humano. Esto significa que, en última instancia, lo verdaderamente humano no son nunca los extremos —o los dos polos— de la oposición, sino solo lo que se mantiene entre ellos en un precario, decisivo equilibrio. «Todo hombre nace del caos y puede volver a perderse en el caos; surge de la masa para diferenciarse, y puede perder su forma y reabsorberse en la masa. Pero los únicos momentos vivos en los hombres singulares, los únicos periodos de alta civilización en la historia son aquellos en que los dos procesos opuestos de diferenciación e indiferenciación encuentran un punto de mediación y coexisten en el acto creador». Con un término que distingue tanto de la «naturaleza» indiferenciada como de la «acción» individual, Levi define «acontecimiento» (Diano hablará algunos años después de «evento») «el producto de la actividad humana en cuanto creadora, rica así en el mismo momento de diferenciación e indiferenciación, de individualidad y universalidad: tanto más individual cuanto más supraindividual, tanto más universal cuanto más intensa y singular, libre y necesaria a la vez, comprensible a todos por su naturaleza común e indistinta; trascendente a cada uno en tanto distinto e individual; pero en la que todos, en su individuación, participan libremente y aportan conciencia». Y, con una expresión que anticipa los afectos espinozianos y anticipa la teoría de las emociones que Gilbert Sismondon desarrollaría algunas décadas después, llama «pasión» al punto de contacto entre el individuo y lo universal indiferenciado. Por esto «lo importante no es estar libres de las pasiones, sino ser libres en las pasiones».
Y de lo que los hombres tienen miedo sobre todo es de esta apasionada libertad, y buscan refugio en la informe comunidad o en el individualismo abstracto, en la idolatría, en el ateísmo, mortales ambos.
Perfectamente solidario con el proceso sacrificial que culmina en la creación de los ídolos, es el que desemboca en la creación del ídolo social por excelencia: el Estado. A esta crítica se dedican, además de buena parte del primero, dos capítulos completos: Esclavitud y Masa. La divinización del Estado (y la servidumbre derivada de ella) es «a la vez, el signo de relaciones humanas verdaderas y de la incapacidad de instituirlas libremente, de la naturaleza sagrada de estas relaciones y de la incapacidad de diferenciarlas sin esterilizarlas: es el signo, sobre todo, del terror al hombre que hay en el hombre. Terror de sí mismo, que es la más arraigada de las idolatrías, puesto que su fuente está siempre presente, y la más monstruosa, porque es enteramente humana». Por esto la idolatría estatalista durará «hasta que acabe la infancia social, hasta que cada hombre, al mirar hacia sí mismo, vuelva a encontrar en la propia complejidad todo el Estado, y en la propia libertad, su necesidad. El polo opuesto de esta servidumbre, igualmente estéril, es lo que Levi llama el individualismo abstracto «donde se pierde todo sentido de la comunidad, y donde no solo el Estado no es deificado, sino que ni siquiera existe, La esclavitud, que tanto escandaliza a los modernos cuando la ven institucionalizada en el mundo antiguo, no es un episodio en la historia de la humanidad, sino que es consustancial al Estado y, como tal, sigue existiendo en todas partes en formas y en modalidades diversas: «el Estado-ídolo no puede existir más que por medio de un proceso de alienación y de sacrificio social, más que por medio de la esclavitud. Esclavitud y divinidad del Estado son lo mismo: la divinidad del Estado es esclavitud, y la esclavitud no podría existir sin la divinización del Estado: porque el dios y la víctima coinciden».
Todo movimiento de liberación, que no sea consciente de este nexo inescindible entre idolatría estatal y esclavitud, está condenado al fracaso: «esta», escribe Levi con una preciosa intuición, «es la verdadera debilidad de los movimientos proletarios a los que en ocasiones les ha gustado denominarse, no sin razón, con un nombre de muy mal agüero, espartaquistas; y, en general, de todos los movimientos radicalísimos en apariencia, pero que no desbordan los límites religiosos de la ciudad a la que tratan de contraponerse». El mismo vínculo que liga el Estado con la esclavitud, lo enlaza inseparablemente a la guerra. «El sentido idolátrico del Estado requiere siempre la guerra total y continua, unida al Estado y a su existencia, inescindible de la vida del dios. Solo el Estado de libertad es Estado de paz: donde hay verdadera paz, allí hay verdadera libertad, porque los ídolos no viven sin guerra; pero los hombres viven solamente en la paz».
Estrechamente conectados al Estado y a la guerra hay dos fenómenos que alcanzan su desarrollo extremo en la modernidad: la masa y las grandes ciudades. Con una consciencia que está ausente en las críticas recurrentes de la sociedad de masa, Levi ve en la guerra el núcleo originario de la masa: «La guerra, obra de los hombres, pero separada de los hombres e incomprensiblemente divina, sacrificio necesario a la divinidad del Estado, no solo rompe algunas relaciones humanas, sino que tiende a devolver a los hombres a la indiferenciación que precede a todas las relaciones.. las grandes guerras crean de por sí la masa: vuelven a convertir en masa aquello que ya estaba determinado, devuelven a la vida informe lo que ya había cristalizado. Cada hombre sale de su casa, abandona su mundo único, se identifica con todos los hombres y, perdida cualquier personalidad, se reduce a lo que es común e indistinto: la sangre y la muerte».
A diferencia de los países y de las comunas que han marcado la historia italiana, las grandes aglomeraciones desarrollan y reproducen esa masa sin forma. Similar a la imagen del Leviatán de Hobbes, la gran ciudad «vive su propia vida, la vida de una persona enorme, con su gran cuerpo por el que corre una sangre de hombres ajenos a todo ello… Las calles, las casas, no acaban, sino que lindan con otras tierras igualmente indefinidas: es el lugar de unas gentes sin historia y sin recuerdos, desarraigadas de toda determinación y del color preciso de una esperanza particular». Y la masificación no solo afecta a la forma de las ciudades: «también el trabajo se diviniza, con el tecnicismo y la organización, la fábrica agigantada se hace irreconocible a los que en ella habitan, convertidos de colaboradores como eran en instrumentos. La técnica, que es el arte del hacer y del inventar humano, pasa a ser tecnicismo secreto, ya no arte sino magia». Y, por último, también la lengua se transforma: «la masa, de por sí inefable y religiosa, solo puede expresarse, en verdad, por medio del Estado… en lugar de la espontánea lengua política y poética, hecha de infinitos gestos y palabras, y de relaciones siempre renovadas, nace un lenguaje sagrado, de manifestaciones de muchedumbre en el altar de las plazas, bajo las aras de las asambleas, donde, como en las plegarias clásicas, la multitud adoratriz se limita a las respuestas cadenciosas… Donde la masa es verdaderamente anónima, incapaz de nombrarse y de hablar, la lengua sagrada del Estado sustituye los nombres que han perdido su sentido por sus nombres religiosos y simbólicos: y son números, credenciales, banderas, brazaletes, uniformes, insignias, galones, condecoraciones, documentos de identidad, expresiones rituales de la fundamental uniformidad idolatrada y de la idolatrada uniformidad fundamental y de la idolatrada organización uniforme».
Lo que sus críticos no podían aceptar no era tanto la condena del Estado-ídolo como el hecho de que Levi contrapusiera a esta otra idea de Estado el «estado de libertad» (escrito significativamente con minúscula inicial). El que esta no fuera para él una fórmula genérica, se manifiesta con toda claridad en las páginas inmediatamente precedentes a la conclusión del Cristo y en una serie de artículos publicados en estos mismos años. Aquí el autor se da cuenta lúcidamente de que, si no se hubiera puesto en cuestión la idea misma de Estado, el antifascismo habría reconstruido sin modificarlo el mundo en el que el fascismo mismo había nacido. «En un país de pequeña burguesía como Italia, y en el que las ideologías pequeño-burguesas han ido contagiando también a las clases populares ciudadanas, es probable por desgracia que las nuevas instituciones que seguirán al fascismo, incluyendo las más extremas y revolucionarias de ellas, conduzcan a reafirmar, en formas diversas, tales ideologías: volverán a crear un Estado igualmente lejano de la vida, y quizá más idolátrico y abstracto; perpetuarán y empeorarán, bajo nuevos nombres y nuevas banderas, el eterno fascismo italiano… Es necesario que nos mostremos capaces de concebir y de crear un nuevo Estado, que no puede ser ni el fascista, ni el liberal, ni el comunista, formas por completo diversas pero sustancialmente idénticas de la misma religión estatal. Debemos volver a pensar los fundamentos mismos de la idea de Estado: el concepto de individuo que está en su base, y el tradicional concepto jurídico y abstracto del individuo, deben sustituirse por un nuevo concepto, que exprese la realidad viva, que suprima la infranqueble trascendencia de individuo y de Estado».
Y aquí se puede ver cuál era la lección, genuinamente política y para nada «mistizante», que Levi había sacado de la experiencia de los años de confinamiento en Lucania: «Este cambio de arriba abajo de la política, que va madurando sigilosamente, es algo implícito en la civilización campesina, y es el único camino que nos permitirá salir del círculo vicioso de fascismo y antifascismo. Este camino se llama autonomía. El Estado no puede ser más que el conjunto de infinitas autonomías, una federación orgánica. Para los campesinos, la célula del Estado, la única que les hará posible participar en la múltiple vida colectiva, no puede ser otra que el municipio rural autónomo… Pero la autonomía de los municipios rurales no podrá existir sin la autonomía de las fábricas, de las escuelas, de las ciudades, de todas las formas de la vida social».
Un artículo publicado en «La nazione del popolo» (11 de junio de 1945) precisa sin posible equívoco la radical transformación que Levi se propone, cuyo modelo debe buscarse en la tradición de los consejos obreros y de la democracia directa, y no en la de la democracia representativa. Ve en los Comités de liberación nacional, todavía —aunque por muy poco— vivos y en funcionamiento, el posible instrumento de este Estado autonomista: «Los Comités de liberación nacional, para ser vitales, deben corresponder a una actividad humana bien diferenciada y circunscrita: cln de empresa, de fábrica, de centro de trabajo, de municipio rural, de municipio urbano, de escuela, de provincia, de región, hasta ascender a los organismos centrales. Pero en ellos no tienen cabida ni sentido otras formas de organización, de por sí excelentes, como los sindicatos de categoría, los combatientes, las asociaciones de mujeres, las asociaciones profesionales, asistenciales, etcétera, cuyas tareas y cuya naturaleza son distintas y no se identifican con ninguna célula del Estado, ni se vinculan a un lugar ni a una tradición colectiva específica. El Estado de mañana debe empezar a construirse orgánicamente desde ahora sobre la multiplicidad diferenciada de la vida de pueblo, en los propios lugares de su actividad. Este es el único camino para resolver, con la presente crisis de gobierno, la antigua crisis del Estado italiano».
Después de la caída del gobierno Parri en diciembre de 1945, descrita con precisión en El Reloj, los partidos políticos y el poder económico se movieron en una dirección exactamente opuesta a la propuesta por Levi: un Estado centralizado y sindicatos y asociaciones de categoría igualmente centralizados. En cuanto a los campesinos, cuya suerte le importaba tanto, el problema fue resuelto del modo más rápido y violento posible: no con la autonomía de las comunidades rurales, sino con su deportación en masa hacia las fábricas del Norte. La Italia que había entrevisto y descrito tan admirablemente en las páginas de sus libros, solo existió quizás durante algunos meses; pero, precisamente por eso, no ha perdido nada de su actualidad.
En los mismos años en que Levi publicaba sus reflexiones, un joven de veintidós años fundaba en Casarsa, un pequeño pueblo del Friul, una singularísima institución, l’Academiuta di lenga furlana, y entregaba de forma privada a la prensa los cuatro números de un stroligut (pequeño almanaque o calendario) escrito enteramente en friulano. En los textos programáticos en prosa, que alternan con la poesía, el friulano es reivindicado no como un dialecto vernáculo, «no para escribir dos o tres estupideces para hacer reír, o para contar dos o tres historias antiguas de su país, sino con la ambición de decir cosas más importantes, incluso difíciles: si alguien, en definitiva, cree que se expresará mejor con el dialecto de su tierra, más nuevo, más fresco, más fuerte que la lengua nacional aprendida en los libros (pi nouf, pi fresc, pi fuart si non la lenga nacional imparada tai libris)». También el italiano —continúa el manifiesto titulado Dialet, lenga e stil— fue durante un tiempo un dialecto del latín hasta que Dante decidió escribir sus versos en lengua vulgar.
Pensemos en la sobria, incomparable novedad del gesto del joven Pasolini, que en una región recorrida por los ejércitos alemanes en fuga y bombardeada por la aviación aliada, decide mirar obstinadamente no a la lengua nacional, sino al dialecto, no a la política estatal que empezaba apenas a iniciarse en las grandes ciudades, sino a los jóvenes y campesinos de Casarsa. Está haciendo en el campo de la poesía exactamente lo que Levi propone para la sociedad italiana en su conjunto. No asombrará, en consecuencia, encontrar aquí la misma profesión de autonomía, entendida como «coincidencia del Friul con la propia naturaleza»: «más allá de todos los pretextos económicos, geográficos, históricos, patrióticos, etcétera., aquí se viene a hablar de civilización. Los fines prácticos de una descentralización se revelan como el medio para aprovechar no solo los recursos económicos da cada región, sino también el patrimonio de conciencia que posee cada región, en coincidencia con una civilización propia».
Frente a la ceguera de una clase dirigente que, tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político, sigue moviéndose servilmente en la dirección que señala el desarrollo capitalista, es posible que las palabras de Levi y del propio Pasolini, entonces sin duda alguna intempestivas, encuentren precisamente hoy la hora de su legibilidad.
—————————————
Autor: Carlo Levi. Traductor: Antonio Gimeno. Título: Miedo a la libertad. Editorial: Altamarea. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

Vargas Llosa, campeón del “Boom”
/abril 15, 2025/Cuando Mario Vargas Llosa obtuvo en 1963 el premio “Biblioteca Breve” de la editorial más prestigiosa del momento, Seix Barral, era un joven peruano casi desconocido. Solo había publicado un libro de relatos en 1959, Los jefes, que mereció un galardón prestigioso pero minoritario, el Leopoldo Alas. En aquella fecha empezó una carrera literaria de reconocimientos y éxitos continuados.
-

Mario Vargas Llosa, daguerrotipo
/abril 15, 2025/Ahora sabemos, ¿quién lo diría?, que su literatura surge del desamparo y del proverbial encuentro con unas páginas salvíficas que nunca han dejado de inspirarle; por lo que siempre vuelve a refugiarse en algunos determinados fragmentos de Madame Bovary, sobre todo cada vez que se siente perdido, para reflejarse en el espejo de Flaubert. Mario Vargas Llosa es uno de los pocos escritores a los que se les ha concedido contemplar la inmortalidad de su obra; y que, a pesar de ese funesto don capaz de paralizar cualquier escritura, continúa escribiendo con el emocionado temblor de un pálido adolescente, como…
-

Contar Venecia, ser Venecia
/abril 15, 2025/Pese al tono abiertamente elogioso de mis palabras, creo que a Jáuregui no le agradará que lo llame “dandi”. Él mismo confiesa en su libro haber tonteado con el dandismo, aunque al parecer no fue nada serio, una noche loca, por así decir. Yo lo dudo, pues sólo un dandi inventa un yo ficticio para dar la impresión de que escribe desde si mismo, que es lo que ha hecho en Venecia: Un asedio en espiral. Que añada que el dandismo le está vedado debido a su congénita incapacidad para el refinamiento prueba que miente. No se lo reprocho, los…
-

Paulino Masip: la metafísica de la guerra
/abril 15, 2025/Toda guerra busca a sus héroes, eso es cierto, pero donde encontrarlos depende de la mirada. Paulino Masip lo intentó hace ya ochenta años, desde su exilio mexicano al publicar una de las mejores novelas sobre la guerra civil, El diario de Hamlet García. Al confeccionar su estreno novelesco su mirada está, pero solo aparentemente, un poco perdida. El héroe, su propio héroe, lo encuentra Masip en un profesor de filosofía que de su disciplina es la más concreta encarnación. Aislado por completo de todo lo terrenal, Hamlet no pertenece al gremio de los pensadores, tan numéricamente relevante en la…


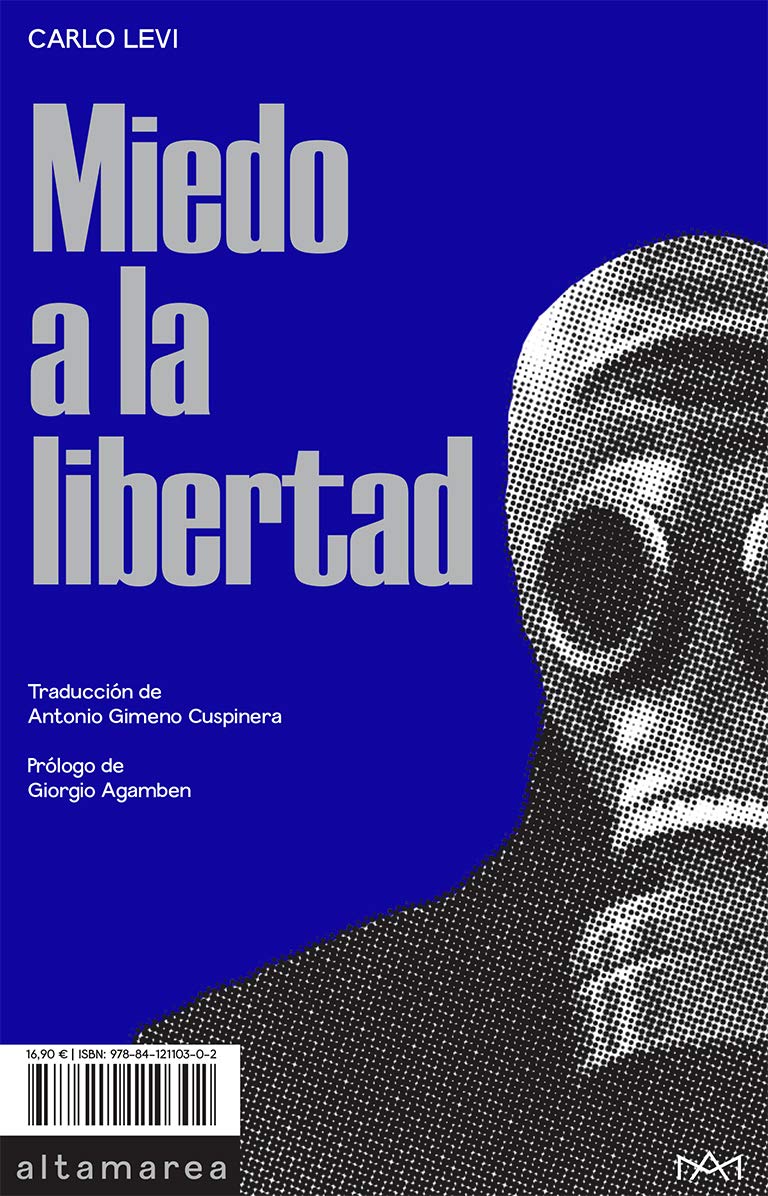



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: