No alimentarás a tus monstruos: he ahí el primer mandamiento del encierro. Una cabeza llena de monstruos bien comidos se parece a un zoológico cuyos inquilinos —leones, simios, jirafas, elefantes, serpientes, cocodrilos— han devorado hongos alucinógenos y contraído neurosis colectiva. Si la ilusión consiste en confundir un árbol con un oso y la delusión en creer que uno mismo es ese oso, las alucinaciones le invitarán a ver osos chicos y grandes a partir de la nada. Lo de menos, por tanto, es que los monstruos se alimenten y crezcan, si encima de eso van a reproducirse.
Nadie en una prisión está libre de monstruos, pero cualquiera de sus convidados sabe que basta un rato de aislamiento para que la manada se le vuelva plaga. Por eso el peor castigo es pasar de la celda al calabozo, donde no hay una risa, una palabra o siquiera un insulto que distraiga al cautivo de lanzar cacahuates a sus propios engendros paranoides. ¿Quién, que lleve uniforme y duerma en una celda, no daría lo que fuera por hacerlo en su casa? ¿Quién no añora la celda desde el calabozo? Sólo de imaginar esas tristes opciones me invade un malestar emocional que pide a gritos un whisky en las rocas. A tu salud, querido Cuarentenario.
La diferencia básica entre alegría y miseria es que sólo una de ellas conoce los límites. Sabemos que la dicha incontenible tiende a lindar con la imbecilidad, mientras al infortunio le quedan infinitas metas por delante. “Podría estar lloviendo…”, trato de consolarme cuando todo va mal, y si acaso lloviera me diré que podría granizar. Siempre queda un espacio para empeorar las cosas, prueba de ello sería que en este instante se me cayera el whisky recién servido (y en tal caso me felicitaría por no haberlo vertido encima del teclado).
A un monstruo amotinado nunca le es suficiente con podrir el cerebro de quien le trajo al mundo. Necesita expandirse, multiplicarse en otros seres vivos hasta colmar la atmósfera de dudas y recelos; y si la adversidad no tiene un hasta aquí, tampoco habrá banquete que sacie al esperpento que la llama. Cada vez que se acercan —abanderando causas de antemano perdidas, hijas de expectativas purulentas— les recuerdo la lista de ventajas de este confinamiento primaveral ante la alternativa de la cárcel, donde bien decía Wilde que hay sólo una estación y es la de la amargura.
Una de las carencias de pronto ventajosas de la ciudad de México es la del paso de las estaciones, que apenas se distinguen entre sí y rara vez te obligan a cambiar de atuendo. Si alguien me habla de nieve, la imagino con sabor a limón. Y si en otros lugares la primavera llega con fanfarrias, aquí pasa de largo entre calores que uno cree apocalípticos y con trabajos llegan a veintinueve grados. ¿Cómo entonces no vamos a ser exagerados, con semejante clima anticlimático? ¿Y no es exagerando la tensión como da uno de comer a sus monstruos? Ya sé que están ahí, bestias infames. Pero ni molesten en salivar, que hoy se irán a la cama con la panza vacía.


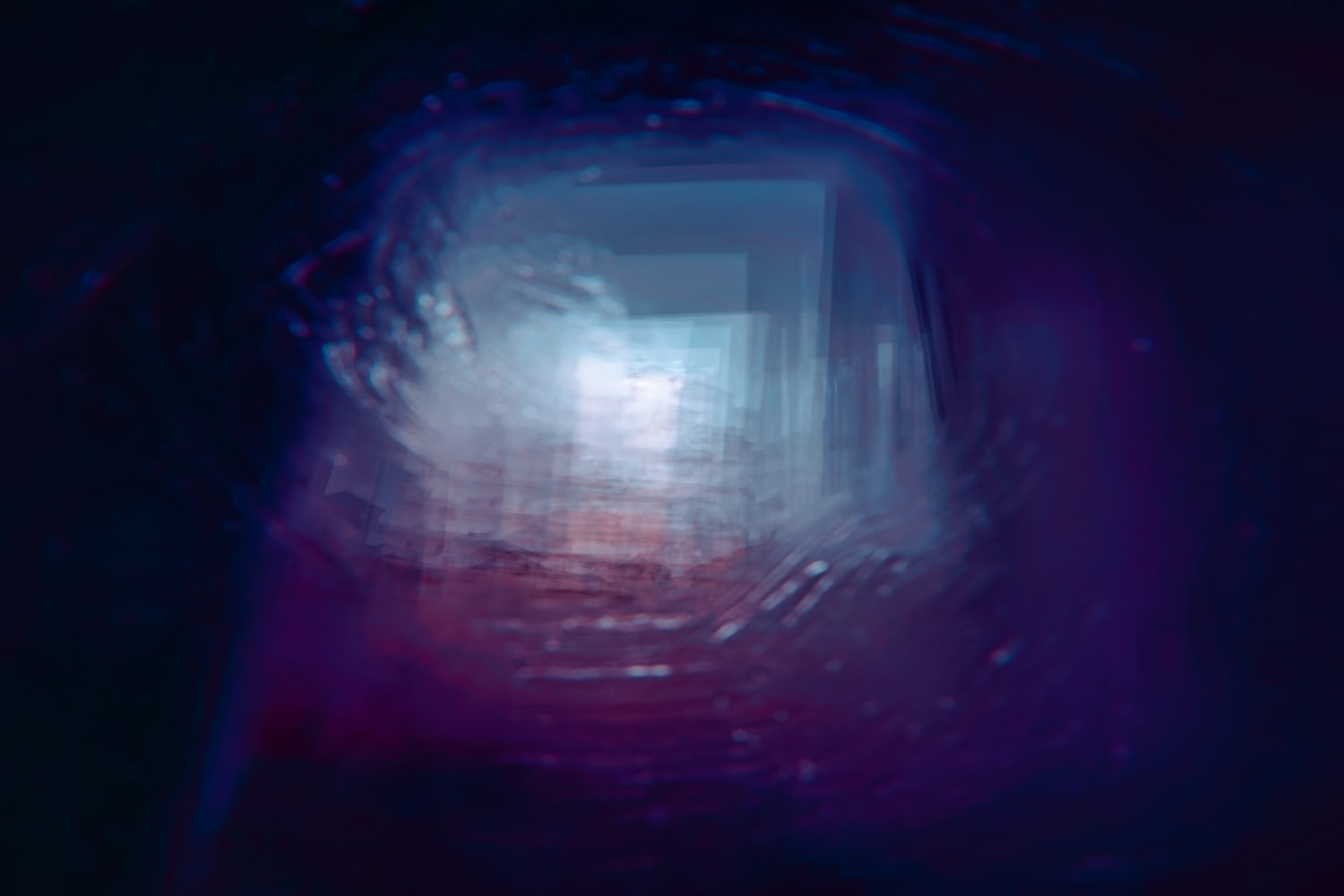



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: