Mujeres en la oscuridad (Tusquets editores), de Ginés Sánchez (Murcia, 1967), narra la huida de tres mujeres cuyas vidas están entrecruzadas sin saberlo, y que comparten algo en común: una vida deslustrada y la búsqueda de luz en el amor, en el deseo. Julia, catedrática universitaria, atraída por los muchachos jóvenes. Miranda, latinoamericana que trabaja en clubs selectos, padece de una profunda nostalgia por su tierra y un marcado desprecio por todo cuanto tenga que ver con el sexo. La más joven, Estefanía, es veinteañera e incurablemente romántica, aunque en las relaciones se siente como un globo que se pinchó demasiado pronto. Las tres se verán empujadas por sus respectivos fracasos a viajar a Amsterdam en un mismo coche. No obstante, sin saberlo, llevan una mochila de color azul cuyo contenido desconocen y que deben entregar al hermano de Julia. Zenda publica el arranque de su última novela.
1 Donde Julia se despide de Hugo y después planta
un nuevo jacinto
—Va a llover —le dijo Julia al inalámbrico que sostenía contra la oreja—. Va a llover y va a ser por mucho tiempo. Porque está en el cielo. Porque andan los árboles con miedo.
El otro, el gran Felipe Gedeón, el famoso autor, murmuró algo a través del satélite. Algo soñador. Habían tenido la primera parte de la conversación dentro. Ella sentada sobre la alfombra de lana, la espalda apoyada en el sofá y bajo las alargadas sombras de la Sputnik. Ahora paseaba por la terraza. Del limonero de una esquina al mandarino de la otra. Entre el mandarino y las tomateras estaba el hueco en cuestión. Allí la fachada de la Ópera. Allí el inmenso cartel con las seis mujeres cosiendo en torno a la mesa y la figura que las espiaba desde la ventana.
—¿No has pensado en exigir —le decía ella al gran Felipe Gedeón, el famoso autor— que tu nombre aparezca en letras más grandes? Porque, querido, es como si fueras un invitado en tu propia fiesta.
Él se reía y su risa era dulce, como lo eran sus ojos casi árabes. Ella le habló de la pareja de cuervos que vivían en los eucaliptos de la plaza. De cómo habían llegado y habían espantado a los petirrojos y se habían afianzado en torno a los desperdicios de las terrazas. De cómo ahora el macho y ella se vigilaban desde la distancia. Luego el gran Felipe Gedeón tuvo que colgar y ella se quedó allí aún un momento. Mirando.
—Ceba, limpia —le dijo al cuervo macho encaramado sobre una rama—. Y nunca, querido, la dejes.
Sonó un trueno a lo lejos y el siseo en las palmas de los agaves le anunció que llovía. Se cerró la rebeca. Volvió a mirar la hora pero no eran más que las seis y diez.
El despacho era amplio y cálido. Paredes atestadas de estanterías atestadas de libros. Libros también en los rincones. Publicaciones. Revistas. Componiendo montones pero sin un papel sobresaliendo. Lo mismo en la mesa. Y los títulos, los diplomas, las medallas. Bajó la persiana un poco más pero dejó entreabierta la puerta de la terraza para que le entrara el aroma de la plaza al mojarse. Un minuto entero estuvo ante el ordenador, los dedos tamborileando sobre la mesa. Al levantar la vista se vio reflejada en la ventana de la puerta. Aquella mujer.
¿Cuántos años tienes?, le dijo, ¿quince?
Lo dejó. Cerró el ordenador. Apagó la luz. Se llevó la taza con los restos de té a lo largo del pasillo. De regreso hacia el baño fue quitándose la ropa. Allí los tonos de antracita. El espejo. Y Julia.
Alta, delgada, la piel muy blanca, eso le dijo el espejo. Una mujer de ojos atentos, de mejillas con tendencia a enrojecerse. Como si siempre hiciera frío. Una mujer cuidada. Entrenada. Y ese pelo con ese estilo tan a lo paje y tan teñido de rubio.
Pero nunca, querida, tuviste mucho pecho. Ni tampoco fuiste de caderas anchas. Pero que tienes las piernas fuertes, ¿lo ves? Y los brazos. Tal vez los huesos de las clavículas un poco demasiado marcados. Pero el vientre plano. Y duro.
Se palpó un pecho e hizo un mohín. Para nada lo que había sido. Para nada pero bien. A la vista. Pero piensa que si las cosas hubieran sido de otra manera podrías ser ya, incluso, abuela. Abuela, querida. Se dio la vuelta para mirarse desde otros ángulos. Se apretó los muslos y los encontró sólidos. Lo mismo el trasero. Se sonrió. En su boca se formó una palabra. La palabra. Julia Castellanos, remedó con voz de burla, La Lagarto. Eso eres. Así te llaman. Eso pareces. Eso es lo que siempre pareciste. Pero que tampoco, querida, es que seas fea. Tienes, digamos, poca gracia, eso sí. Pero fea, tampoco. Un poco demasiado masculina en la forma de la nariz, o de la boca. O los ojos demasiado grandes. Un poco. Pero nada más.
Sacudió la cabeza y se puso el gorro de ducha y un rato largo estuvo bajo el agua caliente y con los ojos cerrados. Fue salir de la ducha y que volviera a encontrarse con aquella otra mujer rubia con la que solía hablar mientras las dos se daban crema. Cosas buenas, le decía a la otra, ventajas. Como la cabeza. Que dura mucho más que lo otro. Como tu casa. Tu vida. Tus casi treinta años de lucha. Se lo decía pero la otra mujer la miraba con desconfianza. A través del hilo musical brotaba un jazz suave. En la habitación desplegó el vestidor y dudó. Porque había comprado dos conjuntos. Solo que ahora no se veía con ninguno. Pues haremos, entonces, como si nada tuviera importancia. Se miró en el espejo. Se perfumó. Se ciñó el albornoz y miró el reloj y decidió que le daba tiempo a regar las buganvillas y los potos. Cuando terminó guardó la escalera y abrió la puerta del balcón.
El regalo lo había comprado la tarde antes. Una bolsa de buen cuero. Perfecta para los viajes y de esas que se fabricaban para durar una vida entera. Fue al armario y la sacó y la puso encima de la mesa. De la cocina trajo unos jazmines y los puso en el jarrón azul.
—Llegas tarde, querido.
En la mesita del salón ordenó meticulosamente las revistas. Después se sentó. En el borde mismo del sillón tapizado en ante. Ráfagas de viento hacían ondular las cortinas. Sonrió de una forma deliciosa en el mismo momento en que sonaba el timbre de abajo.
—No sé si lo sabes —le había dicho ella un día—, pero en el visor de la cámara no eres más que nariz. Una nariz que ocupa todo y destruye cualquier posibilidad de perspectiva.
Ella lo había dicho aquella vez y él la había mirado con delicadeza. Herencia, le había dicho. De su padre. Su abuelo. Él era aquella nariz y también era una boca grande y sensual. Y nudos. Muchos nudos. En los codos, en las rodillas, en los tobillos. Nudos enraizados en las manos. Pero más, querida. Músculos, sin duda. Un cuerpo joven. Pura fuerza. Y guapo no. O tal vez. Tal vez la cara demasiado cruzada con algo latino para su gusto. Conteniendo algo demasiado basto y que ninguna crema podía jamás contener. O lo mismo era que la nariz de boxeador lo confundía todo. Pero es que a ti, querida, decía ella cuando comentaba con su reflejo aquellas cosas, nunca te gustaron muy guapos. O solo determinada clase, muy concreta, de guapos.
En cualquier caso, él sonreía. Siempre sonreía. Era dulce cuando lo hacía. Ella abrió la puerta y él pasó a su lado sin tocarla. Sin rozarla siquiera. Nunca se besaban al encontrarse. Simplemente él, cargado con la camilla, atravesaba el recibidor y se adentraba por el pasillo.
—Pasa, pasa.
Él solía aceptarle un botellín de agua. Pasaba, miraba a su alrededor, calculaba. Siempre había una silla que recolocar, o un jarrón. Luego se quedaba sobre la alfombra, bajo las patitas de la Sputnik. Porque los primeros minutos, cada vez, tenían la obligación de ser deliciosos. Porque siempre debía ser como una primera vez. Por más que no. Y, si no eran, entonces se debía fingir. Por la propia esencia del todo. Así que liturgia. Ella quitándose el albornoz y dejándolo sobre la supletoria mientras hablaban del tiempo y él preparaba la camilla. Ella quitándose, después, esto y aquello, siempre muy despacio y de un modo muy casual. Luego las manos de él. El aceite caliente. Su espalda. Sus nalgas. La música sonando, muy suave, como un ruido blanco de fondo. La voz de él. —
Estás tensa. Eres mi peor cliente.
Ella, entonces, se esforzaba. En cerrar los ojos. En abandonar su cuerpo. Pero, le decía al espejo que había en la pared, puesto de forma que ella pudiera controlar, como quieres qué. Si tú. Y yo. Aquí.
Ella rebuscando. Por los anuncios. En busca de. El boli en la mano. El vaso con algo de bourbon. Un sábado por la noche. Un jazz suave. El reflejo del ordenador en el ventanal. Edu. Sureño. Alejandro. Definido. Pablo. «Sencitivo», no gracias. Hugo. Masajes a domicilio. Y las fotos. Los ojos oscuros. La nariz. Aquel punto latino de no demasiado guapo. Me desplazo. Camillas, aceites. Por algún sitio tiene que tener aún el anuncio.
Y que yo, joven Luke, no ando buscando simplemente un masajista. Sino algo más. Un plus. Si me entiendes. Y que bien sé que hay otros que lo ofrecen de una forma mucho más obvia. Pero que no es esa la cuestión. Sino la expectación. Como manifestación de algún tipo de esencia. Pero que había habido algo cálido. En los ojos. Así que ven. Porque tengo instinto para estas cosas.
—¿Cuántos años tienes?
—Veinticinco.
Ella había sonreído. Un poco demasiado mayor. Porque si decía veinticinco entonces era porque tenía veintiocho. Lo menos. La piel, sin embargo, la confundió. Había permanecido muy serio mientras ella se quitaba la ropa. Luego las manos. Por sus pantorrillas. Por sus muslos.
—Tiéndete.
Luego ella decidiendo esperar. Por si hubiera una señal. O algo que pudiera ser interpretado como. Pero no, desde luego, la primera vez. Porque aquella vez él había sido muy respetuoso. Pero la intuición, persistiendo. Entonces la segunda vez. Aquello, como un rayo. Aquel roce. Lleno de experiencia. De sobrentendidos. Todo de aquel modo tan natural y para que ella se la jugara. La línea, querida.
—¿Tú —había dicho ella, eso o algo parecido— siempre das los masajes con toda esa ropa puesta?
Entonces la sonrisa. De él. Entrevista en el espejo.
—Y no. No siempre.
Y luego el vientre plano. Los muslos poderosos. El tórax. Aquello otro oscilante.
—Muévete. Paséate. Que te vea. Ven. Acércate.
A ella le gustaba mandar y él se manejaba con naturalidad en aquellas distancias tan sutiles. En aquellas fronteras.
—Esto —le dijo él después—, después de todo, no lo hago con todas.
Ella, de aquello hacía ya más de dos años, había abierto mucho un ojo.
—Ojalá, querido, viviéramos en un mundo en que pudiera creerme que eso es verdad.
Él se había reído.
Nunca se besaban. Nunca para darse la bienvenida o para despedirse. Por aquella misma cosa de vamos a jugar a que tú eres el masajista y yo la clienta y es la primera vez que nos vemos. Así que nunca al entrar o al salir. Hola qué tal. Y pasa. Y el tiempo haciendo aquella cosa de amontonarse. Dos años completos. Y un poco más. Y luego una tarde él mirándola muy serio. Hablándole. Desde detrás de los ojos oscuros.
Que se volvía, eso Hugo, para su país. Ya. Pronto. Él lo había dicho y ella lo había mirado un momento y había sentido algo semejante a la nostalgia. Había sentido aquello y había apartado los ojos. Un segundo y para reaccionar. Entonces sonrisa y que él le contara. Con detalle. Pero que, si eso era así, entonces ellos dos debían despedirse como correspondía. Cierto. Cierto pero ella tomándose una semana entera. Para decidir si aquello de no despedirse hubiera podido considerarse algo diferente a una pose. Así que sí. Entonces ella le había comprado la bolsa y él también le había traído algo. Una pulsera. Con su inicial y los dos un momento forcejeando con el cierre. Después ella trayendo la botella de bourbon y los dos brindando en la terraza. Entre chasquidos de cuervos y rebuznos de cornejas. Él mirándola.
—Quiero que sepas que me ha gustado estar contigo. Que ha sido de las mejores cosas de estos años.
Julia lo miró. Un momento. Luego le dijo que no hacía falta. Que dijera aquello. Que ella ya se daba por recompensada. Él protestó. Porque no necesitaba mentir. Porque ella le había gustado desde el momento en que había entrado por la puerta. Que ella lo sabía. Que, si no, no hubieran pasado todas aquellas cosas que habían pasado. Entre ellos. Él hablaba y Julia daba suaves tragos y miraba hacia las luces encendidas de la plaza. Allí donde se arremolinaba la gente que iba camino de la Ópera. Dejó el vaso sobre la mesita. Lo miró.
—Mejor para.
Habían desplegado el toldo y ahí repiqueteaba la mansa lluvia. Que había abierto los poros de las plantas de mirto y que había convertido la terraza toda en un sueño de colores. Se habían cerrado ya los tulipanes y él había montado un negocio allá. Con un primo. Una cosa cerca de la playa. Para los turistas. Algo que ella se imaginó como cabañas de madera semiescondidas entre palmeras. Una playa larga y por supuesto que él la invitaba. A que fuera. Algún día. Trato, decía, especial. Él hablaba y ella sonreía. Ah, joven Luke, que parece que no quieres entender que. Lo hicieron otra vez. O se encontraron con que lo estaban haciendo. O ella se encontró y quién sabía qué había pensado él. De pronto de la mano y bajo la lluvia. Medio metidos entre las macetas y él abriéndole el albornoz. O levantándoselo. Levantándoselo y zarandeándola y haciéndola gritar y desmadejarse. Los privilegios, se dijo, de los machos jóvenes al respecto de las mujeres que ya no cumplen los cuarenta. El privilegio de arrasar. De ser toda la fuerza y toda la sangre y en venganza de los años por venir.
Gritó. O más bien es que se dejó gritar. Como una gata que anduviera peleando con las grajas. Lanzándolo todo a atravesar la plaza. A colgarse de los carteles y de las copas de los eucaliptos.
Más tarde un abrazo y, esta vez sí, un beso. Luego la puerta cerrándose y ella quedándose sola sobre el parqué del recibidor. En mitad del vértigo. Porque, ¿qué queda en una casa cuando el amante se ha ido?, ¿son, en cualquier caso, iguales todas las casas?, ¿qué sucede en aquellas casas a las que pudiera ser que no volviera ningún amante más? Pero no. Serás tú. La que vaya. Por ese camino. Eso ella. Al reflejo en la vitrina y mientras iba recogiendo los restos de la última batalla. En el frigorífico tenía guardado el bulbo que le había llegado aquella misma mañana. Un bulbo conteniendo el nuevo jacinto. Un jacinto amarillo y caro. Pero eso, querida, será mañana. Con calma. Encontró la botella de bourbon y se sirvió otro poco. Tomó el paraguas y se puso el albornoz y volvió a salir. Se apoyó en el parapeto a mirar la plaza. Una mujer bajo un paraguas en una terraza. La ciudad siendo charcos reflejando la luz de las farolas, farolas semejando cañas de pescar peces de asfalto. Muchachas y muchachos paseando. Sentándose bajo los toldos. Fabricando sus bailes. Eso y que la lluvia azotaba las tenues flores de los jacintos. Rosas, azules, rojos. La gente salía en aquel momento de la Ópera y ella aprovechó para ir tirando fotos. Para luego mandarlas. Al gran Felipe Gedeón Linares, el famoso autor. Y otra noche de éxitos, querido. Donde quiera que ande vagando tu corazón. Tu corazón pero los jacintos. Tres maceteros llenos. Los volvió a contar. Como contaría un viejo rey sus monedas de oro. Diecisiete, dieciocho.
Y diecinueve pronto. En cuanto tuviera un rato libre. A la mañana siguiente. Un rato estuvo revisando. Quitando aquí una hoja. Preparando alguna brida para sujetar alguna rama. Y que ahí. En ese rincón. Entre esos otros dos. O que lo mismo puedo sacar ese y ponerlo más allá. Para que el diecinueve se vea bien.
—Siempre —las palabras lentas, cálidas, de él, volviendo como en un baile— me has gustado. Desde que entré por aquella puerta la primera vez.
Las palabras de él, las más que probables mentiras de él. Y ella pronunciándolas en voz alta. Por si pudiera ser que algo se conjurara. Por si pudiera ser que algo las hiciera reales. O se estableciera una verdad absoluta al respecto de las mismas. Era cierto, dirían los libros de historia, a Hugo le gustaba mucho Julia. Mucho y desde siempre. Hágase. Y quede en piedra. Palabras, le dijo a su reflejo, para el viento. Palabras, en cualquier caso, para ser maceradas, meditadas, almacenadas. Para recordarlas de vieja. De más vieja. Pero el vacío, de pronto, alzándose ante ella. Haciendo fuerza para succionarla. Para llevársela barranca abajo. Caminado junto a ella por la casa, sentándose con ella en el sofá.
Ah, joven Luke, se dijo, que me confundes. Que tú, al final, no eras más que lo que eres. Lo que siempre fuiste. Un pedazo de carne y nada más.
Se repitió el pensamiento pero se dijo que quedarse en ese punto era ser en exceso superficial. Que aquellas palabras, pronunciadas para decir algo solemne en el momento de la despedida, no debían estropear el conjunto. Ni hacer que ella se confundiera. O cuál era la diferencia, a los efectos de mezclas de colores, entre un cuadro auténtico y una maravillosa falsificación. Porque los originales, al fin, son para quien pueda permitírselos. Se sirvió otro dedo de bourbon y le temblaron las piernas en un ramalazo de los últimos besos que aquel cuerpo tan joven y tan hermoso le había regalado. Se rio para sí. En la ducha se sintió extrañamente salvaje.
Oh, sí, murmuraba, ahora va mejor. Desde luego.
—————————————
Autor: Ginés Sánchez. Título: Mujeres en la oscuridad. Editorial: Tusquets. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro
-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado
/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…
-

Robert Walser, el despilfarro del talento
/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…
-

¿Volverán?
/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…
-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos
/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…



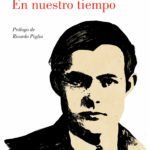
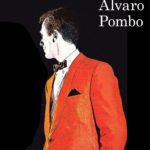

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: