Bonnie Jo Campbell es, probablemente, la escritora estadounidense que mejor ha sabido reflejar el alma de las mujeres que están hartas el mundo que les rodea. Sus protagonistas no se quedan de brazos cruzados cuando los hombres las miran con lascivia. No, ellas cogen un arma y les plantan cara.
En Zenda reproducimos las primeras páginas del relato “Matiné de circo” que abre su nuevo libro: Mujeres y otros animales (Dirty Works).
***
Aunque Big Joanie intuye que algo va mal, no se gira para mirar al tigre. Opta por concentrarse en depositar granizados en las manos extendidas de tres niñas de pelo negro y se asegura de que todas agarren bien los vasos de plástico antes de soltarlos. Big Joanie recibe los billetes limpios de un dólar que le entrega el padre de las niñas, que lleva una camisa vaquera, probablemente lavada por una esposa que entierra la cara en las camisas del marido para acordarse de él cuando no está. En menos de dos minutos, Big Joanie tendrá que salir de la estrecha primera fila porque las luces se apagarán y, cuando vuelvan a encenderse, Helmut, el mejor domador de animales del mundo, aparecerá en la pista central con los tigres asiáticos. Big Joanie no puede enderezar su cuerpo del todo contra la barrera, que le llega a las caderas y separa la pista de la primera fila del público, pero eleva el brazo y sostiene los granizados como si fueran una ofrenda.
A Big Joanie no le hace falta mirar hacia atrás para saber que Conroy ha colocado la jaula del primer tigre en su sitio, para saber que Conroy, que la invitó a su habitación catorce veces el verano pasado, se ha metido detrás de la cortina de terciopelo para sacar al segundo tigre. Todo es igual que en cualquier otro espectáculo, se dice a sí misma, pero percibe un desequilibrio, el tipo de aprensión que debe de sentir antes de un terremoto un ave que no vuela.
Se oye el estruendo de la banda y los payasos, y los espectadores mordisquean los granizados. Big Joanie baja la bandeja a la altura del hombro. Le pican las fosas nasales y huele el sudor del público bajo capas de loción posafeitado, perfume y el aroma a naranjas de su propio desodorante. Hace caso omiso del vello que se le eriza en la nuca, aparta los pensamientos sobre hombres con los que solo ha pasado una noche y se inclina sobre la mayor de las niñas con cuidado de no derramarle zumo de cereza sobre la blusa o los vaqueros. Big Joanie ofrece al hombre de las gafas de sol el granizado y la mano de él se cierra en torno al vaso, pero, cuando Big Joanie lo suelta, el recipiente resbala y choca con el suelo. La cara del tipo se transforma, se estira como si estuviera hecha del látex de una careta de payaso. Big Joanie nunca ha visto a un hombre con semejante cara de pasmo. Algunos la han mirado con asco por la mañana, como si hubieran olvidado la forma en que le susurraban la noche anterior, pero con este hombre no se ha acostado. Solo le ha dado un granizado, como a miles de hombres.
En ese mismo instante, la expresión de las personas sentadas cerca del hombre de las gafas de sol se congela de idéntica manera. ¿Acaso acaban de percatarse de la voluminosa cabeza de Big Joanie y de sus caderas, tan anchas como la longitud del mango de un hacha? ¿Están estupefactos por su cara marcada por el acné? ¿Por su requemado rubio de bote? Entonces ve la respuesta reflejada en las gafas de espejo del hombre, convertidas en un retrovisor doble que muestra un mundo circense compacto y convexo en el que un tigre en miniatura está delante —en lugar de dentro— de su jaula.
La música de la banda no ahoga del todo el murmullo de pasos apresurados y gritos ahogados. El público de la parte superior de esta sección y de los asientos del pasillo se agolpa al intentar escapar hacia las salidas. Sin embargo, en el centro de la parte baja, los que están sentados en un semicírculo alrededor de Big Joanie se encuentran atrapados en sus asientos.
—¡No se muevan! —grita desde la pista una voz, la de Conroy.
Big Joanie la ha oído en noventa y siete escenarios, en el vagón restaurante y —entre susurros— en la litera inferior que él ocupa en el vagón ochenta y cinco, pero nunca ha percibido esta urgencia en su tono. Conroy es el ayudante de Bela, que a su vez es el ayudante de Helmut; Conroy es la persona que comprueba que el pasador de acero de quince centímetros caiga por la ranura para bloquear las puertas de las jaulas al entrar en la pista.
—No se muevan. La vamos a meter otra vez —grita Conroy.
Cada vez que el verano pasado Big Joanie iba al cuarto de Conroy, en el vagón ochenta y cinco, el compañero de habitación de Conroy acababa entrando borracho y encendía la luz. Conroy le tapaba la cabeza a Big Joanie con la manta y le dejaba al descubierto los pies, que asomaban por el extremo de la litera.
—Por favor, no se muevan. Nadie saldrá herido si no se mueven. —Conroy pone voz zalamera con el fin de calmar a la tigresa—. Queenie, tranquila —dice tres veces, como si tratara de convencer a una mujer pequeña y bonita de que vaya con él a su habitación—. Si se mueven —les dice a Big Joanie y al público—, esta chica puede ponerse nerviosa.
Big Joanie se imagina perfectamente a Conroy —manos pequeñas y una calva del tamaño de un estropajo de acero—, pero ahora eso no le sirve de nada. Intenta sentir a Conroy en los nervios, en los huesos, como lo sintió el verano pasado, pero lo único que nota son los pasos de la tigresa. Cada zancada es más larga que la anterior, más relajada, como si en las plantas de las pezuñas el felino hubiera almacenado una memoria genética de la vida en los bosques asiáticos donde cazaban sus antepasados.
—————————————
Autora: Bonnie Jo Campbell. Traductor: Tomás González Cobos. Título: Mujeres y otros animales. Editorial: Dirty Works. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


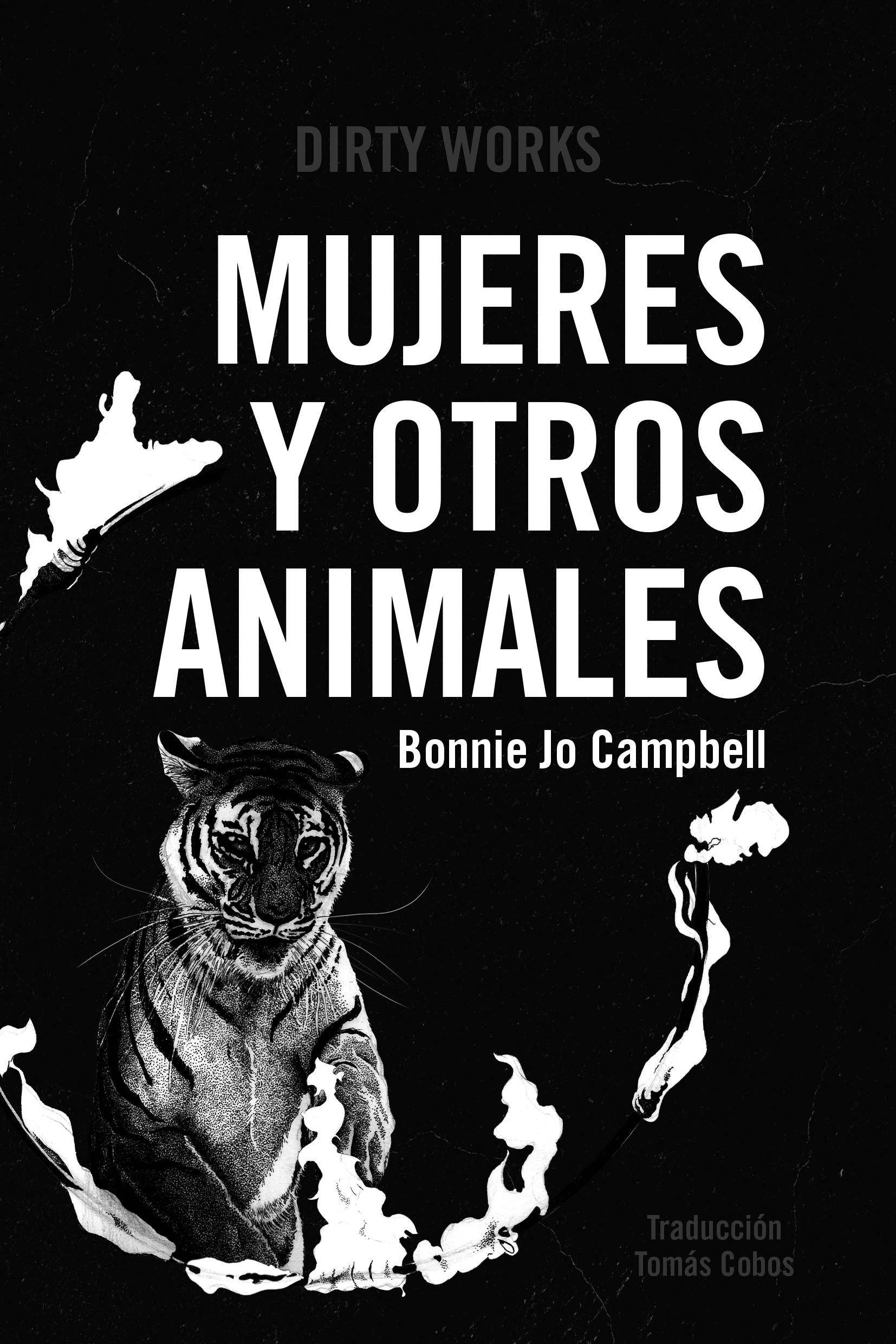



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: