Otro 27 de septiembre, el de 1906, hace hoy 117 años, vinieron al mundo en Oklahoma tantos desdichados, tantos perdedores natos, que ya en 1932, cuando la extrema y pertinaz sequía que se prolongará hasta el 39 haga historia con el nombre de Dust Bowl —en alusión a sus tormentas de polvo—, conformarán una legión famélica, presta a subirse desesperada a los trenes de mercancías con destino a California. Dirán que allí, al menos, hay trabajo recogiendo frutas. Okies, los llamarán los vigilantes —quienes literalmente les molerán a palos, antes de arrojarles del vagón, cuando les cojan viajando sin el título de transporte debido—; okies habida cuenta de que en su gran mayoría serán de Oklahoma.
Hijo de un sheriff corrupto, el pequeño Thompson sabrá de la brutalidad de la existencia desde que su padre —que acaso inspire al Nick Corey de 1.280 almas (1964)— pierda el empleo y marche con su familia a Texas para emplearse en el negocio del petróleo. A partir de entonces, la vida del futuro escritor será un largo vuelo bajo que solo habrá de remontarse fugazmente. Alcohólico desde la adolescencia, como todo el que ha de serlo, antes de publicar su primera ficción, un ajuste de cuentas con la realidad —como vienen a serlo las de cuantos escriben para hacer daño a sus lectores—, el joven Thompson desempeñará los más variados oficios: botones de hotel, peón agrícola, chatarrero… Pero para su actividad literaria solo contarán dos: la redacción del periódico donde en 1921 encontrará su primer empleo y el depósito de cadáveres donde se acostumbrará a ver muertos. Frecuentará los burdeles y los pisos destartalados, donde se menudea con el caballo de la muerte. Pero Jim Thompson decidirá autodestruirse mediante el alcoholismo. Le habrá enseñado a beber —práctica tan ligada a la mitología de la literatura— un abuelo. El mismo que, en su momento, habrá dirigido sus primeras lecturas: Freud, Marx, Cervantes, Jonathan Swift…
Aunque Jim Thompson conocerá a la perfección ese mundo sórdido, cruel y despiadado donde los pobres dejan de ser buenos, encontrará su primera materia literaria en los hechos delictivos que le referirán su madre y su hermana. Eso será en 1928, año en que aparecerán sus primeros relatos en Texas Monthly. No mucho después, al vender alcohol durante la Ley Seca, se buscará los primeros problemas con la policía.
Para entonces ya se habrá hecho amigo del legendario Woody Guthrie. A decir de algunos, el folksinger y el aún escritor en ciernes habrán confraternizado en los campamentos de los okies vagabundos. Por el contrario, otros hablarán de un hospital en 1925, de ambos convalecientes allí de tuberculosis. Donde Thompson, además, intentará por primera vez superar el alcoholismo. Será en vano, lógicamente.
Se casará en el 31 con una telefonista, quien, pese a ser católica, con el tiempo le obligará a esterilizarse para no seguir procreando una estirpe de desgraciados. En el 36 ingresará en el Partido Comunista. Aunque lo abandonará en el 38, cuando se desate la inquisición mccarthista, será emplazado por el Comité de Actividades Antiamericanas en el 51. Un año después dará comienzo su colaboración con la editorial neoyorquina Lion Books, para la que escribirá una docena de novelas en 18 meses. Serán textos brutales y nihilistas como pocos, hard boiled total, “con cubiertas que captaban la mirada como un envoltorio de caramelos”, comentará Sallis.
Antes que uno de los grandes del relato criminal estadounidense —para muchos lectores el tercero en el podio, junto a Dashiell Hammett y Raymond Chandler—, Jim Thompson será uno de los grandes malditos de la historia de aquellas letras. Al cine llegará de la mano de Stanley Kubrick, quien le contratará como guionista para Atraco perfecto (1956) y Senderos de gloria (1957).
De haber llevado una vida ordenada, esa entrada en la gran pantalla como libretista de uno de sus maestros hubiera sido el mejor momento para la enmienda definitiva. Pero la vida de Jim Thompson será de todo menos ordenada. El gran Sam Peckinpah adaptará La huida —que será una de las grandes novelas del nihilista— en el 72. Pero para entonces, el escritor ya estará resuelto a matarse bebiendo. A tal fin se habrá instalado en Francia, la patria de los poetas malditos.
Julian Symons olvidará a Jim Thompson en su Historia del relato policial (1972). Pero Pierre Lemaitre le dedicará el artículo que merece en su Diccionario apasionado de la novela negra (Salamandra, 2022). Allí leemos: “Jim Thompson muere en 1977 en medio de la más absoluta indiferencia: su obra ya no se edita y sus novelas, antes publicadas directamente en formato de bolsillo, están fuera de la circulación. Triste final para este escritor estadounidense que, tras años de lucha contra el alcoholismo y los problemas de dinero, se encuentra impedido y decide rendirse negándose el alimento”.
Antes de marcharse allí donde no hay regreso, Jim Thompson aconsejó a su mujer que aguantase unos años, que sus novelas volverían a venderse. Probablemente se lo había dicho un millón de veces. Pero aquella última fue cierto. A partir de 1980, tras la reedición francesa de toda su producción narrativa, Hollywood volvió adaptarle, la crítica le elevó al podio, junto a Hammett y Chandler, y los lectores del mundo entero supieron lo que es concebir la literatura como un ajuste de cuentas con la realidad y escribir para hacer daño. La muerte del novelista fue un momento estelar para la humanidad porque se libró de uno de sus peores críticos.


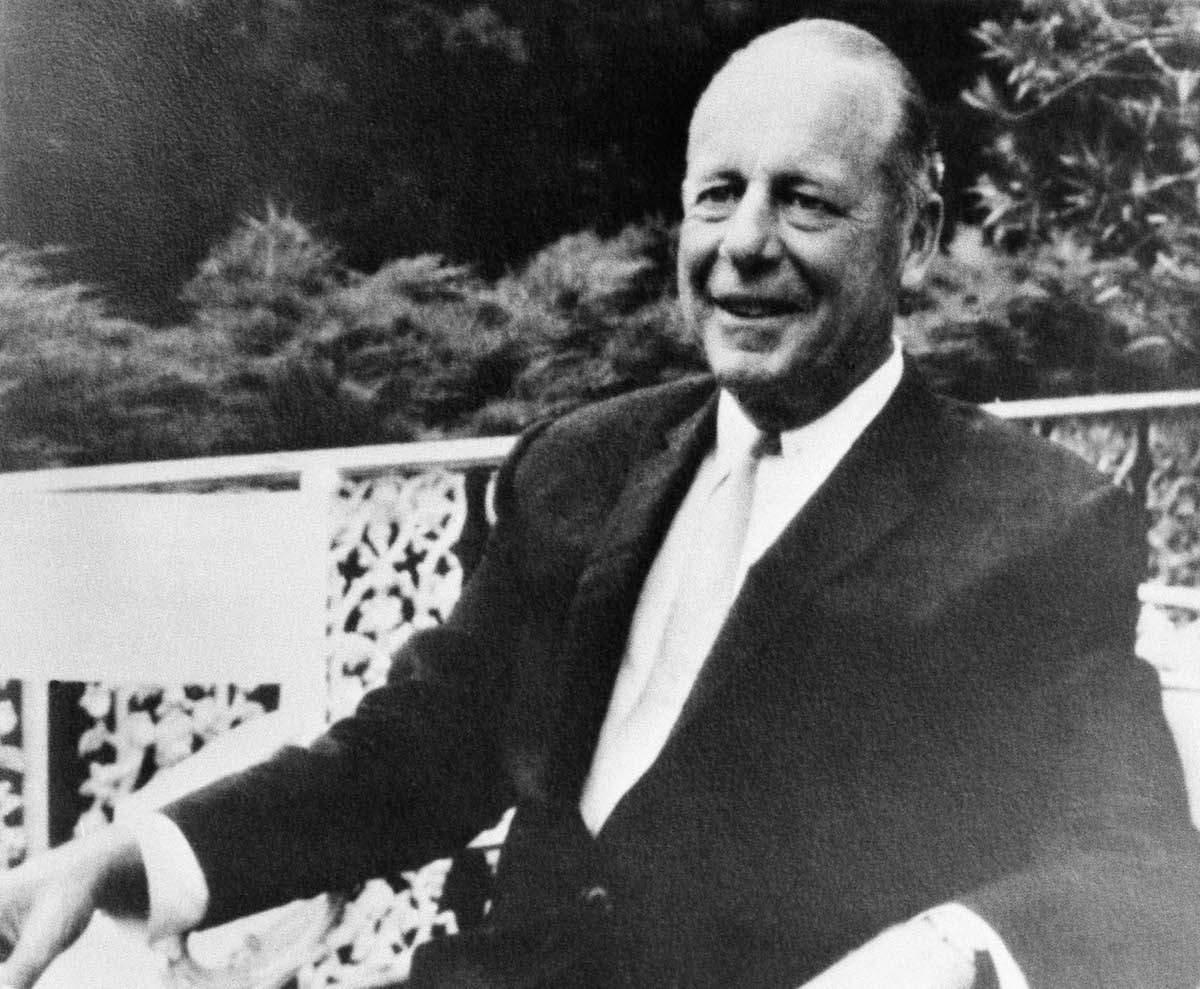



Magnífico escritor con obras tan notables como El asesino dentro de mí, La mujer endemoniada o su obra maestra 1280 almas. Un maestro de la novela negra injustamente infravalorado.
Lástima que la foto de inicio sea la de un negociante de seda tailandesa y no la del escritor Jim Thompson