Frances Ha, de Noah Baumbach.
Escribo estas cosas siempre cuando es completamente de noche, cuando adquiero la plena conciencia de que nadie me observa —es tan, tan tarde que todas las vigilancias asumen la improbabilidad de que las cosas sucedan—. Profundizo entonces en los espacios que durante el día dejo abandonados, casi por rigor metodológico, por miedo a resultar invasivo. Pienso en las posibilidades que me ofrecería una vida más libre, un horizonte de expectativas más azaroso; la mayor parte del tiempo me castigo en círculos: primero los culpables son mis pensamientos, después lo es la propia culpa. Toco tan cerca las paredes que no sé cómo sigo respirando. En cualquier caso, respiro. Pero es de noche cuando escribo estas cosas, cuando pienso en cómo sería respirar de otras maneras, con vientos más largos.
poesía como anacronismo lingüístico, como instrumento a contrapelo del tiempo
Abre María G. de Montis (Madrid, 1997) su primer poemario, El fin del germen (Torremozas), con una cita de Pizarnik, una particularmente poderosa: “la rebelión consiste en mirar una rosa / hasta pulverizarse los ojos”. La joven poeta sintetiza con dicho fragmento la esencia de la obra a continuación: en ella está recogido ese impulso esperanzado, esa mancha luminosa en la misma mitad de la angustia. La herencia de la mirada de poetas como Pizarnik o Sylvia Plath está inscrita en el estómago de este libro, releída desde unos parámetros estrictamente contemporáneos. Sabe María G. de Montis que el temblor es compartido, pero también que las vacunas contra él pasan por ser bien diferentes.
La tristeza resulta atractiva entre tanto caos
por eso brillamos: sabemos consumir la pena […]
Insisto: el lugar desde el que se escribe El fin del germen está invadido por la angustia. Su diagnóstico es doble, y descifra la principal tensión dialógica del libro: la existente entre cuerpo y contexto sociopolítico. La poeta esgrime el lenguaje con una violencia muy particular, casi deshaciéndolo, marcando con fuerza las palabras en medio de una inmensa agitación. Respecto a su herencia literaria, María G. de Montis asume y aparta, como si no hubiese lugar en este presente tan cercado por la prisa para los pasados posibles, dice: “Hace tiempo que no estoy triste, que no leo / por no empañar vuestras rimas muertas“.
La descripción de los circuitos de la contemporaneidad es tarea fundamental de El fin del germen, inscrito en el presente pese a las violencias que éste ejerce sobre sus palabras, pese a su voluntad, pese a la gravísima losa que la historia deposita sobre sus espaldas. En cierto modo, María G. de Montis se pregunta qué lugar ocupa hoy la poesía en los ajustados sistemas sociales, y en cierta ocasión responde, con una sutileza y sensibilidad particulares que se desmarcan de la urgencia general del libro: “Desde este agujero miro al cielo. No hay nada más discreto que evocar”. Hay aquí una pretensión de silencio ocultada por las demandas del griterío, ante el cual la poeta no se amedrenta, no recoge espacio, aseverando: “Mi pena es un acto político”; con lo que se empiezan a construir los cimientos de una nueva forma de ser frente a lo establecido, una nueva forma de encontrar la fuerza en el hecho mismo de la fragilidad.
***
Claro, claro: dispongo una larga fila de cristales en el suelo para atrapar todos los soles posibles. Esta es la estrategia, el muro de contención frente a la oscuridad. En esta habitación en la que las paredes se acercan cada vez más, nosotros no hacemos sino acopio de toda la luz que podamos guardar para el futuro. Sabemos de lo gris, sabemos. Cuando es por la mañana, sin embargo, algunas líneas azules, blancas, atraviesan el polvo y se quedan tan cerca del cuerpo que uno imagina el cruce, imagina la libertad. Esta es la cosa buena que tenemos, pese a la estrechez de los espacios: somos un montón de gente.
la escritura como reconciliación con el silencio familiar
las batallas de siempre en células nuevas
un poco menos muertas
[…]
plasma de otros que ya miraron
el aire que tumba las cometas
Mencionaba antes que María G. de Montis asume y descarta casi de inmediato la herencia literaria, como si la escritura del pasado no cupiese en el campo reducido del presente, pues bien: algo muy distinto sucede, como también apuntaba previamente al señalar la losa de la historia, con la herencia biográfica. En este sentido la poeta trabaja como si los tiempos colisionasen en el tránsito, como si todo el pasado se doblase y derrumbase sobre lo corriente. Así, las luchas contemporáneas vienen definidas en buena medida por cuestiones no resueltas de la historia política reciente — y cuando hablo de política me refiero tanto a lo social como a lo íntimo, de nuevo en esa brecha inconmensurable entre el contexto y el cuerpo sobre la que pivota el libro.
Como en una escalera interminable que se despeña en el suelo de la actualidad, así arranca El fin del germen: “Llueve para que los paraguas se aglutinen / en las palmas del anciano / en los puños de mis padres / contra los cuellos más blancos”. Nótese esa caída, ese violento descenso por las ruinas del tiempo; el anciano, los padres, los cuellos más blancos —los cuellos jóvenes, los cuellos sin corromper, insiste la poeta en su mirada luminosa: “Tenemos veinte años: / Nike Air y caras muy tristes / celulitis arrasada por la pena. / Somos lo mejor que podía habernos pasado”—.
Trasluce de este modo una poderosa reivindicación de los modos de resistencia de una generación obligada a capitular lo que María G. de Montis resuelve definir como las guerras de otros; encomendada a reconducir desequilibrios ajenos. Y todo esto desemboca en el lugar donde el libro se abre, donde la vulnerabilidad desvela su doble filo: podemos emplearla como instrumento de resistencia, pero en la intimidad todavía nos golpea. Ahí, en los desajustados circuitos afectivos de una juventud absorbida por batallas distintas, es donde El fin del germen justifica la súplica de su título, donde la poeta describe los rituales nocturnos escondidos tras la beligerancia de los días. Escribe, tan alto que parece un manifiesto: “Sabemos que solo nos salvan los años: / por eso nos lamemos a oscuras. / Aunque nos gusta dolernos en alto / preferimos no vernos brindar”.
querer es tan difícil cuando otras cosas se anticipan
Delante del espejo ensayo formas posibles de hacerte saber lo mucho que has facilitado las cosas para mí. Imagino el instante en que lo comprendes, en el que finalmente sabes que todo esto es importante. El hecho de que en mi cabeza todo se presente tan claramente sólo subraya el desconcierto de después, la desconexión gravísima con los verbos que alcanzo cuando al fin estás conmigo. Mis ensayos frente al agua del espejo se emborronan entonces; decirte que te quiero parece más difícil que poner remedio a la oscuridad del mundo. Y todos los días te acabas yendo, y todos los días sigo con el mismo silencio, y al volver a casa de nuevo con el espejo, y vuelta a empezar sin saber muy bien por qué, sin saber muy bien a dónde.
el amor, ladera en que venimos a despeñarnos
Atravesando la agitación política del libro y su voluntad generacional, María G. de Montis propone un curioso rito en tres poemas, un conjunto lírico que contrasta con sus lindes por su intimidad, por su silencio, por su ambivalencia. Emplea en ellos una máxima expresada previamente: “con todo el amor que sé fingir”, y describe la caída y extinción de algo no-nombrado, en una liturgia que referencia lo ausente. Escribe, en la tercera parte de su rito: “Nos conocimos con las zanjas aún vivas […] Éramos dos formas / pequeñas y templadas: / jamás conocimos otro amor / que el de las grietas en el ladrillo”.
De nuevo el juego entre cuerpo y contexto, de nuevo esa asociación conceptual que parece trabajar partida por la mitad y, al mismo tiempo, con gesto indisociable. La poeta habla de una forma quebrada de amar, de un no saber cómo hacerlo, sentencia, de nuevo con una violencia inscrita en su lenguaje: “no hay quien se trague / la hermandad del cuerpo y sus puñales”. Reordeno de memoria las luces y las sombras de El fin del germen, buscando genuinamente el fin del germen extendido por las generaciones y recabado por una juventud colocada de frente ante sus expectativas inalcanzables, y pongo el foco en esta conclusión con la que María G. de Montis parece alcanzar, en medio de las turbulencias, un estado de aparente calma: “Qué barato esto: un vaso robado, una postal / llorar con el granizo arrasando, / transparente en la luz”.
Sabemos del gris, sabemos. En una habitación machacada por el silencio aprendemos nuevas formas de decir, nuevos lenguajes para nuestra forma de querernos. Miramos de nuevo la luz y sabemos que estamos juntos.
—————————————
Autora: María G. de Montis. Título: El fin del germen. Editorial: Torremozas. Venta: Amazon y Casa del Libro.
-

Ecos que el tiempo no acalla
/abril 12, 2025/Hoy hablamos de Edgar Allan Poe (1809-1849), cuyos Cuentos completos (Páginas de Espuma, 2025) acaban de publicarse en la que, con toda probabilidad, es la edición definitiva del titán de Boston: íntegros, comentados, ilustrados, con una traducción especializada, y en un formato de lo más atractivo. El volumen está coordinado por dos pesos pesados de la narrativa en castellano: Fernando Iwasaki (1961) y Jorge Volpi (1968). Además, cuenta con sendos prólogos a cargo de dos auténticas maestras del terror y lo inquietante —las mismísimas Mariana Enriquez (1973) y Patricia Esteban Erlés (1972)—, una traducción reluciente realizada por Rafael Accorinti y…
-

Las 7 mejores películas judiciales para ver en Filmin
/abril 12, 2025/1. 12 hombres sin piedad (12 Angry Men, Sidney Lumet, 1957) 2. Testigo de cargo (Witness for the Prosecution, Billy Wilder, 1957) 3. Anatomía de un asesinato (Anatomy of a Murder, Otto Preminger, 1959) 4. Algunos hombres buenos (A Few Good Men, Rob Reiner, 1992) 5. Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute, Justine Triet, 2023) 6. Saint Omer (Alice Diop, 2022) 7. Veredicto final (The Verdict, Sidney Lumet, 1982)
-

Gombrowicz: La escritura imperecedera
/abril 12, 2025/No debemos olvidar a quienes, haciendo novela o ensayo, no dejan de escribir en torno a sus íntimas pulsiones y avatares, tal es el caso de Proust, Cansinos Assens, Canetti, Pavese, Pitol, Vila-Matas, Trapiello… Dado que los escritores no son gente de fiar, eso que se nos ofrece como «diario» con frecuencia no es tal cosa, pues hay sobrados ejemplos de obras presentadas como tales cuando en realidad no hacen sino mostrarnos, sin ataduras, el atelier donde el autor se refugia para crear. Por no hablar de los textos auterreferenciales como, por ejemplo, los Cuadernos de Paul Valéry —trabajo inconmensurable…
-

5 poemas de Ferozmente mansa, de Amelia Lícheva
/abril 12, 2025/Dice Gema Estudillo que la voz poética de Amelia Lícheva filtra, analiza y comprende la vida y que es necesaria para traducir el mundo. Y añade: “La vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los problemas sociales o la incomunicación son algunos de los temas para los que Lícheva debe conformar ese lenguaje nuevo. Sus logros no pasarán desapercibidos para el buen lector”. En Zenda reproducimos cinco poemas de Ferozmente mansa (La tortuga búlgara), de Amelia Lícheva. *** Último tango La tarde trata de recordarse a sí misma ligero el viento y blancas nubes, pero el sol no se rinde y brillando…



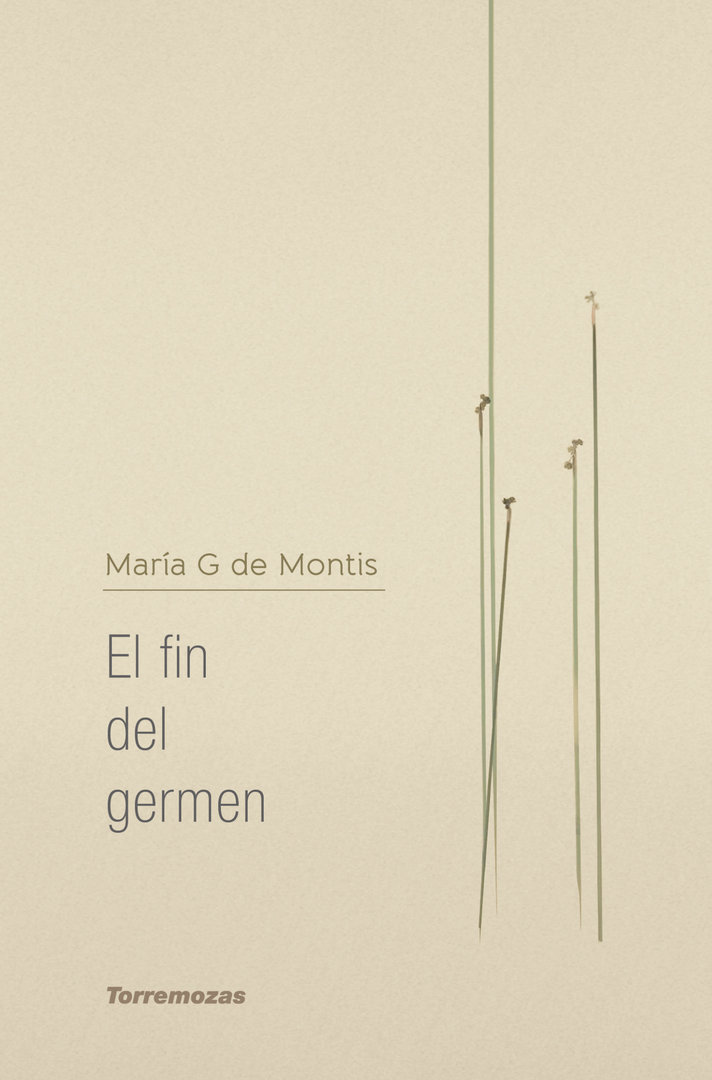



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: