La semana pasada tropecé con el capitán Alatriste en el aeropuerto de Copenhague. Venía yo de Cracovia, donde había participado en un apasionante curso de postgrado sobre la mística española, y de vuelta a Cahill, vía Glasgow, encallé en el aeropuerto internacional de la capital de Jutlandia. Llovía a cántaros, un rayo había estropeado algo en alguna parte y, embutido en una muchedumbre desamparada y con los pelos churretosos, desembarqué en un lugar siniestro, tan anodino como cualquier otro aeropuerto internacional del mundo. Mientras contemplábamos los altavoces silenciosos como el pueblo hebreo debió contemplar la cumbre del Sinaí, una marejada de maletas y bultos anegó los escasos rincones libres de la inhóspita sala de espera. La empujaba una corte de zombies uniformada con los distintivos de la autoridad aeroportuaria danesa. ‘Oiga, joven, soy británico’, grazné en inglés dirigiéndome a un zuavo que maltrataba sin criterio el baúl con mis libros, apuntes y útiles de trabajo. Él me dedicó una mirada bovina que significaba ‘váyase a dar la tabarra a su pueblo’ y yo, una amabilísima sonrisa que significaba ‘imbécil’. Por lo demás, fue todo la mar de cordial. Alterado, me dejé caer sobre un asiento de color naranja que debía haber diseñado un primo de Almodóvar. Frente a mí, un caballero leía, ajeno al apocalipsis, un libro grueso y oscuro con aspecto de biblia. Pulcro, trajeado y de calzado impoluto, parecía un dios ajeno a las tragedias que abrumaban a los mortales que lo rodeábamos en aquel lugar de pesadilla. Citas aplazadas, enlaces perdidos, reuniones anuladas, parientes angustiados que aguardaban diseminados por aeropuertos de cinco continentes… En fin. El mundo se derrumbaba entre niños cansados, madres histéricas y un cada vez más penetrante olor a potito que a él le traía al pairo, según todos los indicios. Me pregunté por su circunstancia. ¿Tal vez un ejecutivo francés? ¿Quizá un coronel italiano de la OTAN en viaje de inspección? ¿Un profesor americano de bolos por Europa? Pues no. Español. Calculen mi sorpresa. Me di cuenta al descubrir que el tocho que leía con tanto interés era el Todo Alatriste recientemente aparecido en el mercado español. Un potente volumen de dos mil páginas que no es precisamente un manejable libro de bolsillo. ‘Vaya tipo raro’.
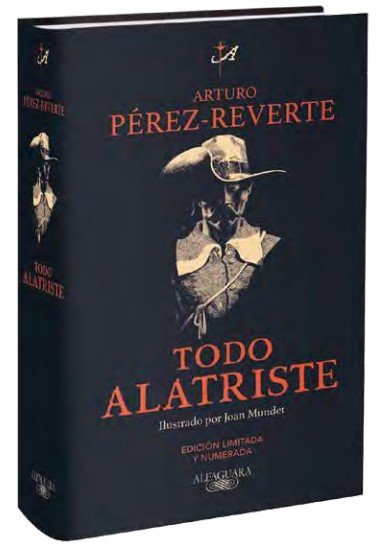
El sevillano aprovechó mi ensimismamiento para adueñarse de mi silencio. ‘Cuando irrumpió en escena la película protagonizada por Viggo Mortensen, mi percepción sobre las novelas de Alatriste cambió’. Decididamente estaba loco. ‘¿Usted sabe qué hora es?’ inquirí amenazador. Pero a él le dio igual. ‘Las dos. En aquella película de 2006’, prosiguió triunfal, ‘la estrella internacional ponía carne mortal al héroe que las novelas calificaban de cansado’. Yo bostecé sin poderlo remediar. ‘¿De veras?’ murmuré. Y él. ‘Pues sí. Y aún le diré más. Esta nueva mirada sobre Alatriste que introdujo la película iluminó mi lectura de los tres títulos que aparecieron posteriormente’. Es sorprendente la clase de especímenes humanos que puede llegar a encontrar uno en los aeropuertos del mundo. Aunque siempre será mejor que en esos encuentros azarosos e impremeditados, los especímenes hablen de literatura y no de fútbol. ¡Qué pesadilla lo del fútbol! Yo mismo soy bastante futbolero y hasta seguidor razonable del Celtic en la Isla y del Atleti en la Península, cuyas respectivas liturgias cumplen para mí la función de los rituales religiosos que no practico. Aún así, la omnipresencia del fútbol llega a resultarme en ocasiones insufrible. Sobre todo en España, donde llena tal vez demasiadas horas, megas y metros cuadrados en los medios.

Aquel tronado irredento siguió explicándome que no pocos de los motivos que en su momento le impidieron apreciar debidamente las novelas del capitán Alatriste se debieron a las circunstancias por las que atravesaba entonces y que lo mantuvieron ausente y concentrado en asuntos profesionales de envergadura que me ahorraré para no aburrirles. La confesión, eso sí, iluminó ante mí la figura de un ganadero de las marismas que rastreaba por Europa mercados para los productos de su finca. Su presencia ante mí, gracias a circunstancias improbables, dinamitaba cualquier estereotipo generalizador que pudiera yo tener sobre el señorito andaluz. Sólo por eso estuvo bien la charla. Aprender, al fin y al cabo, no pasa de ser un lento desprenderse de los tópicos, prejuicios y estereotipos que la Vida ha ido depositando sobre uno como una capa de mugre que conviene rascar de vez en cuando.
Por mi parte maticé que tampoco sería del todo justo, probablemente, ignorar el papel que bien pudo cumplir la manera como se empaquetó y vendió desde el principio ‘el producto’, muy bien, por cierto: al fin y al cabo se realzaron con indudable acierto sus mejores cualidades y éstas lo convirtieron en un clamoroso éxito de ventas, aunque tan destacadas cualidades me hubiesen mantenido a mí, lo mismo que a él, en un principio al menos, alejado del personaje y de los brillantes avatares concebidos por ese celebrado reportero cuyo nombre no consigo recordar ahora. Hernández-Mancha, Pérez-Andújar, Fernández-Montesinos, no sé. Algo así.
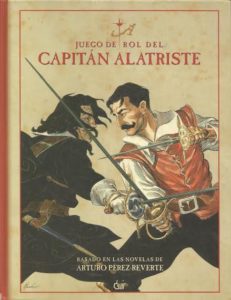
Razón llevaba. La última novela hasta ahora, El puente de los Asesinos, data de 2011. Son, pues, cinco años sin un nuevo Alatriste, el período más largo en barbecho desde la aparición de la primera entrega en 1996. Él me miró rotundo al centro de los ojos. ‘Y lo echamos de menos como quien echa de menos un pitillito, un vaso de vino o la espina de una pasión’. Y me siguió contando cómo, a lo largo de veinte años con Alatriste, había tenido ocasión de aprender que la saga narra la evolución de la mirada que Íñigo Balboa, narrador-testigo, deposita sobre la imponente figura de su mentor, el llamado ‘capitán’ Alatriste. Y que esa mirada cambia sutilmente con el paso de los años, novela a novela, lo mismo que cambia Balboa, que de tener doce años pasa a tener dieciocho. Y que esa mirada inmisericorde lo había arrastrado y lo había cambiado a él a la vez que cambiaba la inquisitiva mirada de Balboa mientras la vida, en pralelo, lo engullía y lo transformaba a su vez. ‘Ha sido muy fuerte’, exclamó en voz baja y no sin amargura. ‘Una batidora’. En este punto guardó silencio mirando hacia un lugar impreciso de su vida.

Cuando, ya amanecido y vacía la petaca, logré volar para Glasgow, me dormí y sobre el mar del Norte soñé que don Jaime Torres del Burgo-Usandizaga y González Sarmiento, transformado en Íñigo Balboa, o puede que en Diego Alatriste y Tenorio, no sé, quizá en los dos a la vez, volaba conmigo y que ya nunca me abandonaría. También yo leí los alatristes en su momento y, como estaba haciendo él, acababa de tragármelos de nuevo en una aparatosa y voraz orgía lectora propiciada por el impactante volumen de Alfaguara. Y como le estaba sucediendo a él, Diego e Íñigo, transformados en mí mismo, se habían convertido conmigo en una sola persona para siempre. Señoras, señores. Vamos a aterrizar en el aeropuerto internacional de Glasgow. Por favor, abróchense los cinturones y no fumen. Gracias. Y me incorporé entumecido, pero feliz, buscando inconscientemente la empuñadura de la vizcaína para descansar en ella el brazo.
Había comprendido al fin que yo, y no otro, soy en realidad Alatriste.
(Continuará).
_______
Título: Todo Alatriste. Autor: Arturo Pérez-Reverte. Editorial: Alfaguara. Páginas: 1792. Edición: papel
-

Siempre fuimos híbridos
/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…
-

Odisea, de Homero
/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…
-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios
/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…
-

Zenda recomienda: Días sin escuela, de Elena Uriel y Sento
/abril 18, 2025/La propia editorial apunta, acerca del libro: “En la primavera de 1992, los protagonistas de Días sin escuela, un niño de seis años, que será acogido por Elena Uriel y Sento, y una niña de cuatro, sueñan con que, al acabar el verano, empezarán a ir a clase con sus amigos, pero de repente se desata a su alrededor una guerra que, durante tres años, los arrastrará al infierno. Todas las guerras parecen siempre la misma guerra, esa en la que los cuatro Jinetes del Apocalipsis, siempre movidos por oscuros intereses, siembran indiscriminadamente muerte, hambre y dolor, arrasando todo a su…



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: