Descubrir a Hermann Ungar, maestro de la narrativa centroeuropea del siglo XX, es una experiencia absorbente y perturbadora para los lectores. Por primera vez en castellano, Siruela publica toda la obra narrativa de uno de los grandes escritores centroeuropeos del siglo XX. Este volumen ofrece por primera vez a los lectores de habla hispana toda su obra narrativa (de la cual, gran parte permanecía inédita hasta la fecha), compuesta por dos novelas y una serie de relatos y nouvelles. A continuación, os ofrecemos un fragmento de este libro.
Chicos y asesinos (1920)
Un hombre y una muchacha
Me crié sin padres. Mi padre murió poco después de mi nacimiento. Era abogado en la capital de provincia en la que vine al mundo. No conservo ningún recuerdo suyo, salvo una carta que escribió a mi madre.
Después de la muerte de mi padre, que, pese a su prematura desaparición, dejó algún dinero a mi madre, ella, presa de una pasión irresistible o de simple afán de aventura, se marchó con un ingeniero, abandonándome en casa con la criada y sin medios de subsistencia. Desde entonces no tuve de ella más noticia que la mencionada carta, toda mi herencia, que fue enviada a mi municipio desde una ciudad de Canadá, cuando yo tenía seis años.
Es natural o, cuando menos, comprensible que nada me una a mis difuntos padres. Aún hoy sigo sin saber lo que es el amor filial. Y es que en mí no se desarrolló el órgano de este sentimiento, ni concibo lo que significa amor de madre o de padre; cuando lo observo en los demás me deja insensible.
Lo que sí me ha faltado y he echado de menos es una mesa amable a la hora de comer, un techo acogedor y una buena cama, pero nunca un padre ni una madre. La palabra «huérfano» me sugiere una infancia triste y miserable, pero no otra imagen.
Decía que mi madre me dejó solo y sin recursos. La ciudad tuvo que ampararme y para ello me consignó al asilo fundado por un rico ciudadano. En el asilo había cuatro plazas para ancianos y dos para niños, y, durante catorce años de mi vida, yo fui uno de los niños.
Tuve que crear mi propio código de conducta. No tenía tradición que seguir. Nada me ataba al pasado. Nada aprendí de mi padre y, por desgracia, nada heredé de él. Me enfrentaba a la vida sin las ideas y los principios que, si no me equivoco, se inculcan en la casa paterna. Lo nuevo me asombraba y atraía. También me parece que quien se ha criado con sus padres tiene que conocer la relación entre los sexos aunque no sea más que por ver convivir a un hombre y una mujer y sentirse ligado a una madre. El despertar de los sentidos me pilló desprevenido y sin haberlo intuido ni por asomo.
Pero con estas consideraciones me adelanto a los acontecimientos, que deben ser relatados ordenadamente: qué aspecto tenía el asilo, quiénes lo habitaban y qué ocurría en él. El asilo estaba instalado en una casa con tejado a dos vertientes y frontón, estucada de un verde sucio y con muchas ventanas, cada uno de cuyos batientes tenía ocho cristales.
La casa en sí daba la impresión de desorden total. Creo que estaba formada por dos edificios unidos. Dos gastados peldaños de piedra conducían a la puerta, a la izquierda de la cual había un banco, si así puede llamarse a una losa pulimentada por años de uso, colocada sobre dos achaparrados bloques. En este banco de piedra me senté muchas veces a descansar después de jugar a canicas o botones.
El interior del asilo no tenía mejor aspecto que el exterior. Las empinadas y gastadas escaleras del primer piso, la mohosa puerta del zaguán que al abrirse ponía en movimiento una campanilla estridente, las manchas oscuras de la agrisada pintura de las paredes; nada de ello es apto para despertar en mí gratos recuerdos de infancia. Sé que en aquella casa no conocí la alegría. No recuerdo haber oído en ella ni una risa. Quizá estuviera confiado y revoltoso cuando jugaba con otros niños en el callejón o en la sucia plaza de la escuela, pero, nada más entrar en la casa, sentía una opresión en el pecho que aún hoy noto cada vez que pienso en el asilo.
A la derecha del zaguán estaba la puerta de la vivienda del director, y a la izquierda unas escaleras que conducían a las habitaciones que ocupábamos nosotros. Solo dos o tres veces me asomé a la vivienda de nuestro director, Herr Mayer. Allí había mesas con tapetes, fotos de familia, un sofá y sillones. Aquellas habitaciones me parecían el no va más del lujo terrenal, y Herr Mayer, el más feliz de los mortales. Hoy sé que también él era un pobre hombre que dependía de una amarga caridad.
El asilo propiamente dicho, donde yo vivía, se dividía en cuatro habitaciones. La primera, en la que desembocaba la escalera que subía del zaguán, era relativamente grande y tenía tres ventanas. En el centro estaba la mesa larga, cubierta con un hule, en la que comíamos. En la pared había un gran retrato de nuestro benefactor; aquel retrato me daba miedo. No me atrevía a mirarlo más que a hurtadillas y fugazmente. Me parecía que el benefactor me ponía cara de mal genio, como si le molestara que yo viviera allí de su caridad. Yo le hacía responsable de mi infancia desgraciada. Si él no hubiera fundado el asilo, me decía, yo no estaría allí sino con mis padres, como los otros niños, y tendría comida suficiente, buena ropa y una pelota. Mi odio hacia el retrato era tan fuerte que una noche salí de puntillas a la sala, como llamábamos a aquella habitación, y tapé el retrato con un trapo. De día, sintiendo en mí la mirada del benefactor, no me hubiera atrevido. El trapo siguió allí varios días. Nadie parecía fijarse en él. Hasta que Herr Mayer se dio cuenta y lo mandó quitar.
Tres dormitorios daban a la sala, para dos personas cada uno. Arrimadas a las paredes más largas había dos camas de madera y, en medio, una mesita. Dos sillas, varios ganchos en las paredes y una caja negra para la ropa completaban el mobiliario. Teníamos que lavarnos en una pila que había en la sala. Desde las ventanas de la habitación se veía el estrecho callejón y los desiguales tejados de las casas vecinas. Cuando yo vivía en el asilo no estaban ocupadas todas las plazas. No por falta de pobres, ancianos o niños desamparados sino porque desde los tiempos de la fundación las circunstancias habían cambiado, todo estaba más caro y las rentas del capital no bastaban para mantener a seis internos. En la casa, pues, éramos tres ancianos y yo. Dos plazas, una de anciano y una de niño, habían sido suprimidas.
Ser el único niño no era una ventaja. La combinación de niños y ancianos en un mismo asilo no se debía al simple capricho del benefactor. Me parece que con la admisión de niños se pretendió aunar la beneficencia con la utilidad, consiguiendo mano de obra barata. Puedo decir que mi capacidad de trabajo estaba bien aprovechada. Al levantarme, tenía que cepillar la ropa y limpiar los zapatos de los viejos, de Herr Mayer y de su esposa a la que casi nunca veía, subir carbón del sótano para Stasinka, la criada, partir leña, acarrear agua e ir a la tienda, antes de que, ya cansado, pudiera salir para la escuela. No es de extrañar que me pareciera 16 una lástima que no hubiera allí otro niño con el que compartir la carga. Me mortificaba tener que servir a los viejos, aunque no a Herr Mayer ni a su esposa, a los que consideraba personas de clase superior. Mayer estaba por encima de mí, era el señor; y también a Stasinka, la criada, la ayudaba de buen grado. ¡Pero los viejos eran como yo! ¡No eran más que yo! ¿Por qué tenía que limpiar los zapatos, asear la ropa y servir a la mesa a aquellos viejos sucios a los que despreciaba?
Como no éramos más que cuatro en la casa, una de las habitaciones estaba vacía. Dormíamos en las otras dos, Jelinek y Klein en una, y el viejo Rebinger y yo en la otra. Digo el viejo Rebinger a pesar de que también Jelinek y Klein eran viejos, porque Rebinger lo era todavía más. Cada noche, yo temía y esperaba que se muriera. Pero él no se moría. Cuando me fui del asilo aún vivía y seguía como había estado desde que yo recordaba.
Con estas personas, en esta casa, pasé los días de mi infancia, aparte las horas de colegio y los momentos de juego en la calle, con otros niños. Nunca fui buen estudiante. Yo era un niño pobre y, además, del asilo. Esto significa mucho en una ciudad pequeña, en la que los maestros se tratan con las familias de los niños de buena casa, dan clases particulares y mantienen relaciones de índole material y social. Si yo contestaba bien, si llevaba algún ejercicio bien hecho, no se me alababa como a los otros. Si, por el contrario, como solía suceder, hacía algo mal, me llevaba un buen rapapolvo y muchas veces incluso —a eso el maestro solo se atrevía con los más pobres— un bofetón. Por si no era suficiente, la súbita desaparición de mi madre hacía que se asociara a mí una cierta depravación, y mis compañeros me martirizaban con ello y hasta inventaron una canción con la que me persiguieron hasta el día en que dejé la escuela. A pesar de lo estúpidos y ramplones que eran los versos, cada vez que los oía me enfurecía, y aún hoy los recuerdo bien, a pesar de las muchas cosas vividas después y que hubieran debido impresionarme más, pero que he olvidado.
Busco a mi mamá querida
que es la vida de mi vida.
¿No habéis visto a mi madre?
¡Ay, qué dolor tan grande!
Yo quiero estar a su lado
y mi mamaíta me ha dejado.
También la musiquilla que ponían a estos versos burlones me suena todavía en los oídos.
A la hora del recreo, mis compañeros sacaban el almuerzo de la cartera, y yo los miraba con ojos muy abiertos. Adquirí la costumbre de pedir y a veces me daban una pizca de pan con mantequilla. Pero casi siempre lo único que conseguía era que se rieran de mí.
Así pues, para mí la escuela no era una liberación de Rebinger, Klein y Jelinek. No me gustaba ir a la escuela, a pesar de que me permitía escapar del asilo durante unas horas. Porque, por lo menos, los tres viejos del asilo eran buenos conmigo. Ellos sabían lo importante y necesario que yo era para ellos y se guardaban bien de maltratarme. Ciertamente, me repugnaban, los despreciaba y odiaba y, de haber sido lo bastante fuerte, les hubiera pegado con gusto. En el asilo me comportaba con arrogancia. En la escuela me despreciaban y se reían de mí. En el asilo, yo, si no importante, era necesario.
El único de los viejos que me inspiraba cierta admiración era Jelinek. Todos los días, a las diez de la mañana, Jelinek se iba a desayunar a la taberna. Ello le costaba, como él no dejaba de señalar dándose importancia, ocho kreuzer. Mucho antes de las diez, todos sentíamos un vivo nerviosismo. Solo Jelinek parecía tranquilo. Pensábamos: se acerca el momento en que Jelinek, un interno del asilo como nosotros, va a humillarnos una vez más. Y lo esperábamos con ansiedad. Rebinger y Klein, desde que estaban en el asilo, nunca habían podido permitirse un desayuno «de tenedor» en la taberna. La taberna no era un lugar elegante, desde luego, pero allí
Jelinek era un cliente, un señor, un comprador. Antes de marcharse, paseaba por la sala, regodeándose. Klein y Rebinger aparentaban indiferencia. Pero a Rebinger, de la ira, le temblaba el mentón y de su boca desdentada colgaba un hilo de saliva que le caía en la solapa. Klein trabajaba con tanta furia en el paraguas que estaba reparando —había sido paragüero y hacía alguna que otra compostura— que casi rompía las varillas. «Bueno, ya es hora de irse», decía Jelinek, con augusta calma, poco antes de las diez, y se iba, andando despacio y con dignidad. Entonces estallaba la rabia de Rebinger y Klein. Yo creo que consideraban el desayuno de tenedor de Jelinek como una afrenta. Y empezaban a contar historias, rivalizando en la descripción de fastos de su propia vida, que hacían palidecer la taberna, el desayuno de ocho kreuzer de Jelinek y toda la ciudad.
Jelinek podía permitirse el dispendio porque hacía negocios. Yo le imaginaba dedicado a misteriosas operaciones, pero los negocios de Jelinek no encerraban ningún secreto. Consistían en ir de casa en casa recogiendo botellas a cambio de unas monedas y venderlas, con un pequeño beneficio, a un tendero. Para mí, Jelinek era como un gran comerciante cuyos barcos surcaran los mares cargados de mercancías. A su lado, la actividad de Klein, sus paraguas rotos, que yo tenía delante de los ojos día tras día, me parecía prosaica y mísera. Jelinek, con su bigote gris y lacio y su voz chillona y cascada, era el único de mis compañeros de asilo que me inspiraba algún respeto. Klein estaba casi ciego, y sus ojos cansados atisbaban a través de unas gafas torcidas. Iba mal afeitado y siempre tenía entre las rodillas algún paraguas en el que manipulaba. Por Klein yo podía sentir a veces cierta compasión que, a lo sumo, me hacía entregarle el objeto que se le había caído al suelo o se le había extraviado. Su paciente calma desarmaba mi odio, del que ni Jelinek se salvaba.
Con Rebinger mi corazón era feroz, duro, implacable. El cuerpo que le temblaba constantemente desde la punta de los dedos hasta las rodillas, sus párpados rojos y sin pestañas, sus ojos húmedos, su boca desdentada, siempre en movimiento y de cuya comisura colgaba un fina baba, su charla continua e incoherente, todo su humano desvalimiento, me hacían enemigo suyo. Yo era un niño y estaba encadenado a aquel viejo que mojaba la cama y que parecía librar un combate con la muerte noche tras noche. ¿Era yo un malvado porque no me conmovieran los achaques de este viejo, y el verme encadenado a las miserias de aquel cuerpo temblón y aquella mente apagada me pareciera un castigo más cruel que la peor condena?
Detrás del asilo había un patio pequeño y sucio desde el que se subía a un jardín. Una de las peculiaridades de la casa era que no se podía pasar de una parte a otra, ni siquiera de una habitación a otra, sin subir o bajar escaleras. El jardín era pequeño. Tenía varios árboles y, en el centro, un viejo nogal debajo del cual había un banco de madera. El jardín estaba separado de otros patios y jardines por una ruinosa tapia de la altura de un hombre. En un rincón, al que se llegaba cruzando el jardín junto al nogal, había un pozo sobre el que colgaba un cubo; si se hacía girar la polea, el cubo bajaba al pozo suspendido de una cadena que rechinaba.
De aquel pozo había que sacar toda el agua que se gastaba en la casa.
Casi todas las tardes, Rebinger se sentaba en el banco del nogal, con las manos apoyadas en el bastón y rezongando. Cuando pasaba Stasinka, la criada, con un cubo en cada mano, mirando al vacío con sus ojos inexpresivos y arrastrando los pies calzados con zuecos de madera, él la saludaba moviendo la cabeza. La mirada del viejo se posaba en los pechos de la muchacha, grandes y caídos, que se movían a cada paso. Yo hacía girar la polea y observaba la mirada de Rebinger y los pechos de Stasinka, y me parecía que Rebinger sabía algo que yo ignoraba.
Sin darme las gracias, Stasinka se volvía por donde había venido. Rebinger la seguía con la mirada, estirando sus labios hundidos en una sonrisa sucia. Y la saliva le caía en la astrosa chaqueta.
Viví muchos años bajo el mismo techo que Stasinka y habré hablado mucho con ella, pero, por curioso que pueda parecer, aunque recuerdo su manera de mirar, de andar y de mover el cuerpo y todavía me parece sentir su olor cada vez que pienso en ella, no puedo acordarme de su voz. Es como si nunca hubiera hablado, como si nunca la hubiera oído reír. En mi recuerdo, Stasinka es muda. La oigo respirar, resoplando por la nariz, veo su cara ancha y pálida, veo hasta el dibujo de su vestido, pero no puedo oír ni una palabra dicha por ella.
Yo tendría unos ocho años o poco más cuando Stasinka entró a servir en el asilo. No creo que Stasinka me causara impresión alguna la primera vez que la vi. Eso vino después, poco a poco. Pensándolo bien, me parece que quizá —digo quizá—, de no ser por Rebinger, Stasinka nunca me hubiera inspirado más que indiferencia. Rebinger me abrió los ojos y aún veo claramente el momento en que sucedió.
Yo estaba en el jardín recogiendo del suelo, a hurtadillas, manzanas medio podridas. Rebinger, sentado en el banco, guiñaba los ojos al sol. Entonces vino Stasinka por el jardín, con sus cubos, camino del pozo. Yo estaba a pocos pasos de Rebinger y le vi mover los labios y apoyar el bastón en el suelo temblando como para levantarse.
—¡Vaya puta gorda! —dijo, parándose a cada palabra, como para recobrar fuerzas—. ¡Puta gorda!
La manzana se me cayó al suelo. Observé la mueca de Rebinger y seguí la dirección de su mirada. Entonces, asombrado, vi a la criada como si fuera la primera vez. El balbuceo gangoso de Rebinger me sonaba en los oídos: «¡Puta gorda!». Yo nunca había oído aquella palabra. No sabía nada y lo sabía todo. Algo nuevo irrumpió en mí, porque en aquel momento descubrí a Stasinka, la puta gorda. Nunca había visto a una mujer más que trabajando de firme; nunca, como una madre cariñosa. Ahora, de pronto, brotaba el chorro de una fuente hasta entonces dormida, inundándome.
Levanté los brazos y eché a correr.
Me parece que la primera impresión que producen los sentidos al despertar es imborrable, como si uno fuera para siempre de la primera mujer con la que se tropieza, aunque tal vez con un amor que la religión y la moral despojan de pasión, como es el amor a la madre. Mi pasión por Stasinka no se ha extinguido, aunque Stasinka fue siempre bruta y tonta, como yo advertiría cuando fuera mayor.
Las primeras consecuencias del encuentro en el jardín fueron un dulce temor que me invadía en presencia de Stasinka y una hostilidad secreta contra Rebinger. Yo, despierto en la cama, escuchaba con malsano placer y la cara crispada de horror, sus espasmos nocturnos. De buena gana le hubiera dejado que se ahogara tosiendo sin pedir ayuda. Intuía vagamente que Rebinger, aquel viejo achacoso hundido en la noche, había trastornado mi vida entregándola al pecado y la destrucción. El sufrimiento de Rebinger alimentaba mi maldad y mi odio.
A pesar de que la presencia de Stasinka, su imagen, me sobrecogía hasta lo más profundo del alma y me hacía temblar las rodillas de miedo ante algo amenazador y desconocido, en sueños anhelaba estar a su lado. Durante el día acechaba en el oscuro corredor, deseoso de aspirar su olor o sentir el roce de su vestido cuando saliera de la cocina. Me sentaba al lado del pozo a esperarla hasta que venía a buscar el agua. Si Rebinger estaba en el banco debajo del árbol, me escondía entre los arbustos sin apartar la mirada de su cara. No hubiera podido estar frente a él sin esconderme.
Entonces, sin la interposición de las hojas y las ramas, mi odio me hubiera convertido en un asesino, obligándome a saltar sobre el viejo y apretarle la garganta con mis dedos fuertes. Me escondía para huir de mí mismo. Cuando ella llegaba, yo hacía girar la manivela, temblando. Ella no me miraba. No apartaba de la cadena su mirada animal y se iba sin darme las gracias.
—————————————
Autor: Hermann Ungar. Título: Narrativa completa. Editorial: Siruela. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


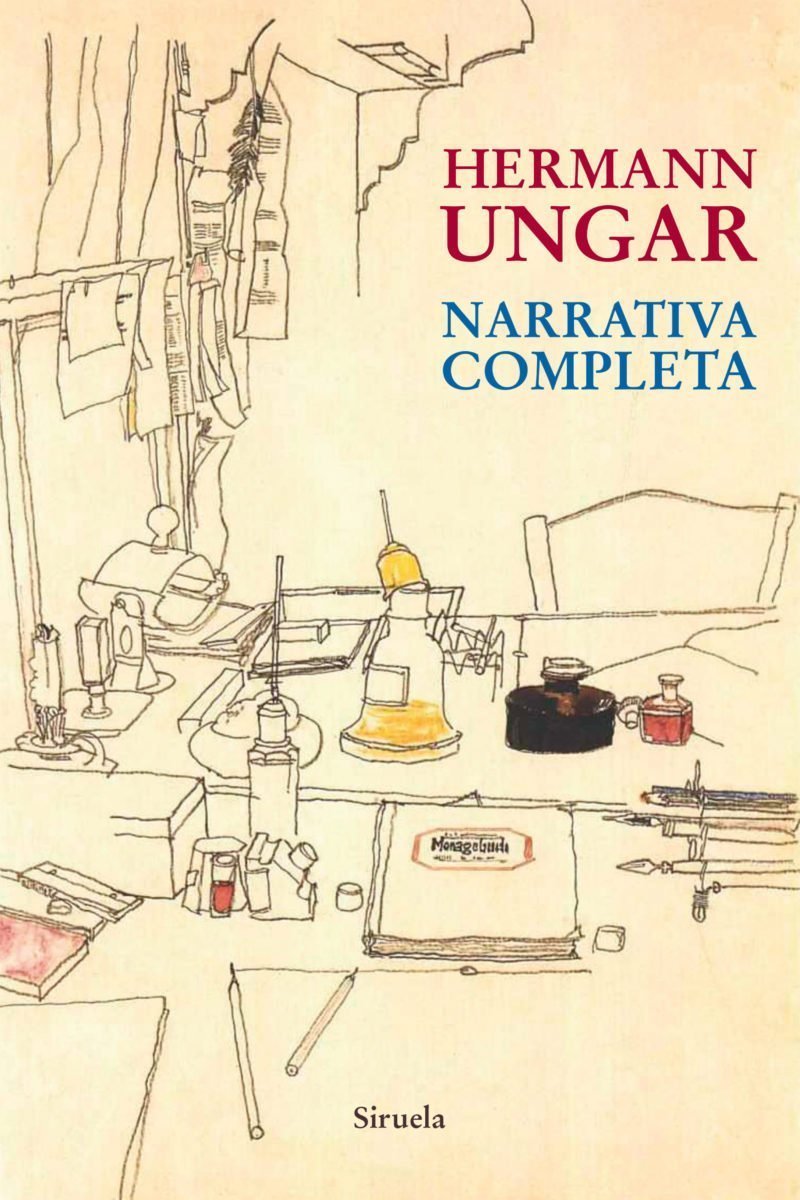



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: