Escrita tras La locura de Almayer y El vagabundo de las islas, sus dos primeras novelas, en El negro del Narcissus (1897) Joseph Conrad vierte parte de sus vivencias como marino mercante y capitán de barco durante veinte años. A continuación os ofrecemos un adelanto de El negro del «Narcissus»: Una historia en el mar que publica Valdemar.
El señor Baker, primer oficial del buque Narcissus, franqueó de una zancada el umbral de su iluminado camarote y pasó a la oscuridad del alcázar. Sobre su cabeza, en el saltillo de popa, el serviola hizo sonar dos campanadas. Eran las nueve en punto. El señor Baker, hablando a aquel hombre ubicado por encima de él, preguntó:
–¿Ya está a bordo todo el mundo, Knowles?
El hombre bajó la escala cojeando, luego dijo reflexivamente:
–Creo que sí, señor. Todos los veteranos se han presentado y muchos de los nuevos también… Ya deben de estar todos.
–Di al contramaestre que los convoque a todos en la popa –prosiguió el señor Baker–; y haz que alguno de los jovencitos acuda con un buen quinqué. Habré de pasar lista a nuestra tripulación.
Reinaba una gran oscuridad a popa en la cubierta principal, pero, un poco más allá, a través de las puertas abiertas del castillo de proa, dos franjas de viva luz hendían las tinieblas de la apacible noche que envolvía la nave. Se oía allí un festival de voces, mientras que a babor y a estribor, perfilándose contra los luminosos rectángulos de varias puertas, aparecían un instante diversas siluetas móviles, negrísimas, sin relieve, como figuras recortadas de una lámina de hojalata. El barco ya estaba a son de mar. El carpintero había encajado la última cuña que condenaba la escotilla mayor y, tirando su maza, se había enjugado la frente con gran parsimonia al sonar el toque de las cinco. Se habían barrido las distintas cubiertas y engrasado el cabestrante a fin de levar el ancla; el grueso cable de remolque yacía en anchas adujas a lo largo de un costado de la cubierta principal, con uno de sus extremos tendido y colgante sobre la proa, listo para prenderlo al remolcador que, acalorado y humeante, llegaría batiendo el agua y silbando con estrépito en la límpida y fresca quietud del alba. El capitán seguía en tierra, donde había estado contratando algunos marineros nuevos para completar la dotación del barco; y, finalizadas ya las tareas de la jornada, los oficiales de a bordo se mantenían apartados, contentos de poder tomarse un respiro. Poco después de la caída de la tarde, unos cuantos tripulantes francos y los recién enrolados comenzaron a llegar en botes procedentes de la orilla, cuyos remeros, unos asiáticos vestidos de blanco, reclamaban con irritados gritos la tarifa por sus servicios, antes de acercarse del todo a la escala real. El parloteo febril y chillón del Oriente pugnaba con los acentos viriles de los achispados marineros, quienes rebatían con lenguaje sonoro y profano aquellas cínicas reivindicaciones y tramposas esperanzas. La rutilante paz de la estrellada noche oriental quedó reducida a míseros jirones por numerosos alaridos de cólera y clamores de queja, proferidos a propósito de sumas que fluctuaban entre cinco annas y media rupia; y nadie en cuantos buques había en el puerto de Bombay dejó de enterarse de que el Narcissus estaba reuniendo nueva tripulación.
Poco a poco fue decreciendo la algarabía. Los botes ya no llegaban chapaleando en grupos de tres o cuatro, sino que abordaban uno por uno, con un ahogado murmullo de recriminaciones cortadas de pronto por un «¡Ni una sola perra chica más! ¡Vete al diablo!», surgido de los labios de algún marinero que trepaba tambaleándose por la escala real, sombra gibosa con un gran saco al hombro. En el interior del castillo de proa, los recién llegados, no muy seguros sobre sus piernas entre los atados arcones y los fardos de ropa de cama, entablaban relación con los veteranos, que se acomodaban sentados a lo largo de las dos filas de literas, estudiando a sus futuros camaradas con ojo crítico pero amistoso. Las dos lámparas del castillo de proa ardían a toda mecha y difundían una intensa claridad; los recios sombreros de fieltro se mantenían en equilibrio sobre las coronillas, o bien estaban diseminados por el piso entre cables de cadena; cuellos de camisa blancos, desabotonados, alargaban sus almidonadas puntas a ambos lados de caras rubicundas; brazos musculosos hacían aspavientos dentro de mangas blancas; el continuo gruñir de voces se veía salpicado de explosiones de carcajadas y roncas apelaciones: «¡Vamos, hijito, escoge este catre!»… «¡Ni se te ocurra hacer eso!»… «¿Cuál fue tu último barco?»… «Ya me lo conozco»… «En Puget Sound tres años atrás»… «¡Esta litera tiene una vía de agua, te lo digo yo!»… «¡Vamos, haced sitio para levantar ese arcón!»… «¿Ninguno de vosotros los señoritingos venidos de tierra ha traído una botella?»… «Pasadme tabaco»… «Ya sé de cuál se trata; su capitán se emborrachó hasta caer muerto»… «¡Era un pájaro de cuenta!»… «¡Vaya si empinaba el codo!»… «¡Que no!»… «¡No hagáis tanto ruido, muchachos!»… «¡Pues yo te digo que te has embarcado en un cascarón donde sacan el dinero del sudor de los pobres marineros!»…
Un hombrecillo, llamado Craik y apodado Belfast, denigraba vehementemente el barco, fantaseando a capricho, tan sólo para preocupar a los recién llegados. Archie, sentado a horcajadas en su arcón marinero, evitaba que sus rodillas estorbaran a nadie, y cosía con rítmicas puntadas un remiendo blanco en un pantalón azul. Hombres de traje negro y cuello duro se mezclaban con otros descalzos, arremangados, con camisas de colores abiertas sobre pechos velludos, agolpados en mitad del castillo de proa. El conjunto humano oscilaba, se bamboleaba, girando sobre sí mismo como con las evoluciones de una escaramuza, envuelto en una neblina de humo de tabaco. Todos hablaban a la vez, interpolando una blasfemia a cada dos palabras. Un ruso-finlandés, que vestía camisa amarilla a rayas rosas, tenía la mirada extraviada en el vacío, con sus ojos soñadores, bajo una revuelta pelambrera. Un par de jóvenes gigantones con tersas caras aniñadas –dos escandinavos– se ayudaban mutuamente en la tarea de someter sus ropas de cama, mudos y sonriendo con placidez en medio del chaparrón de imprecaciones carentes de sentido y de cólera. El viejo Singleton, decano de los marineros de a bordo, se sentaba en cubierta, apartado de todos, bajo los fanales, desnudo de cintura para arriba, además de tatuado, al modo de un cacique de caníbales, por toda la superficie de su poderoso torso y sus enormes bíceps. Por entre esos trazos azules y rojos brillaba como el satén su piel blancuzca; la desnuda espalda la tenía apoyada contra el arranque del bauprés, y con un brazo extendido sostenía un libro ante su ancha faz curtida por el sol. Con sus antiparras y su venerable barba blanca, parecía un docto patriarca de salvajes, encarnación de una sabiduría bárbara que se conservaba serena en medio del chabacano estrépito del mundo. Su lectura lo tenía profundamente absorto y, a medida que volvía las páginas, una grave expresión de sorpresa recorría sus arrugadas facciones. Leía Pelham. La popularidad de Bulwer Lytton en el castillo de proa de los barcos de las rutas del sur constituye un fenómeno extraño y maravilloso. ¿Qué ideas pueden despertar sus frases, tan pulidas y tan notoriamente insinceras, en el espíritu simple de los niños grandes que pueblan estos oscuros e itinerantes reductos del mundo? ¿Qué sentido pueden encontrar sus rudas e ingenuas almas en la rebuscada verbosidad de sus páginas? ¿Qué interés, qué olvido, que consuelo? ¡Misterio! ¿Se trata de la fascinación de lo ininteligible, se trata del encanto de lo imposible? O bien, ¿estas criaturas que viven en los márgenes de la vida se sienten conmovidas por sus narraciones como por la misteriosa revelación de un mundo deslumbrante que existiera al otro lado de las fronteras de la corrupción y la infamia, de los límites de la fealdad y el hambre, de la miseria y la depravación, que se extienden desde todos los puntos cardinales hasta el borde de las aguas del inmaculado océano y que es todo lo que estos cautivos perpetuos del mar conocen de la vida, todo lo que ven de la tierra circundante? ¡Misterio!
Singleton, que desde sus doce años seguía el derrotero de las escalas del sur, que durante los últimos cuarenta y cinco había vivido (lo calculábamos a partir de su documentación) no más de cuarenta meses en tierra; el viejo Singleton, que alardeaba, con la humilde arrogancia de sus largos años bien colmados, de que normalmente, desde el día en que desembarcaba de un buque hasta aquél en que embarcaba en otro, estaba rara vez en condiciones de distinguir si era de día o de noche; el viejo Singleton se sentaba, indiferente a la barahúnda de voces y gritos, descifrando laboriosamente Pelham y sumido en una concentración tan profunda que se asemejaba al hipnotismo. Respiraba acompasadamente. Cada vez que sus renegridas manazas volvían una página, los músculos de sus sólidos brazos blancos ondulaban bajo la lisa piel. Los labios, teñidos del jugo de tabaco que se le escurría por la larga barba, se movían silenciosos, ocultos tras los bigotes canos. Sus ojos legañosos se clavaban en el libro desde detrás del relucir de unos lentes de montura negra. Frente por frente de él, y al nivel de su rostro, el gato de a bordo se mantenía en equilibrio sobre el tambor del molinete en una postura de esfinge agazapada y, guiñando sus ojos verdes, contemplaba a su anciano amigo. Parecía estar pensando en dar un salto para aterrizar en el regazo de aquel viejo, pasando por encima de la espalda doblada del grumete sentado a los pies de Singleton. El joven Charley era flaco de cuerpo y largo de cogote. Los salientes de su espina dorsal parecían una cadena de montículos bajo su raída camisa. Su rostro de pilluelo –rostro precoz, sagaz e irónico, surcado por dos profundos pliegues a los costados de su fina y ancha boca– casi rozaba sus protuberantes rodillas. Aprendía a hacer un nudo acollador con un pedazo de cabo gastado. Diminutas gotas de sudor perlaban su abultada frente; de tanto en tanto se sorbía ruidosamente la nariz, lanzando una mirada de reojo al anciano marinero, que hacía oídos sordos a este apurado jovenzuelo que rezongaba contra su labor.
Aumentó la algarabía. El pequeño Belfast parecía, en el asfixiante calor del castillo de proa, bullir de furia burlona. Los ojos le rodaban en las cuencas; en medio de lo sonrosado de su cara, tan cómica como una careta, se abría negra su boca, realizando singulares muecas. Delante de él, un marinero semidesnudo se abrazaba los ijares y, con la cabeza vuelta hacia arriba, se reía hasta saltársele las lágrimas. Otros abrían los ojos de par en par. Hombres sentados y encorvados en las literas superiores fumaban en sus pipas cortas, balanceando sus atezados pies descalzos sobre las cabezas de los que, tendidos más abajo en arcones marineros, atendían con sonrisas estúpidas o zumbonas. En los blancos bordes de las literas asomaban cabezas de pestañeantes ojos; pero los cuerpos se perdían en la oscuridad de aquellas cavidades semejantes a angostos nichos para ataúdes en un panteón enjalbegado e iluminado. El zumbido de las voces subía de intensidad. Archie, prietos los labios, daba la impresión de encogerse como si quisiera reducirse a la mínima expresión, y seguía cosiendo industrioso y callado. Belfast chilló como un derviche en pleno éxtasis:
–Así, pues, cojo y le digo, amigos míos, le digo: «Con todo el debido respeto, señor»; le digo al segundo oficial de aquel vapor: «¡Con todo el debido respeto, señor, los del Board of Trade debían de estar bebidos el día que le concedieron la titulación!» «¿Qué me dices, majadero…?», grita, cargando contra mí como un toro enloquecido… todo vestido de inmaculado blanco; y yo que levanto el tarro del alquitrán y se lo planto entero en su condenada cara bonita y en su chaqueta blanca… «¡Chúpate ésa!», le digo. «¡Por lo menos, yo sé navegar, inservible lamebotas metomentodo, cochino cable de pasarela! ¡Para que te enteres de cómo me las gasto!», grito… ¡Deberíais haberlo visto brincar, amigos míos! ¡Chorreando, ciego de alquitrán! Entonces…
–¡No hagáis caso! ¡No le arrojó ni una gota; yo estuve presente! –exclamó alguien.
Los dos noruegos se sentaban uno al lado del otro en el mismo arcón, parecidos y placenteros, similares a un par de inseparables periquitos posados en el mismo palo, abriendo candorosamente sus ojillos; pero el ruso-finlandés, entre el barullo de gritos y el estruendo de risas, estaba allí sin decir esta boca es mía, inerte y plomizo como un paralítico sordo. A su vera, Archie sonreía a su aguja. Un recién llegado, de grandes pectorales y estólidos ojos, provocó deliberadamente a Belfast durante una mínima tregua en el bullicio:
–¡Me asombra que queden oficiales vivos aquí, con un bravo como tú a bordo! Me parece que hoy en día no serán tan malos si tú te has dedicado a domarlos, hijito.
–¡Ya no son tan malos! ¡Ya no son tan malos! –gritó Belfast–. Si no nos mantuviéramos firmemente unidos… ¡Ya no son tan malos! Jamás lo son si uno no se lo consiente, así maldiga Dios sus negros corazones…
Rebosaba espumarajos por la boca, haciendo aspavientos con los brazos; luego, imprevistamente, sonrió y, sacándose del bolsillo una tableta de tabaco negro, arrancó un pedazo de ella con una dentellada afectadamente feroz. Otro de los nuevos –un marinero de ojos furtivos y de cara cetrina tan esbelta como el filo de un cuchillo, que desde hacía rato atendía boquiabierto entre las sombras de la cajonada– comentó con voz graznante:
–Pues bien, eso da igual, ya que ésta es una travesía de regreso. Buenos o malos, ¿qué me importan a mí los oficiales, mientras tenga la certeza de que vuelvo a casa? ¡Por lo que se refiere a mis derechos, ya los haré yo respetar! ¡Ya verán los oficiales si sé defender mis derechos o no!
Todas las cabezas se orientaron hacia él. Únicamente el grumete y el gato le hicieron caso omiso. Estaba allí plantado con los brazos en jarras, era bajito, y sus pestañas eran albinas. Parecía haber pasado por toda degradación y todo ultraje. Parecía haber sido abofeteado, pateado y arrastrado por el fango; parecía haber recibido arañazos, escupitajos, haber sido cubierto de innombrables inmundicias… y se dedicaba a sonreír con aire de seguridad a los rostros circundantes. Las orejas se le doblaban bajo el peso de su abollado sombrero de fieltro. Los rasgados faldones de su levitón negro le colgaban como dos pingajos hasta las pantorrillas. Se desabrochó los dos únicos botones que le quedaban y todos pudieron observar que no llevaba ni rastro de camisa. Para su muy merecida infamia, esos guiñapos a los que nadie se preocupa usualmente de atribuir dueño cobraban en él un aspecto de haber sido robados. Su cuello era largo y flaco; sus párpados estaban enrojecidos; de sus mandíbulas brotaban pelos aislados; sus hombros eran puntiagudos y gachos como las alas rotas de un pájaro; todo su costado izquierdo aparecía recubierto de costras de barro que hablaban de una noche reciente en una cuneta húmeda. Había salvado sus maltrechos huesos de una destrucción violenta al desertar de un buque norteamericano en el cual, durante un momento de enajenada insensatez, había tenido la ocurrencia de enrolarse; y había pasado una quincena en tierra dando tumbos por el barrio indígena, gorroneando comida, padeciendo hambre, durmiendo entre la basura, vagabundeando bajo el sol: una visita estremecedora venida de un mundo de pesadilla. Ahí estaba, repulsivo y sonriente en el súbito silencio. Aquel castillo de proa, limpio, blanco, aseado, le ofrecía un refugio: un lugar donde hacer el vago; donde repantigarse y alimentarse… y maldecir la comida que engullía; donde desplegar la suma de sus talentos para eludir tareas, para trampear, para mendigar; donde encontrar con toda certeza a alguno a quien engatusar y a alguno de quien abusar… y donde cobrar por hacer todo esto. Todos lo conocían bien. ¿Hay en la tierra entera un solo lugar donde sea desconocido un personaje así, ominoso buscavidas que se erige en testimonio de la eterna eficacia de la mentira y la desvergüenza? Un taciturno lobo de mar de brazos largos y dedos ganchudos, que fumaba tendido en su litera, se volvió distraídamente para examinarlo. Después, por encima de su cabeza, lanzó un largo chorro de transparente saliva en dirección a la puerta. ¡Todos lo conocían bien! Era el marinero que no sabe gobernar el timón, que no sabe hacer un ayuste, que se escabulle del trabajo en las noches negras; que, subido a la arboladura, se agarra frenéticamente al mástil con brazos y piernas, y blasfema contra el viento, la cellisca, la oscuridad; el marinero que se dedica a despotricar contra el mar mientras los demás trabajan. El último en aparecer y el primero en desaparecer, cuando se deja oír la llamada de «¡Todos al puente!» El incapaz de hacer tres cuartas partes de las cosas y que no quiere hacer lo que sí puede. El niño mimado de los filántropos y de las gentes ilusas de tierra adentro. El agitador lastimero que reivindica todos sus derechos pero es incapaz de coraje y aguante, que nada sabe de esa confianza tácita ni de esos pactos no escritos que vinculan entre sí a los miembros de una tripulación. El vástago individualista de la miserable disipación callejera henchida de desdén y odio hacia la austera servidumbre del mar.
Alguien le gritó:
–¿Cómo te llamas?
Sinopsis de El negro del Narcissus, de Joseph Conrad
La novela comienza en Bombay cuando la tripulación del velero Narcissus se embarca para una larga travesía de vuelta al puerto de Londres.
Conrad narra con un vívido realismo y gran penetración psicológica las vicisitudes del viaje, incluida una terrible tormenta y la extraña enfermedad del cocinero negro —James Wait, «el negro del Narcissus», enrolado a última hora—: también Conrad realizó ese viaje, en ese mismo velero, trece años antes.
A propósito de esta novela, su autor dice en el prefacio: «Un negro en el alcázar de un barco británico es un ser solitario. Carece de amigos. Sin embargo, James Wait, temeroso de la muerte, a la que convirtió en su cómplice, era un impostor con carácter: dominaba nuestra compasión, se burlaba de nuestro sentimentalismo y salía victorioso ante nuestras suspicacias… (James Wait) representa simplemente el centro de la psicología colectiva del barco y el eje de la acción… Es el libro mediante el cual, quizá no como novelista, sino como artista que busca la máxima sinceridad de expresión, pretendo perdurar o desaparecer. Sus páginas constituyen el homenaje de mi afecto inalterable y profundo por los barcos, los marinos, los vientos y el mar inconmensurable: los forjadores de mi juventud, los compañeros de los mejores años de mi vida»
———————————
Autor: Joseph Conrad. Título: El negro del “Narcissus”. Editorial: Valdemar. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


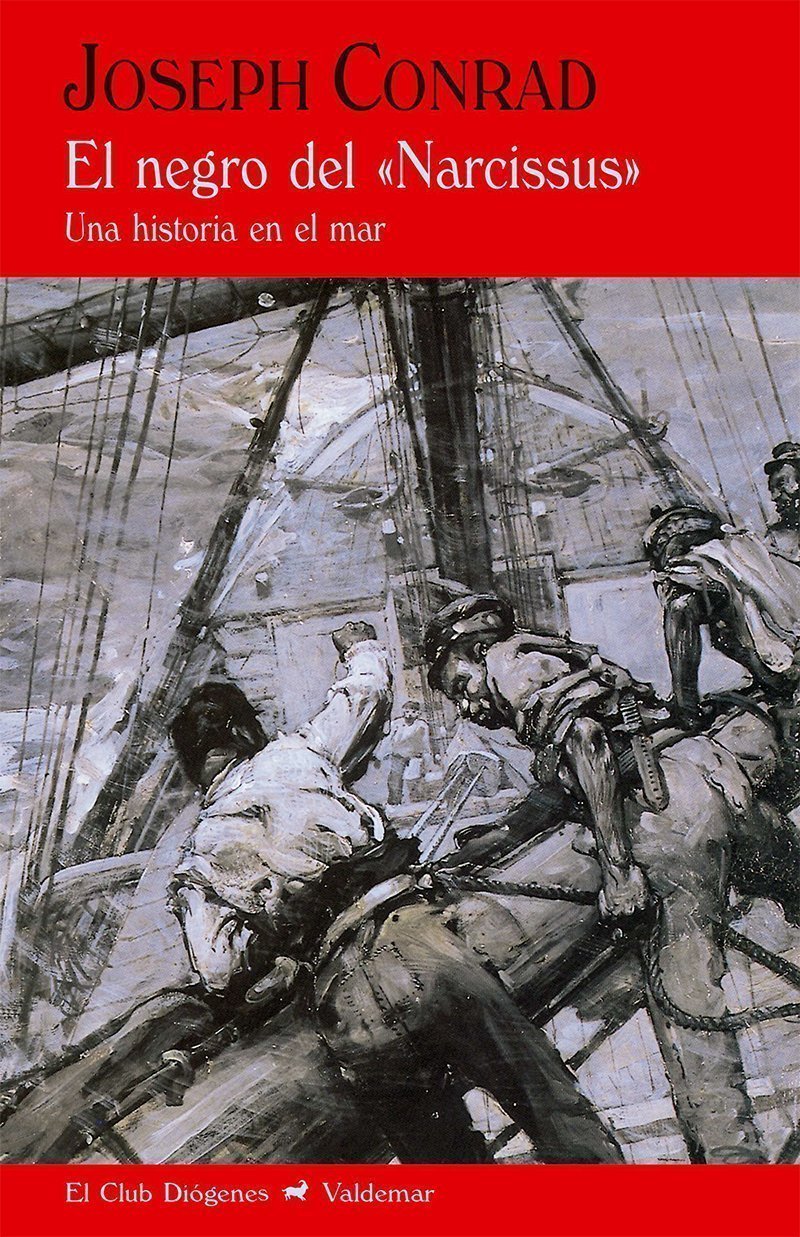



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: