Un escritor español a quien su esposa acaba de abandonar recala en Noruega. Allí, entre lagos, fiordos y auroras boreales se enfrenta a la soledad y a sus propios demonios mientras intenta finalizar su última obra.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de Ningún ocaso demasiado intenso (Velasco), de José Luis Díaz Caballero.
***
Yo, por el contrario, me debatía con incertidumbre en el muelle principal del puerto, hastiado ya de tanta mesura, solo frente al ancho mar. La tierra, a la que tampoco conocía, me era irrelevante y seca, inapropiada para un hombre furioso consigo mismo. Sin un barco en mi poder, sin tripulación a mi cargo, sin conocimientos de marinería, la expedición se antojaba lenta, muy lenta, demasiado para quien vivía sin resuello su aburguesamiento. Era un loco elegante consumido, al que de nada servía contemplar la aventura de los demás. Viajaba en silencio, trazando rutas, investigando la cultura del otro, anudando mi futuro al de mis muchos semejantes que no me conocían.
Un explorador fanático y sin piernas, que no sabía leer los mapas, que vivía ajeno al vocabulario de lo salvaje y al que nada de cuanto había a su alrededor le era útil. Mi gran error fue no ver en ti a Scott y considerarte un futuro miembro de mi tripulación. No a mis órdenes, sino pilotando con solidaridad esa nave bautizada con mi nombre. Me había confesado ante ti. Me había abierto en canal. Te había entregado todo cuanto ansiaba, con el único fin de que lo hicieras posible. Qué larga se hacía la espera. Cuántos exploradores de peor calaña se hacían a la mar, algunos en frágiles embarcaciones, otros desplegando las velas y aullando como lobos. Mi gesto frente a ellos era desesperante, en especial para quienes me veían varado en el puerto, sin calentar el hogar, con un pie en el mundo reglado que heredé de mis padres y otro en el fango. El gesto desesperante me hacía ser un hombre desesperado, sordo a los consejos de mi padre, de los leales amigos y la razón. Un hombre que detesta los bellos amaneceres desde la ventana o las noches desenfrenadas sin un motivo aparente. Un hombre capaz de malvender su privacidad por un aplauso. Ese era yo. Ese era Amundsen. Y tú, convertida en Scott, hastiada de tanta vaguedad, paseaste un día por el puerto, cogida de mi mano, mirando al imponente mar. Nada me dijiste. Ni un solo pensamiento. Ni la verdad, que por entonces era minúscula. Solo miraste. Y me observaste. Y clavaste en mí esa mirada tan diferente a la que tenías cuando solo te limitabas a mirar. Sonreíste. Viste en mí una revelación. Abrazaste mi secreto y lo hiciste tuyo. Te apropiaste de él. Pero yo seguía siendo Amundsen, y tú lo admitías, lo aplaudías, asumías que mi destino no era otro. Y entre medias, te reías de mí. O te reíste, para ser exactos, el día en que llegué al hogar con un boceto de mi barco, con un glosario de futuribles, con las rutas que debían conducirme, o conducirnos al Polo Sur. Te reíste, porque mi gesto, que era el de Amundsen, era también un gesto fracasado, sin más empuje que el deseo, sin más apoyo que el delirio. Te reíste, sí, porque tú, siendo ya Scott, tenías un plan.
Un plan muy parecido al mío. Un plan espiritual que nació en mí. Fui yo quien te había contagiado el deseo de emprender la exploración de tu vida. ¿Quién era él? ¿Amundsen o Scott? ¿No es menos cierto que rivalizaba por el timón? ¿Aceptaste ser su segundo de a bordo? ¿Fuisteis capaces de unir la voluntad de dos países solo para destronarme? ¿O ni siquiera pensasteis en mí? ¿Era yo un polizón? ¿Era un rival que se debía tener en cuenta? ¿Erais ambos Amundsen y Scott, o Scott y Amundsen, y yo una sombra de ambos? Mi tripulación estaba compuesta por muertos. Cuando desuniste tu destino del mío, te miré partir en un barco de imponente casco, con velas que brillaban bajo el sol. Ni siquiera tenía una chalana, no podía equiparme con los aperos de un explorador de tercera. Los muertos discutían si era yo el explorador adecuado. Cuánta fue mi desventaja. Cuánto el tiempo que dejé transcurrir en el muelle, esperando a que mi barcaza renaciera algún día como una carabela de imponentes hechuras.
Él y tú estabais ya lejos. Escuchaba vuestras noticias, mientras purgaba los muchos tablones del basurero. Re- componía mis rutas ajustándolas a la pobreza. Avistabais ya el Polo Sur, mientras el mar y yo éramos aún dos aman- tes desconocidos. Decidí entonces partir. Cuando más frágil era. Cuando más mermada estaba mi capacidad para distinguir sombras en medio de la tormenta. Cuando la verdadera exploración sucedía en tierra, lejos del puerto y de las muchas embarcaciones que zarpaban a oscuras. Y, dado que aún no tenía una, pero sí la imperiosa necesidad de partir, me lancé al agua.
Debía nadar. Mover mis brazos con fuerza y no caer en la tentación del cansancio. Eran, por razones obvias, arenas movedizas. Pero en mí también se movía algo. Se movían los cimientos de mi ciudad. Se movían las montañas que cincelaban el horizonte. Se movía la muralla y quienes me ayudaban a defenderla. Se movían y desaparecían. Solo yo, nadando en el mar congelado, cantando para mis adentros melodías de marinero. Solo yo, sin gritos ni ruido a mi alrededor, mirando debajo del agua, pero apuntando al frente, confiando en que mi rumbo, aquel que me inventaba a cada segundo, con cada brazada, era el adecuado, el único que debía llevarme al Polo Sur. Fueron muchas noches y días. Cuando dejaba de nadar, me hundía. Cuando la necesidad de comer era poderosa, me hundía. Cuando miraba en línea recta me hundía, pues el agua era cada vez más espesa, la mar, siempre ancha, gruesa y enigmática me trataba con indolencia, como si no existiese, como si solo los barcos pudieran romper su equilibrio. Entonces, os vi regresar. A muy poca distancia, vuestro barco emprendía el camino de regreso. Allí estabais, Amundsen y Scott, él y tú, comentando suavemente las delicias del Polo Sur. Para mí, ya eras Amundsen, aunque hubieras renunciado a tu papel. Yo era Scott. El peor Scott posible. El más consumido y humillado. El mismo que, cuando vuestro barco desaparecía camino de un nuevo puerto, comenzó a ver el Polo Sur en muchos islotes, en ínsulas que no eran tales, en desechos que, a fuerza de ser blancos, aspiraban a un nombre que jamás tendrían.
Ni he vuelto a tierra ni he llegado al Polo Sur. Aún sigo navegando, ahora con una barca muy discreta, sin más tripulación que un par de hombres muertos que decidieron adelgazar mi soledad. A veces, esta es tan insoportable que mis dos amigos deciden alejarse de mí.
Les exijo lealtad. Les ruego que no se vayan, que me presten su aliento, que me digan, si es que lo saben, la mane ra más digna de regresar a casa. Y si todo eso no es posible, si yo soy un explorador sin más futuro que la muerte, les exijo que no hablen de ella ni la pongan de ejemplo, que no flirteen con la posibilidad de unirse a su expedición. Eso me haría llegar al Polo Sur a través del interior del mar, por el tramo más corto, por la ruta que yo mismo me prohíbo cuando, imaginándome en el balcón de mi casa, contemplo un nuevo amanecer.
(…)
—————————————
Autor: José Luis Díaz Caballero. Título: Ningún ocaso demasiado intenso. Editorial: Velasco. Venta: Todos tus libros.
-

De conquistas prohibidas
/abril 30, 2025/Varias ediciones las realizó para la Biblioteca Castro: en el año 2018, sobre Naufragios y Comentarios, Relación de la aventura por la Florida y el Río de la Plata de Alvar Núñez Cabeza de Vaca; en el 2019, Legazpi. El tornaviaje. Navegantes olvidados por el Pacífico norte. Entre 2017 y 2019, reeditó, en la editorial Athenaica, su trilogía Mitos y utopías del Descubrimiento, ya publicada por Alianza Editorial en 1989, tratando en el primer tomo de Colón y su tiempo, en el segundo de El Pacífico y en el tercero de El Dorado, y en 2020, publicó, de nuevo en…
-

6 poemas de Luciana Maxit
/abril 30, 2025/*** el génesis según martha argerich donde está tu tesoro, ahí está tu corazón mateo 6:2 no es cierto que martha Argerich creó el universo de la nada la tierra ya estaba ahí con sus estados nación y sus guerras mundiales ya existía buenos aires y juana heller llevaba puestos sus lentes de sol cuando en el parque un tordo se posó en su hombro y le dijo: juana, no temas concebirás en tu vientre a una hija será salvaje, su nombre martha y su reino no tendrá fin juana heller usó sus dedos para sacudir la ceniza del cigarro…
-

Y todo en un instante
/abril 30, 2025/Un accidente de tráfico, un semáforo en rojo, un coche a la fuga, una mujer herida y un inmigrante que rebusca en un contenedor. Y, por supuesto, un inspector, el inspector Tedesco, que deberá averiguar por qué intentaron atropellar a la desconocida y por qué apareció el cadáver del extranjero en el camión de basuras. En este making of Empar Fernández cuenta el origen de El instante en que se encienden las farolas (Alrevés). *** El instante en que se encienden las farolas tiene su origen en la observación de un fragmento muy breve de una discusión, apenas unas pocas…
-
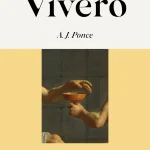
El lenguaje vegetal de los cuidados
/abril 30, 2025/La palabra «vivero» remite, por lo general, a los invernaderos, esos lugares asépticos y controlados en donde crecen las plantas. Sin embargo, también se refiere a los criaderos de peces y moluscos. En cualquiera de sus acepciones, se trata, pues, de un lugar donde florece la vida en circunstancias de absoluta dependencia. Para A. J. Ponce, la casa familiar es su vivero personal: uno de esos espacios donde el tiempo, el calor y la paciencia se administran en dosis, como las medicinas, y donde la fragilidad se reivindica a través del vínculo y la memoria. En Vivero, Ponce navega entre…






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: