Zenda adelanta las primeras páginas de No morirás, de Blas Ruiz Grau, publicada por Ediciones B.
***
1
Miércoles, 8 de noviembre de 2017. 4.04 horas. Madrid
«Qué fácil es empujar a la gente, pero qué difícil guiarla.» La frase, pronunciada por el premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore, resonó en su cabeza. Nunca había leído nada de su obra. No le interesaba, ya que la poesía no iba con él, pero esa frase se quedó un día grabada a fuego en su cerebro y de vez en cuando la recordaba.
Aquella era una de esas veces, quizá porque la ocasión le venía que ni pintada.
Llevaba un buen rato dándole empujones en su espalda. No quería andar y, en cierto modo, era lo lógico. Era la respuesta más normal frente a una situación como la que se le planteaba. La chica no era estúpida y, aunque no le había revelado el fin de ese viajecito que estaban realizando juntos, seguro que intuía que, de los dos, solo volvería uno.
En uno de esos empujones ella acabó en el suelo. Él, convencido de que no era para tanto, creyó que se había dejado caer, desesperada, así que no tuvo inconveniente en mostrar cierto grado de paciencia para que volviera a ponerse en pie. Tenía y a la vez no la tenía, era difícil de explicar. Siguió mirándola mientras le concedía ese respiro, pero si lo prolongaba demasiado no dudaría en tomarla por las axilas y emplear toda la fuerza de sus brazos para levantarla. No sería un gesto misericordioso, ni mucho menos, sino para demostrar que allí sucedería exactamente lo que él quería que sucediera. Sería absurdo mostrar compasión en aquellos momentos teniendo en cuenta lo que iba a pasar. Mejor guardar ese cinismo para otras ocasiones. Menuda pérdida de tiempo no saborear algo que dejaba tan buen gusto en su paladar sin necesidad de aderezo.
Al final ella se puso en pie sin que él tuviera que intervenir.
«Mejor», pensó.
El frío no era tan intenso como uno esperaba a tan avanzadas horas de la madrugada, sobre todo para ser noviembre. Aunque, a decir verdad, no estaba en posición de afirmar si en realidad no lo hacía o era él el que no lo notaba. El flujo de sangre que recorría sus venas era tan constante y endiablado que llegó a considerar que era eso lo que le proporcionaba esa cálida sensación en el cuerpo. Le hubiera gustado tener delante al que dijo que los psicópatas no eran capaces de experimentar ningún tipo de emoción. No por nada en especial, sino solo para tener un interesante debate acerca de si eso era verdad.
Él sentía cosas. Vaya si las sentía.
Se referían a él como psicópata, pero le hubiera encantado discutir con el primero que le asignó ese calificativo… y también con los siguientes, porque creía que estaban muy desencaminados.
No lo era en modo alguno. La gran cantidad de libros que había leído sobre el tema confirmaban que él no padecía esa anomalía psíquica, ni por su carácter ni por su forma de actuar. ¿Puede que estuviera equivocado? Por supuesto, no era tan estúpido como para considerarse el portador de la verdad absoluta, de la universal, pero asociaba la palabra «psicópata» a una persona que causaba dolor con el único propósito de sentir satisfacción personal. Y por más que lo intentaba, no encontraba esa satisfacción por ningún lado. Sabía que sus actos se podían entender como una necesidad de justicia y venganza que en ningún caso podría verse satisfecha de otro modo. Lo suyo no era matar por matar: todo lo hecho, todo lo que quedaba por hacer, todo escondía un sentido, un propósito, un fin.
Pero si otros necesitaban llamarlo psicópata, que lo hicieran. Ellos eran los expertos, ¿no?
Él se limitaría a seguir con su labor y punto.
Cuando llegaron a las escaleras —tantas veces ascendidas durante las últimas semanas para ir preparando el terreno—, ella se detuvo en seco.
Otra vez. Su paciencia tenía un límite y, aunque ya había previsto que sucediera en más de una ocasión, notó cómo el vaso estaba cada vez más lleno. A punto de desbordarse. Pero no dejaría que ocurriera, no, porque entonces todo perdería su significado.
Ella se volvió y lo miró directamente a los ojos. Las palabras pugnaban por salir de su boca, pero una mordaza se lo impedía. Aun así, él no necesitaba que ella dijera nada para saber que lo que haría sería rogar, una vez más, que no le hiciera daño. O, sabiendo que eso era una quimera, que no lo alargara más y que pusiera fin cuanto antes a aquel suplicio. Que le quitara la vida ya.
Tampoco es que hiciera falta ser un genio para saber lo que sus ojos imploraban… Últimamente había pensado mucho en lo bien que se le daba leer los ojos de la gente. Había escuchado muchísimas veces que todo se mostraba reflejado en ellos pero, hasta que no acabó con una vida con sus propias manos, no lo pudo comprobar. Recordaba esos ojos constantemente. No porque se le aparecieran en sueños y le provocaran pesadillas, no. Ese reflejo que vio en los ojos del carnicero de ese pueblucho alicantino le confirmaron que lo que hacía era justo lo que debía hacer. Que a esa persona le tocaba pagar por sus actos pasados y que sabía que había llegado el momento de que se hiciera justicia.
Todo eso le contaron sus ojos.
Ella no dejaba de mirarlo. Aún reflejaban súplica, rogaban por una clemencia que no iba a llegar.
Trató de contenerse, pero no lo pudo evitar.
Fernando —o como casi todo el mundo lo llamaba: el Mutilador de Mors— dibujó en su rostro una siniestra sonrisa. Una sonrisa que no hizo más que confirmar a la chica que moriría, pasara lo que pasase, pero que aún le tocaba esperar. Puede que no mucho, pero su destino estaba grabado en piedra con martillo y cincel. Fernando había sido más paciente que nunca, esperando un año entero a que llegara este día en concreto, y no se saldría de la línea trazada.
Además, con el ritmo establecido.
Durante los últimos días, las visitas al zulo en el que estaba encerrada Carolina Blanco se incrementaron. Ella, que no era nada ignorante, se dio cuenta de que las cosas ya no andaban bien. Intuía que su intervención en el show era próxima. Y, de hecho, no se equivocaba: estaba a punto de llegar.
Tocaba entrar en escena.
Fernando trató de que su prolongada estancia en el subsuelo, dentro de esas cuatro —no le costaba reconocer que asfixiantes— paredes, fuera lo más plácida posible. ¿Eso era de monstruos? Ella era su rehén. Eso era un hecho indiscutible, la realidad no había sido disfrazada. Eufemismos, los justos. Aunque tenía en sus manos hacer que su estancia durante ese confinamiento fuera más cómoda, ¿por qué no? Para ello la mujer disponía de agua caliente, que él mismo traía en un termo tres veces a diario. Fernando sabía que Carolina la empleaba sabiamente en asearse. Parecía haber aceptado su papel dentro del juego que iba a poner encima de la mesa y eso permitió que él se hubiera podido centrar más en todo lo que estaba a punto de acontecer y que, además, la compensara con otras comodidades por ser tan buena huésped. Incluso le llevó un colchón, no nuevo, eso sí, pero al menos ya no tendría que dormir en el frío y duro suelo. Ella, al ver que su situación —aunque no sabía qué quería exactamente reteniéndola ahí, ya que se negaba a contárselo— mejoraba, consideró que lo mejor era relajarse un poco dentro de lo posible y dejar que los días pasaran. Su actitud varió y abandonó el hermetismo. El resultado fue sorprendente, ya que hasta charlaban de vez en cuando.
A Fernando esa nueva situación le provocaba curiosidad. Y aunque decían que eso fue lo que mató al gato, era de las pocas cosas que le producían cierta satisfacción. Siempre fue reticente a dejarse conocer por otras personas, aunque no le importó con Carolina. Evocó sus primeras conversaciones, cómo él sentía por dentro una especie de lucha interior —que luego catalogó como vana— en la que se negaba a abrirse a la muchacha. Lo que tenía claro era que en ninguna de esas charlas hablaría del inspector. Ni siquiera de pasada. Le daba igual que ella hiciera sus cábalas acerca de por qué permanecía allí abajo privada de libertad; puede que hasta acertara el motivo. No le importaba. No hablarían de él. Sabía que les acarrearía un enfrentamiento tan lógico como innecesario, pues, con toda seguridad, los dos tendrían una visión diferente del bueno del inspector Valdés. Mejor dejar el tema aparcado. De lo que sí hablaban era de libros. Él se sorprendió gratamente cuando empezó a llevarle revistas para que estuviera entretenida y Carolina las rechazó argumentando que, aunque le gustaba leer, no era ese tipo de publicaciones por las que más predilección sentía. Cuando él le preguntó acerca de sus gustos sobre novela, descubrió que eran muy similares a los suyos. Incluso ella le llegó a recomendar alguna que Fernando leyó ávidamente y que le encantó, le dejó un muy buen sabor de boca.
Lo malo de aquello era que, de algún modo, todo tenía su fin y en los últimos días tuvo que ir cerrando ese grifo de las conversaciones, pues se generaba, a través de ellas, una especie de vínculo con la muchacha que solo dificultaba el plan que estaba a punto de comenzar. No es que sintiera nada extraño, pero antes de que pasara era mejor cortar por lo sano.
Todo era más sencillo así.
Lo malo fue que Carolina se percató. De hecho, Fernando la notaba inquieta durante sus últimas visitas. No lo llegaron a hablar, pero percibía que la muchacha sabía que, fuera lo que fuese lo que iba a suceder, había llegado el momento.
Salió de todos estos pensamientos e indicó con la mirada a la chica que debía comenzar a subir las escaleras. Ella pareció dudar, quizá no por lo que le esperaba, sino porque la oscuridad era tal que apenas se lograba ver nada. Fernando consideró que no era excusa y le dio un nuevo empujón. Otro más. Uno que le indicaba que, pasara lo que pasase, su plan seguiría adelante.
Resignada, comenzó a subir los peldaños.
La observó mientras lo hacía. Le era difícil discernir si sentía o no frío. Tiritaba, pero, claro, en la situación en la que se encontraba también podría tiritar una cálida noche de julio tras una jornada de cuarenta grados a la sombra. El miedo era lo que tenía.
O eso creía que tenía.
Él también ascendía, pero a una distancia prudencial de la chica —sobre todo por si a ella le daba por cometer una estupidez—. Se fijó en sus manos, perfectamente atadas a su espalda con una soga fina pero resistente. El inspector Valdés vino de nuevo a su mente. No era tan raro que lo hiciera en un momento así. Había pasado poco más de un año desde los incidentes en casa del juez Pedralba. Después de encontrar un nuevo refugio seguro, siguió con atención lo que la prensa contaba acerca del caso. Los medios que merecían la pena, no esas tertulias mañaneras que le provocaban ganas de vomitar, claro. Los serios apenas contaron nada de lo que sucedió aquella noche. Evidentemente, no iban a hablar de que el juez murió por omisión de socorro del inspector. No contarían que su negligencia costó la vida a dos inspectores y a un juez. A la Policía Nacional no le interesaba que se hablara así de uno de los suyos y ocultaron toda la verdad a los ciudadanos. Tampoco le extrañó. Les era mucho más fácil contar que el Mutilador había hecho de las suyas y que, tras una encarnizada lucha, murieron todos a los que ahora se les consideraba héroes. Y el espectador, por supuesto, se lo tragó todo. Con patatas y sin bebida. Lo del país de pandereta y tal. Nada se dijo tampoco, por supuesto, de que al inspector lo suspendieron de empleo y sueldo y de que este, en un arrebato infantil, se montó en el coche y se largó. Huyendo, como un maldito cobarde. A él le costó creerlo. Estaba bien informado de lo que sucedía en la Unidad de Homicidios y Desaparecidos de Canillas y así creyó que era cierto, pero antes de convencerse llegó a pensar incluso que era una maniobra para que él se relajara y así se pudieran echar encima de él al menor descuido, pero las semanas fueron pasando y el inspector no aparecía por ningún lado. Al parecer era cierto. Huyó con el rabo entre las piernas. Menuda decepción.
La peor de todas.
Aunque eso le hizo replantear ciertas partes de su plan que no había conseguido encajar antes. No le vino tan mal. Ni mucho menos.
Mientras averiguaba si era cierto o no esa huida, pudo ver —más cerca de lo que a ellos les hubiera gustado— al amigo del inspector y a su hermana, Alicia. Cuando lo hizo se sintió extraño. Tampoco es que hubiera pasado tanto tiempo para que sus ganas de estrangularlos hubieran decrecido. Pero, a pesar de ello, su mente pasó de odiarlos con todas sus fuerzas, a no sentir absolutamente nada. ¿Cuál era la razón? Ni él mismo se la explicaba, pero no sentía nada. ¿Quizá porque toda su rabia estaba enfocada hacia el inspector Valdés?
Quizá.
Y a lo último, aunque creía que sí, tampoco conseguía darle una respuesta cien por cien segura. Lo único que sí tenía claro fue el momento en el que todo se redirigió hacia su persona: cuando vio caer a su madre al suelo, sin vida.
Esa ira que se apoderó de él. Esas ganas de apretar los ojos del inspector con sus pulgares empleando toda su fuerza. Esa obsesión por verle sufrir hasta que muriera porque se había consumido por dentro. Todo eso es lo que pasó por su cabeza cuando la vio caer.
Además, su forma de ver la misión, su cometido, también cambió.
Creyó en más de una ocasión que su madre era la voz que le decía que frenara cuando esa reconocida impulsividad que a veces lo guiaba aparecía. Y hasta puede que fuera necesaria en aquellos momentos, en ese punto de su obra. Pero ahora no lo veía del mismo modo. De hecho, se veía a sí mismo como hacía ocho años, cuando todo comenzó en Mors. Incluso el infierno que iba a comenzar —para algunos— a partir de aquella noche, se podía llegar a parecer a lo vivido durante aquellos días en el pueblo. La gente tan lista que lo analizaba constantemente lo vería como una vuelta a los orígenes. Y hasta puede que así fuera. El caso es que pensaba que había encontrado el punto tan buscado en el que actuar sintiéndose libre, desatado, por decirlo de algún modo, pero sin llegar a perder ese norte tan necesario para llegar al fin de su empresa.
¿Que el inspector se había escondido debajo de cualquier piedra, a saber dónde?
No pasaba nada porque volvería. Vaya si lo haría.
Siempre creyó en el dicho de que si Mahoma no iba a la montaña, la montaña iría a Mahoma. Él se encargaría de sacarlo de su agujero. Y más le valía. Más aún si apreciaba a esa gente que antes permanecía junto a él.
Estaba tan metido en sus cavilaciones que ni se dio cuenta de que habían llegado arriba. Antes de comenzar a andar echó un rápido vistazo al paisaje que se veía desde su posición. Todo precioso, sí. Unas vistas idílicas de la capital madrileña. Aunque nada era comparable a las que él ofrecería con su intervención.
Fernando indicó a la muchacha, con un nuevo movimiento de la cabeza, el lugar al que quería que se dirigiera. En esta ocasión ella ni dudó, puede que quisiera no demorar más su muerte.
Continuaron andando atravesando la zona de césped y se adentraron en la asfaltada. Él la guio hacia el punto exacto en el que quería que ocurriese todo. Una vez allí, la empujó agarrándola del trasero para que subiera la pequeña pared que servía como base del famoso monumento. Ella no se inmutó —sabía perfectamente que el interés del Mutilador podría ser cualquiera, menos sexual, ya se lo había demostrado con creces— y, sumisa, empleó su cuerpo para arrastrarse ya que no podía utilizar las manos para trepar el obstáculo. Él sí hizo uso de ellas, cubiertas por unos guantes de nitrilo que impedirían que dejara sus huellas en la escena —algo absurdo para muchos, pues se sabría de sobra que el autor era él, pero era una manía que no conseguía abandonar: la de no dejar más rastro del que él mismo quisiera—. Tras este gesto también sorteó el pequeño muro. Ya estaban arriba. Ya habían llegado al punto justo donde su nueva obra comenzaría. Su obra definitiva.
La más impresionante de todas.
Miró una última vez a su alrededor. Todo despejado.
Nada raro debido a la hora que era. Hubo un tiempo en el que un vigilante de avanzada edad deambulaba sin mucho que hacer por los alrededores, pero puede que por el gasto innecesario o, quizá, porque nunca pasaba nada fuera de lo habitual, la Comunidad de Madrid decidió que ese lugar no necesitaba a una persona paseándose por ahí con las manos en la espalda.
Craso error.
Y no porque fuera a mancillar el lugar, que también, sino por lo que sucedería.
A partir de la mañana siguiente las cosas se pondrían interesantes.
Se descolgó la mochila y comenzó a extraer los ingredientes para el plato que iba a preparar. Escuchó cómo la respiración de la chica se aceleraba considerablemente. También emitió gritos ahogados. Él sonrió. Ya no le importaba no mostrar respeto alguno por el ser vivo que tenía delante. Pronto dejaría de serlo.
Cuando sacó de la mochila la herramienta, ella comenzó a patalear y trató de levantarse de una manera un tanto brusca. No sirvió de mucho, pues un certero golpe en la parte baja de su pierna sirvió para que volviera a caer al suelo y quedara a su merced.
Ella se giró tratando de volver a ponerse de pie. Él le colocó sobre la nariz un pañuelo que hizo que, con el paso de los segundos, dejara de sentir de manera gradual, quizá no con la rapidez que solía mostrarse en la ficción, la mayoría de sus músculos. Fernando tuvo que hacer fuerza durante un tiempo para que aquello surtiera efecto. Los ojos de la muchacha comenzaron a cerrarse cuando su cuerpo apenas obedecía ninguna orden. La última imagen que observó fue la más siniestra, sin duda, que vio jamás.
Fernando sonreía como si no estuviera en sus cabales.
—————————————
Autor: Blas Ruiz Grau. Título: No morirás. Editorial: Ediciones B. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.




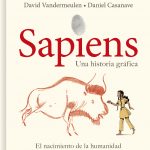

El botón de muestra que adelanta una obra magnífica! Excelente, felicitaciones!