Quién me iba a decir que vería las escenas de psicosis y realismo mágico que vieron mis abuelos durante la epidemia de gripe española de 1918. La vida no es otra cosa que la historia replicada. El espejo de la vida se llama ficción.
No sólo de Netflix vive el hombre. No voy a referirme al aluvión de series y películas de pandemias apocalípticas, ni tampoco a una literatura distópica que siempre me ha dejado ni fu ni fa, como los filetes empanados. Sí voy a hacerlo sobre lo que oxigena mi vida desde hace mucho: la novela histórica.
La narrativa histórica es una excelente manera de empatizar con el pasado. Su convincente diálogo entre el ayer y el hoy se logra merced a su poder evocador, a la recreación de un mundo desaparecido que en algunos aspectos pervive, a revivir en nuestras mentes acontecimientos protagonizados por personas —reales o imaginarias, pero personajes verosímiles— fallecidas hace mucho que sentimos como coetáneas. La sabiduría confuciana de Juan Eslava Galán se condensa en esta frase recogida por Zenda: «Lo ideal sería escribir libros de historia sobre hechos de hace 2.000 años pero tratados como si hubieran sucedido ayer, y libros sobre hechos de ayer pero tratados como si hubieran sucedido hace 2.000 años». Impecable. Fulminante como un rayo en la madrugada o un amor a primera vista.
En lo relativo a la novelística histórica aún hay quien tiene el móvil en modo siglo XX sin percatarse de que ya estamos en el XXI. Algunos, más papistas que el papa, pretenden confinar la definición de este subgénero literario dentro de unas claras fronteras cronológicas. El siglo pasado ya es materia de estudio académico en las modalidades de Historia del Mundo Actual, o del Tiempo Presente. ¿Acaso, pues, los puristas literatos han de enmendarle la plana a los historiadores? A mí me gusta la desinhibición editorial norteamericana en este campo, su libertad conceptual y su asunción de que las fronteras de la memoria, de la vida y aun de la historia son líquidas. Philip Roth, atendiendo a esas premisas, escribió una obra maestra: Némesis. Fue su última novela. Quizá la mejor.
Némesis (Mondadori, 2010) supuso una epifanía literaria para mí por la temática y un lenguaje tan desbastado de retórica que parecía haberlo cepillado, lijado y barnizado un ebanista. Presté el libro a varios amigos y lo recomendé a otros. Trata de una epidemia de poliomielitis que hizo estragos en EEUU en 1944, en plena guerra mundial. La fulminante polio no sólo atrofiaba las piernas de quienes sobrevivían a ella, sino que muchos morían por colapso pulmonar. El desconocimiento del origen y transmisión de la enfermedad desató la paranoia contra la comunidad italiana, las granjas, las heladerías, gente con diversas discapacidades y con quienes escupían en el asfalto. La tensión narrativa aletea en cada página, y pocas veces he leído una historia más conmovedora de alguien llamado al heroísmo cuya vida se ve truncada, y de la renuncia al amor pensando en el porvenir de la persona amada. La hondura psicológica, la capacidad para radiografiar una época y el desenlace nihilista de Némesis hacen de ella una novela histórica fundamental para entender los resortes mentales de una sociedad moderna azotada por una epidemia.
Algunos escritores franceses actuales son maestros en la renovación de la novela histórica ambientada en la Edad Contemporánea. Patrick Deville es uno de ellos. Su Peste & cólera (Anagrama, 2014), con el lenguaje esteticista que tanto gusta premiar en Francia, es otra gran obra que aborda las hazañas científicas de los discípulos de Pasteur a finales del siglo XIX (la banda de los pasteurianos). Además de su estructura y saltos temporales, me gusta mucho su toque a lo Jack London y su exotismo aventurero. Esto último, además de una rara y rencorosa relación amorosa inmune al perdón, son los elementos que Somerset Maugham, con su elegantísima prosa, usa en El velo pintado (1925), novela en la que un bacteriólogo y su esposa se implican, con laico fervor misionero, en la lucha contra el cólera en China.
Marchando otra de cólera. Jean Giono publicó El húsar en el tejado en 1951 (leí la edición de Anagrama de 1995), y recuerdo su escritura puntillosa, sus descripciones densas y su atmósfera desoladora al relatar la epidemia que en 1831 asoló la Provenza. La novela, que evocaba los códigos caballerescos de la Europa del romanticismo, se centraba en las peripecias de un coronel italiano de húsares que intentaba regresar a su país y, el pobre, era acusado de provocar deliberadamente la enfermedad envenenando las fuentes. Siempre el miedo al extranjero. Siempre el terror a lo desconocido, que provoca fantasmagorías y reactiva las supersticiones.
Almudena de Arteaga supo darle una impronta épica a Ángeles custodios (Ediciones B, 2010), la historia de la Expedición Balmis que, en los albores del siglo XIX, vacunó contra la viruela a cientos de miles de personas en el Imperio español ultramarino. Carlos IV patrocinó y costeó esta filantrópica misión científica en la que tan importantes fueron el médico Francisco Javier Balmis, la regidora de un orfanato coruñés y los veintidós niños expósitos a su cargo que, inoculados previamente con el virus, recorrieron el mundo en barco para salvar innumerables vidas. Si los ingleses hubiesen protagonizado esta primera expedición de vacunación internacional habrían publicado multitud de ensayos, novelas a porrillo, levantado monumentos en cada ciudad y filmado películas desde la época del cine mudo. Pero eran españoles. Y ya lo cantó Ana Belén en su hermosísima canción: «España, camisa blanca de mi esperanza./ A veces madre y siempre madrastra».
Ahora pego un volantazo y hablo de novela policiaca salpimentada con alusiones históricas. La portentosa (y misántropa) narradora Fred Vargas es arqueozoóloga especializada en el estudio de la peste medieval, con lo que no es de extrañar que en una de las historias del peculiar comisario Adamsberg, Huye rápido, vete lejos (Siruela, 2008) introdujese una fascinante trama en la que un viejo pregonero de pueblo recibe extraños mensajes vinculados con textos medievales que hablan de la peste, lo que desempolva el pavor atávico a la infección. Como es habitual en ella, resuelve con virtuosismo los giros argumentales de una investigación en la que la peste negra del siglo XIV amaga con retornar.
Vuelvo al carril de una novela histórica que me lleva al Valladolid de Carlos V. Miguel Delibes, en El hereje (Destino, 1998), comienza a describir la ciudad vallisoletana en tiempos del emperador cuando el protagonista, Cipriano Salcedo, de ñiño, colabora en la recogida de cadáveres en plena fase pestífera. La prosa del académico de la RAE hace un salto mortal y, a través de su proverbial sencillez, sintetiza la teatralidad dramática que envolvía aquellas cíclicas epidemias. Son pocas las páginas dedicadas a la peste, pero las mejores de la narrativa histórica española al respecto. Pero es que, aparte de la calidad literaria del vallisoletano sin Nobel que trató muuuucho antes que nadie el problema de la España vacía y escribió el crepuscular libro Viejas historias de Castilla la Vieja, cada capítulo de El hereje exuda una formidable labor investigadora, un concienzudo trabajo de hormiguita, de rellenar durante años centenares de fichas con datos históricos.
Me reencontré con Daniel Defoe al cabo de muchos años. No entiendo por qué tardé tanto, porque el tipo era un punto filipino, un pájaro de cuidado: periodista en cuerpo y alma, novelista, comerciante, chivato, espía, embaucador, puritano y prolífico panfletista. En la adolescencia leí Robinson Crusoe y, en la madurez, Diario del año de la peste. La historia del náufrago la leí en uno de los volúmenes de lomo amarillo de la Biblioteca Básica Salvat que había en mi casa. Diario del año de la peste (Impedimenta, 2010) es una novela escrita en 1722. Todo en ella es modernísimo: su apariencia de reportaje periodístico —narrado en primera persona— de la plaga de peste que asoló Londres en 1665 (el año anterior del Gran Incendio de 1666 que destruyó la ciudad), el lenguaje preciso y la indagación sobre la psicología colectiva. El escritor inglés introduce al lector en el vagón de una montaña rusa de emociones, tal y como harán los futuros autores de best sellers. En sus páginas nos admiramos de la solidaridad y abnegación de los cuidadores de enfermos y nos escalofría comprobar el egoísmo y la cobardía de los padres que abandonan a sus hijos infectados. Del instinto de supervivencia a la vileza hay sólo un paso.
Daniel Defoe es un adelantado a su tiempo por partida doble: se anticipa dos siglos al periodismo de investigación y un siglo a la novela histórica. Como materia prima utilizó los diarios de un tío suyo que estuvo presente en el Londres epidémico, también acopió información de procedencia variada, y a todo ese material le dio un formato narrativo a caballo entre lo periodístico y lo novelesco, concibiendo un molde literario que Truman Capote pulió y llevó a la maestría en 1966 con A sangre fría. Asimismo, Diario del año de la peste, al relatar hechos ocurridos más de cinco décadas atrás, funciona como una novela histórica, por lo que considero que es la primera en su género, aventajando casi cien años a Walter Scott y su Ivanhoe (1814), tenida por pionera.
Tanto hablar de peste me ha removido los recuerdos de una ciudad y de una época. La ciudad se llama Berlín. La época, cuando investigaba en los archivos de mi ciudad olivarera. En el Historisches Museum, en una vitrina, vi la máscara con forma de cabeza de pájaro de un médico de la peste del siglo XVII, en cuyo pico los galenos, para prevenir el contagio con miasmas, alojaban esponjas empapadas en vinagre y otras sustancias olorosas. Me hubiera encantado colocármela y darme un garbeo por la Isla de los Museos de la capital alemana, como un doctor anacrónico o un despistado del carnaval de Venecia.
De mi época de frecuentar legajos me quedo con las largas y nunca tediosas tardes en el archivo diocesano de las galerías altas de la catedral, cuando los ensayos del canónigo organista ponían banda sonora a mis transcripciones de actas capitulares de los años de la peste en la España de los Austrias, la del capitán Alatriste. Rellenaba cuadernos con mi enrevesada letra y, a veces, al pasar la hoja de grueso papel de un libro del cabildo, se pegaba en la yema de mis dedos la arenilla rociada por el escribano del siglo XVII para secar la tinta. Las medidas profilácticas y médicas dictaminadas por los corregidores y las Juntas de Salud para combatir las epidemias eran una mixtura de religiosidad popular, aislamientos sociales y medicamentos inútiles pero de nombres poéticos (la triaca cordial era mi favorito).
Antes de que se declarase oficialmente la peste se organizaban rogativas públicas a San Sebastián, San Roque y San Nicasio, se prohibía la entrada a la ciudad a los comerciantes que no mostrasen salvoconductos y se confinaba en lazaretos a los forasteros sin papeles para guardar la cuarentena. Ya declarada, los guardias vigilaban las puertas y portillos de la muralla urbana, se surtían las boticas y se libraban partidas presupuestarias para repartir medicinas gratis a los pobres, se prohibía a los maestros y profesores dar clase en las aulas, se establecía un hospital de apestados y hospitalicos en casas particulares clausuradas, se quemaban muebles y ropas de los infectados, se rociaban las calles con vinagre y agua con romero y tomillo, en las plazoletas se hacían sahumerios con hierbas aromáticas y se pagaban jornales a ganapanes para trasladar a los apestados a los hospitales. Y, ¡tachán!, se prohibía a los concejales abandonar la ciudad, porque algunos, con picaresca, se retiraban a sus caserías en el campo para alejarse del foco epidémico pretextando trabajo en sus fincas particulares.
Por último, el alta hospitalaria a cada enfermo se consignaba con una expresión maravillosa: «listo para el comercio».
Y ahora, demos un salto en el tiempo, regresemos a la Edad Contemporánea y hablemos de la influenza más célebre de la historia, la de 1918. La gripe española.
La periodista de divulgación científica Laura Spinney escribió un ensayo histórico titulado El jinete pálido: 1918, la epidemia que cambió el mundo (Crítica, 2018) que, cuando lo leí hace un par de veranos, me subyugó por cómo encajaba la microhistoria en la historia universal, por su potencia narrativa y por la analogía de determinados capítulos con las novelas de Gabriel García Márquez. Es un libro de historia engastado con elementos literarios. Por eso me detengo en él.
En la obra de Laura Spinney, el universo literario de Macondo se traslada a Río de Janeiro en el epígrafe El amor en tiempos de la gripe, donde se cuenta que Nair Cardoso Sales Rodrigues, una joven con «piel de camelia, los labios de pétalos encarnados, los cabellos prodigiosos» murió de gripe el Día de Todos los Santos de 1918 y fue enterrada dos veces. La primera vez llovía tanto que el coche fúnebre «se desvaneció como si se sumiera en un acuario». Fue exhumada cinco años después y su cuerpo, «incorrupto, sólo que oscurecido como si fuese una momia», fue amortajado con un vestido blanco, metido en un ataúd blanco y velado en el domicilio familiar mientras los espejos venecianos reflejaban su aspecto de novia. En Río de Janeiro, la cidade maravilhosa de la Belle Époque, se decretó el confinamiento domiciliario, y los muertos, con la piel ennegrecida y el vientre hinchado, eran sacados por sus familiares a los alféizares o arrojados a la calle para evitar el olor a descomposición y, amontonados en las aceras, se pudrían bajo el sol sin que los basureros los recogiesen.
Hasta que apareció José Luis Cordeiro, periodista por la mañana y parrandero por la noche, que había aprendido a conducir tranvías por excentricidad.
Consiguió que le dejasen un tranvía con dos vagones, y al ponerse el sol recogía los cadáveres, los transportaba hasta el cementerio y recorría de nuevo la ciudad carioca para cargar su tétrico tranvía hasta que amanecía y regresaba a la redacción del Correo de la Mañana para trabajar como reportero.
Los sepultureros, que no daban abasto, cavaban fosas tan superficiales que los pies de los difuntos asomaban. Se contrató a trabajadores pagándoles jornales misérrimos y, como solución desesperada, se recurrió a presidiarios. Y entonces cundieron rumores de dedos de muertos cercenados para robarles los anillos, levantamiento de las faldas a las difuntas y actos de necrofilia, gente enterrada en vida y médicos que, a medianoche, les daban a los enfermos desahuciados un caldo envenenado para enviarlos a la «Santa Casa» y liberar camas hospitalarias. Entonces Río de Janeiro se convirtió en una ciudad fantasmal en la que los partidos de fútbol se jugaban en estadios a puerta cerrada, las grandes avenidas estaban desiertas, los que se aventuraban a salir iban corriendo para no infectarse y se canceló la animada vida nocturna. Quienes padecieron la fatídica gripe y sobrevivieron siempre recordaron aquel tiempo teñido de un gris ceniza, porque al parecer la enfermedad distorsionaba la percepción de los colores.
La Gran Guerra originó una vasta y gran literatura debido al descoyuntamiento del mundo conocido hasta entonces. Algo similar ocurrió con la Gran Depresión que sobrevino al crac del 29, cuya novela capital sigue siendo Las uvas de la ira (1939), que le valió el Pulitzer a John Steinbeck. Sin embargo, la pandemia de gripe española del invierno de 1918-1919 no generó una narrativa, quizá porque fue rápida como un huracán y su reguero de víctimas sumadas a las de la guerra obligó a los escritores de aquella generación a olvidarla. No dejó huellas en la literatura. Tampoco las ha dejado en la novela histórica.
Nada más comenzar la Segunda Guerra Mundial, los ingleses, temerosos de los inminentes bombardeos alemanes con gas venenoso, se habituaron a salir a la calle provistos de máscaras antigás. Las guardaban en estuches metálicos o en bolsos de lona que las mujeres se cruzaban al pecho, como un segundo bolso. Muchas personas salían con las máscaras puestas, e incluso se fabricaron modelos infantiles con la cara de Mickey Mouse y de su novia, Minnie. Para los niños y las niñas.
En sus casas, los ingleses leían periódicos y libros, se telefoneaban, escuchaban música en los gramófonos o a través de las emisiones radiofónicas de la BBC, que retransmitía las emocionantes alocuciones de Churchill y el discurso que pronunció un rey tartamudo que no estaba llamado a reinar y que, a pesar de su carácter introvertido, demostró temple y valía. Pero todavía más su mujer, la reina Isabel. Y cuando aullaban las alarmas y la gente corría a los refugios o a la estaciones de metro, en la BBC sonaba una canción que se hizo célebre: There’ll Always Be an England. La cantaba Vera Lynn. Nunca dejó de sonar durante el Blitz, mientras la Luftwaffe atacaba día y noche. Aquella canción simbolizó la resistencia. Y la victoria.
La pandemia de coronavirus nos ha confinado en nuestras casas. Salimos a la calle con mascarilla y al regresar nos lavamos las manos como cirujanos antes de una operación. Abastecemos las alacenas con compras de búnker a pesar de que las cartillas de racionamiento son reliquias de museo. Leemos periódicos y libros en papel o en pantalla. Yo sólo leo libros de papel no por romanticismo ni por pertenecer a una era analógica, sino porque el dispositivo electrónico me produce calambre mental. Vemos series, películas y telediarios. Escuchamos música y la radio y cargamos más a menudo la batería del móvil de tanto tecleo y veces como hablamos con amigos y familiares, para que nos den el parte de salud y sentirnos cerca aun en la distancia. Salimos a los balcones para aplaudir, animarnos y saludarnos. Y sonreírnos. Y celebrar la vida.
Cada mañana, al alba, mi cocina tiene el olor negro del café recién hecho. Antes de que hierva la cafetera enciendo la radio con un pellizco en el corazón y con esperanza. Una de las cosas que más me gusta en la vida son los desayunos abundantes y demorados en los hoteles, cuando estoy de viaje y sé que tengo por delante toda una jornada de descubrimientos. Estos días, en mi casa, desayuno con tranquilidad, y como soy un escritor que a veces da clase, enchufo el ordenador, suministro información a mis alumnos y luego, rodeado de mis libros y de mis recuerdos, con el equipo de música encendido, el botecito de gel hidroalcohólico a mano y la mascarilla en los anaqueles de la biblioteca, escribo la novela que me tiene el seso dulcemente sorbido.
Una novela histórica, claro. Pero sin epidemias.



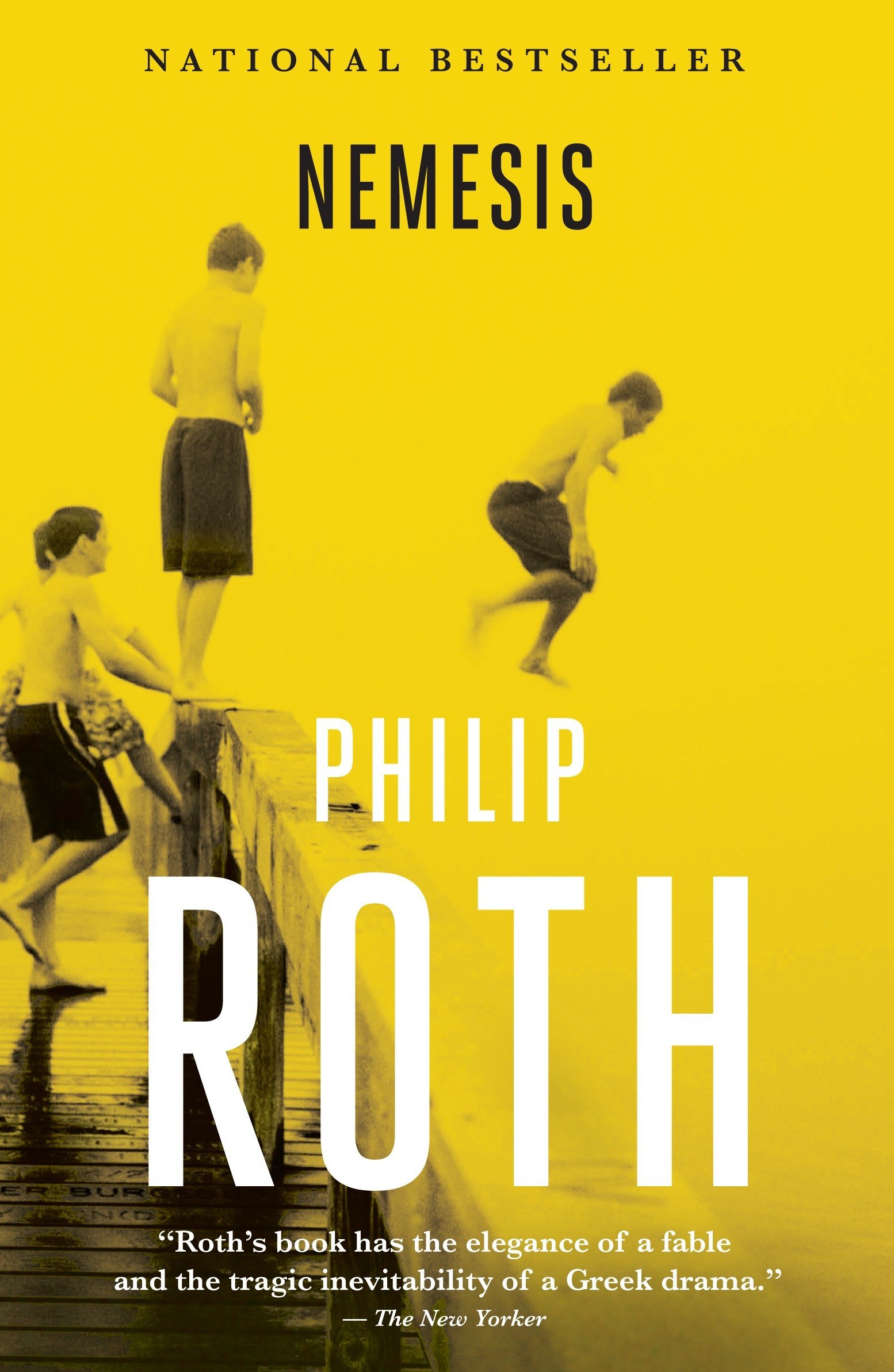
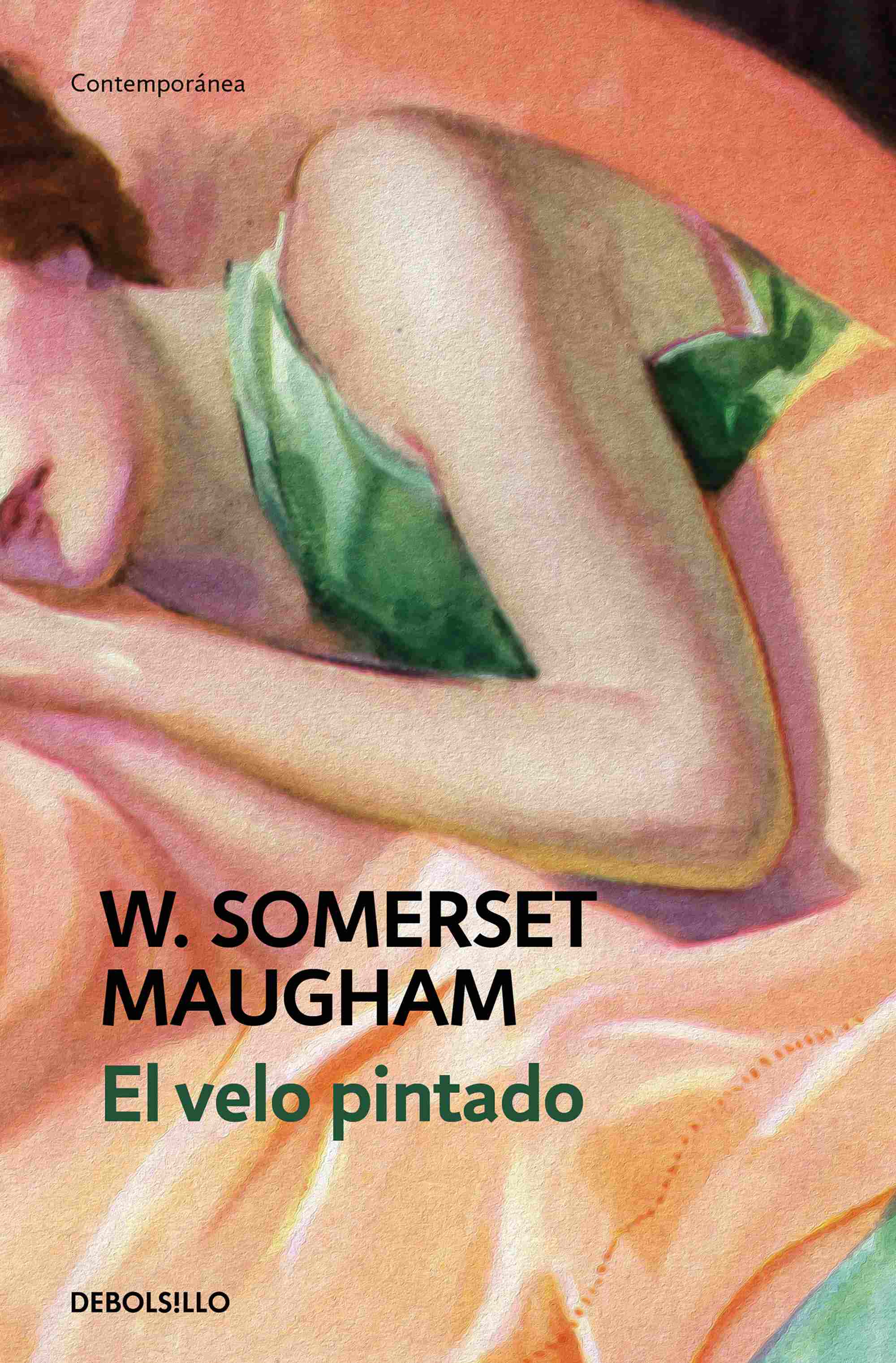
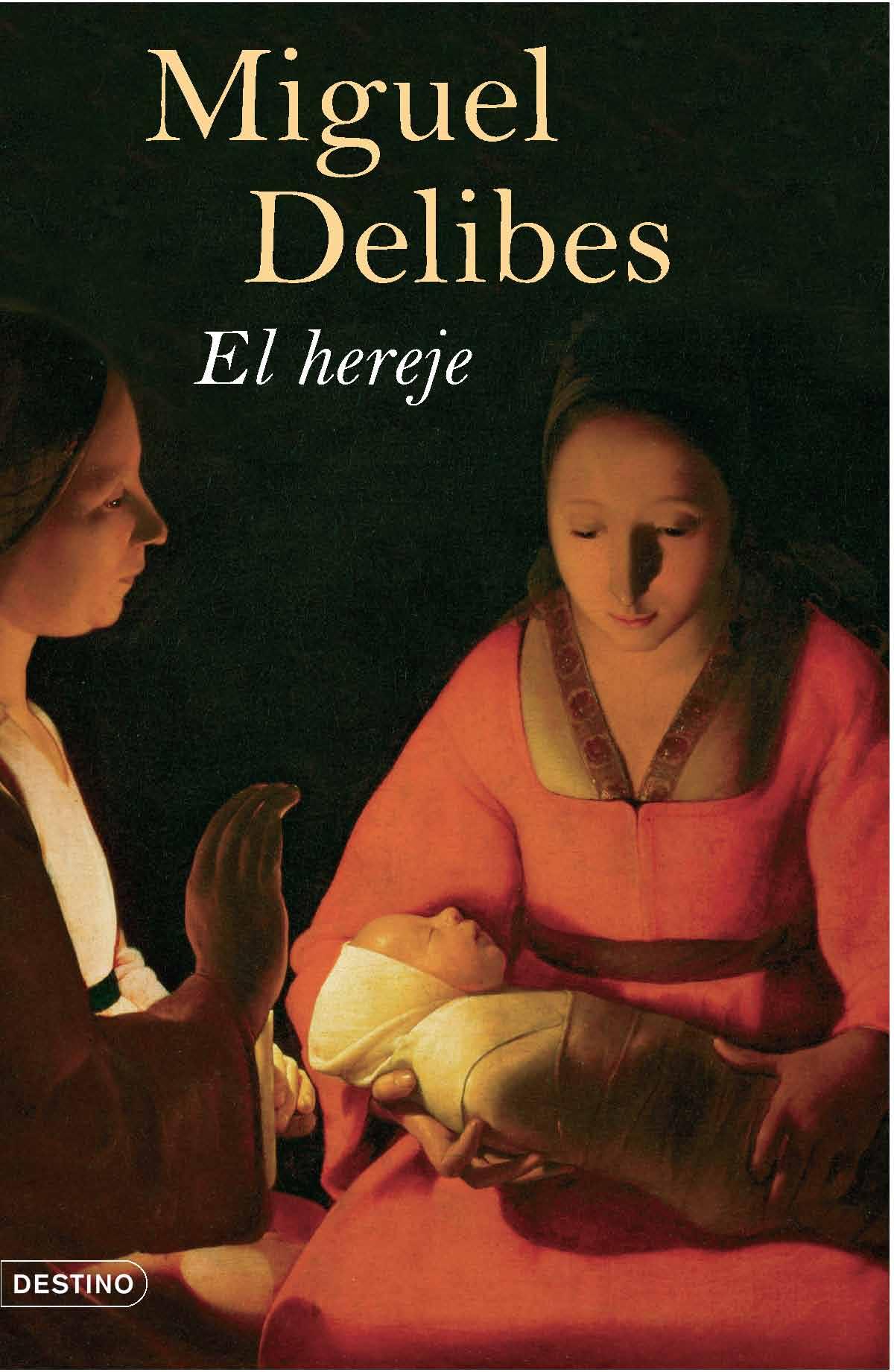
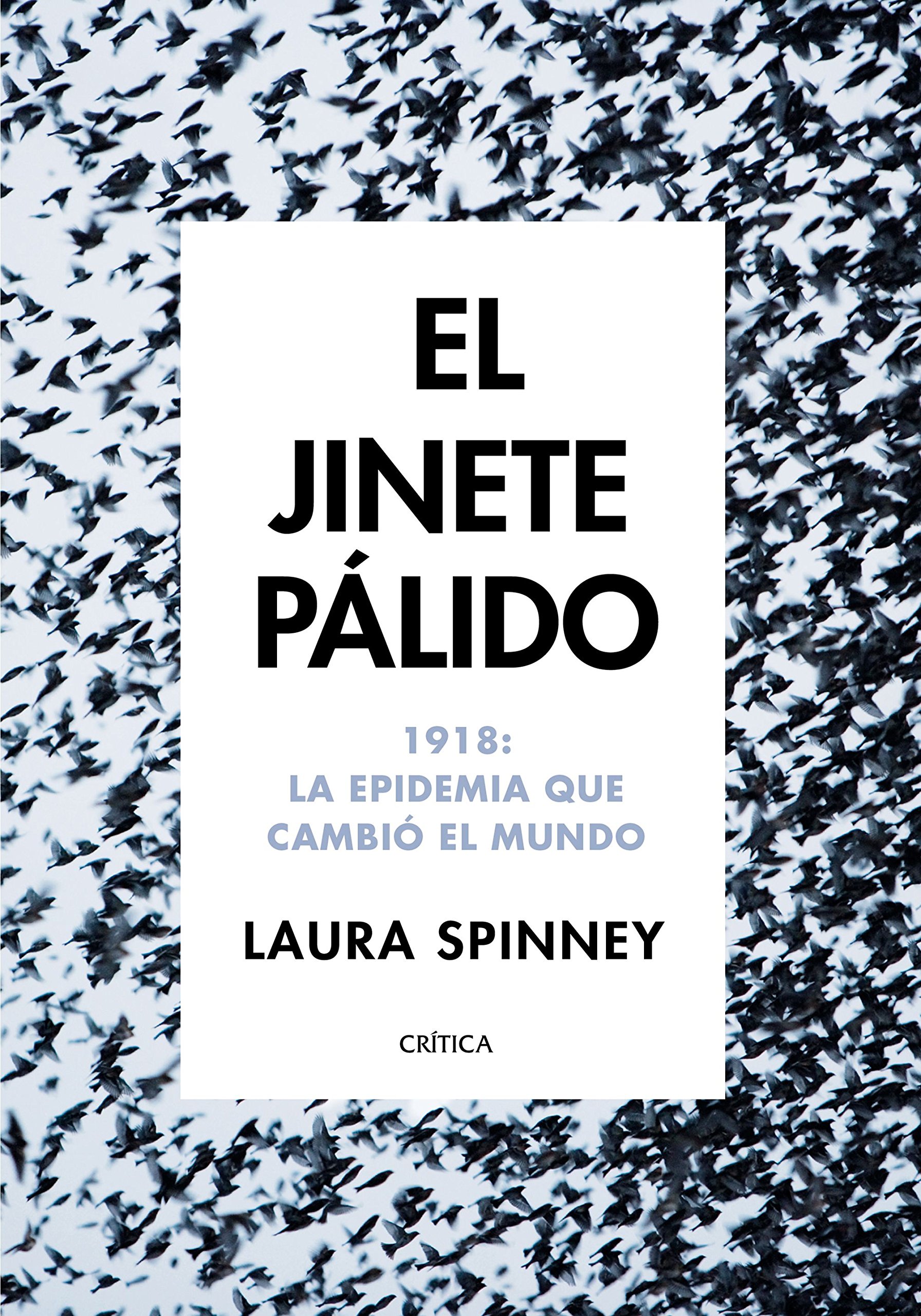




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: