Estos Nudos de vida (Ediciones del Subsuelo) de Julien Gracq están escritos con una prosa poética luminosa que hace surgir paisajes con todo lo que implican de presencia inmediata, recuerdos, historias, mitos y cuentos de hadas.
Zenda adelanta un fragmento del libro.
***
Leer
Igual como entramos en las hileras de viñedo al acercarse la vendimia, levantando aquí y allá los pámpanos, para descubrir, palpar y probar los racimos, aplastar una uva, más o menos pegajosa a los dedos, así muchas veces he muestreado previamente los libros, sobre todo los libros algo gruesos, raramente equivocado sobre lo que promete la cosecha. El libro en su masa no ha liberado todavía la corriente emergente de la lectura, que la rebusca ya lo ha dicho casi todo sobre la fisonomía del caldo, o al menos sobre su contenido en alcohol.
*
Momentos de vagabundeo ausente en los que uno pierde el tiempo ante la biblioteca, alcanzando un libro de la estantería, abriéndolo, cosechándolo, volviéndolo a su sitio, abandonándolo por otro que revela en la cata más especias y más base. Picando como hace el español a la hora del aperitivo entre las tapas, y a veces, como él, a fuerza de picar, saltándose la comida. Como los viejos conocedores en borgoña hacen con ayuda del catavinos, con el tiempo y la larga costumbre se consigue oler los libros más que leerlos: menos necesidad de alimentos consistentes que una especie de espiritualización vigorizante del olfato. A veces se puede almorzar exquisitamente con el humo del asado, y a quien sabe esperar y envejecer consustancialmente con ella, la literatura entrega también, misteriosamente, su quintaesencia.
Este hombre solo, en zapatillas, que olisquea y picotea ante sus estanterías, todo él concentrado, con la nariz al aire, es un detector y un juez al que nada ya puede embrollar. Y ese hombre es también un vidente, un fiel de la secta: nadie comulga de verdad con la literatura si no tiene la sensación de que, en literatura, el todo está presente en la más pequeña parte.
*
Lo que ha desaparecido del horizonte de cierta crítica es el lector atrapado en el hilo de la lectura, el lector emocionado y en movimiento, deseando, exigiendo, captando, esperando. La lectura que propone la crítica es la paradoja de una lectura detenida, inmovilizada: un campo de investigación, como dice ella, es decir, la substitución del viaje por el mapa de carreteras.
*
El rechazo del préstamo a largo plazo es en definitiva lo que separa más netamente la manera de leer de la tercera edad de la que se practica en la juventud y en la primera madurez. Durante mucho tiempo he leído (por fragmentos, jamás de arriba abajo) el Ulises de Joyce con la convicción de que las extensiones opacas a la lectura que separan en el libro la admirable obertura (e incluso el entierro, a su modo enteramente logrado) del monólogo final, ¡tan desesperante a la larga como las brumas de un cielo matinal para el ojo más experto! El punteado que se soldaba en esperanza —y a beneficio de inventario— el principio y el final, actualmente ha dado paso a un rechazo de lectura formal. Y eso me ha abierto los ojos a la inmensa anticipación de placer, tan difícil de rechazar, que mueve la lectura a la edad temprana. Toda una palpitación de futuro, que reavivaba a lo largo de la lectura el viento de las páginas pasadas, se ha desvanecido: estamos ante lo que nos gusta y lo que no nos gusta a la hora del pago en metálico.
*
¿Por qué no admitir que la poesía también tiene con sus lectores más fervientes algunos fiascos, esos momentos de perfecta atonía en los que el poema resbala sin morder nada en la superficie de la mente desensibilizada, cuando los versos más queridos vienen a chocar con la puerta de la memoria sin que se encienda la chispa, cuando el dedo, sin que se despierte ningún hormigueo, toca el cable de repente inexplicablemente desconectado? ¿Por qué no admitir que la poesía más hechizante, la más segura de su poder, solo pone en forma a sus amantes… una vez de tanto en tanto?
*
El mal esencial del hombre es la abstracción o separación. Separación por el tiempo irreversible, por la distancia infranqueable, reclusión en la célula estanca de la conciencia individual. El objetivo de la poesía es llevar un remedio a la raíz del mal. Es la prefiguración mediante los signos del mundo (sin duda un mundo según la muerte) en el que todo está junto. Así pues, su tarea esencial es poner en contacto inmediato las series materiales y mentales más alejadas, y de preferencia las más incompatibles, no solo a los ojos del vulgar sentido común, sino a la luz reflejada de la dura experiencia vital. Esta tarea la cumple la imagen, cuyo perfecto funcionamiento (no olvidemos que la imaginación es una función, tan vital como la respiración (ella es la que hace respirable el aire)) se presenta así de manera constante como un cortocircuito. No basta con decir como Reverdy «Cuanto más alejados de la realidad sean los dos términos puestos en contacto, más bella es la imagen»: en realidad solo hay imagen y poesía a partir del momento en que nos aventuramos más allá de la red de coordenadas construida por los sentidos o por la mentalidad lógica sujeta a fines prácticos.
En términos hegelianos, la poesía es la reivindicación permanente, en el seno de la existencia, atormentada por abstracta, de la quietud absorbente y la felicidad totalitaria de lo concreto.
Poesía pura: sería el estado mental por el que todos los substantivos sin excepción se encontrarían unidos por el presente de indicativo del verbo ser (ejemplo: Carlos Quinto es un reloj) y del verbo hacer (ejemplo: la electricidad hace la siesta).
Desde luego, semejante definición basta para establecer de inmediato el valor absoluto del sueño en relación con la vida «real». Eso falla cuando se trata de resolver la grave cuestión que es la cuestión por excelencia en materia de poesía práctica: ¿por qué la mente reconoce inmediatamente como «poéticas» y legitima solamente un pequeño número de esas infracciones cometidas por encima de las fronteras lógicas, mientras que rechaza como desprovistas de valor la mayoría? ¿Por qué «Été, roche d’ air pur» («Verano, roca de aire puro») es poético y «Mon âme est une infante en robe de parade» («Mi alma es una infanta vestida de gala») apoético? [1]
*
Hasta mediados del siglo pasado, un único y mismo público fue lector y juez de lo más diverso que se producía en literatura. Después se produjo —ya a partir de Stendhal, más claramente a partir de Baudelaire— una segregación rápida en el interior de la colectividad lectora: en apenas unas décadas esta segregación conduce al gueto emparedado de los lectores de Mallarmé. Sin embargo, en la cumbre, es decir, en la categoría escribiente, subsistía una comunicación que autorizaba todavía la ficción de la «república de las letras»: todos se mantenían informados de lo que publicaban sus colegas. Actualmente, esta última comunidad se compartimenta: de una familia a otra, los escritores han dejado de leerse entre sí. El nacimiento por secesión de una o varias Barbarias dentro de una misma civilización muy evolucionada es una de las singularidades de la época.
*
La senilidad de algunas glorias literarias viejísimas ¿es mejor que el olvido puro y duro? ¿Quién lee a Homero? ¿Quién lee a Píndaro? ¿Quién finge leerlos? Debemos reconocer que ninguna cultura antes de la nuestra —cultura de museo— sintió tanta repugnancia a deshacerse de los viejos, o incluso a tocar las vendas de las momias más antiguas; pero de un tiempo a esta parte, todo está cambiando, y no debería contrariarnos que los mismos colegiales que hace ocho años gritaban a De Gaulle en las calles: «Diez años bastan», de vuelta a sus manuales de griego y latín empiecen a considerar: «¡Dos mil años bastan!».
Envejecer más o menos lentamente, más o menos honorablemente, y después desaparecer es la ley de las «glorias literarias» y la buena higiene de las letras, pero ¡nada de catalepsias provocadas y mantenidas! ¡nada de apretujarse alrededor de comas superados! Toda la enseñanza literaria francesa solo ha aspirado, desde hace siglos, a multiplicar el caso del doctor Valdemar [2]: lo que cosecha ahora es el rechazo de los estudiantes de bachillerato a «explicar» cualquier cosa que no sea Boris Vian, Charlie Hebdo y los comics.
*
Releer una novela. Poco importa, a fin de cuentas, saber por adelantado adónde conduce la intriga, y por qué caminos. Si la novela posee calidad, el viaje consiste en la navegación en la que me embarca, no en los puertos y países que visita: el texto de una ficción está tirado de principio a final, y autosuficiente. Se trata solo de que la potencia del movimiento sea lo suficientemente fuerte para anular cualquier idea de destinación.
Así, en cierta manera, al recuerdo —que por ejemplo nos repite con seducción el recorrido de un paseo favorito— la relectura de una novela, plenamente, substituye una realidad. Y por más que esta realidad no sea más que excitación mental capaz de hacer surgir imágenes, guarda de la realidad auténtica la solidez indeformable, el rechazo a doblegarse a las fantasías y meandros del ensueño: una novela no es un fragmento de música, que sirve de mediador a todos los caprichos del sentimiento: el hipogrifo violento que te monta en su grupa, no te lleva a cualquier parte. La música garantiza los transportes en común del ensueño, la novela ajusta la imaginación de una manera más estricta, sin por ello mutilarla: en realidad, la moviliza por entero y la hace pasar por su estrecha canalización, cosa que le asegura una presión excepcional.
*
¿El poema es, según la conocida fórmula [3], una larga vacilación entre el sonido y el sentido? Más que una simultaneidad, la alternancia continua entre el sonido y el sentido engendra el movimiento de la lectura poética: imposible encerrarse por mucho tiempo en el puro hechizo verbal sin que la asociación de las palabras, de grado o por fuerza, «evoque»; pero también inanidad progresiva y rápida del encadenamiento de imágenes donde el ritmo y la sonoridad han dejado de intervenir. En realidad, para el lector, el sonido corre tras el sentido, luego el sentido tras el sonido. Pues el esqueleto entero de la imagen visual, en poesía, es verbal, pero toda química verbal en el poeta da sobre una evocación: compuesto inestable y sin equilibrio que a medida que surge tiende hacia su aniquilación. La felicidad breve y sin colmar en la que se sumerge ese desmayo sin cesar renovado, unas veces del sonido en la imagen, otras de la imagen en el sonido, es tal vez el motor mismo del gozo poético.
*
El pensamiento mata todo lo que toca: no es nada extraño que la novela, a su vez, también muera de pensamiento.
*
D. H. Lawrence muchas veces da la idea de lo que habría podido escribir un Nietzsche novelista.
*
La originalidad de Colette, maravillosa escritora, se relaciona no tanto, como cree la gente, en la riqueza de captación de sus cinco sentidos como en la jerarquía tiránica que los organiza. Es imposible no reparar hasta qué punto sus percepciones pierden vigor en cuanto son incapaces de ser reavivadas y corroboradas por el sentido del tacto. A unas admirables cualidades visuales de miope, Colette añade una ausencia tan completa del sentido de los planos y de la profundidad, que cualquier descripción de la naturaleza se convierte en ella en un irisado muestrario de tapices granulosos, un viaje oriental alrededor de su habitación, de las paredes de su habitación. Un ciego de nacimiento en las primeras horas de su curación, y provisto por milagro del don de la expresión: ese es el genio plástico de Colette.
*
Suelen ser los olores lo que nos parece más generalmente el Ábrete sésamo de los recuerdos profundamente enterrados. Sin embargo, los dos casos de reanimación que se citan hasta la saciedad en la obra de Proust: la deglución de la magdalena y el choque del pie contra una baldosa desencajada, van ligados ambos, no a un olor, sino a una sensación motriz. Como si, para que la puerta se abra de par en par, hubiera al menos que esbozar el gesto mágico, como si la llave no girara jamás por sí sola.
*
«Fabrice, pues, ya que hay que decirlo todo. Fabrice acompañó a su madre hasta el puerto de Laveno, en la orilla izquierda del lago Mayor, la orilla austríaca, donde ella bajó a las ocho de la tarde…» Nada hay en toda La cartuja de Parma que respire mejor la alegría de vivir que el vagabundeo de Fabrice entre el lago Mayor y el lago de Como, cuando visita al abbé Blanès. La mosquetería de los mortaretti, recuerdo de Italia que emociona visiblemente a Stendhal como si fuera un recuerdo de infancia, pone ritmo a las festividades de aquel domingo de la vida. El encanto único del libro, encanto del todo epidérmico, y que no participa en nada en la solidez interna de El rojo y el negro, profundamente enrocado en la Historia, consiste en ser a la vez, por la invención, Las mil y una noches de la Santa Alianza, y por ternura sonriente y añorante, El gran Meaulnes de Stendhal, un Stendhal cuyos auténticos recuerdos de infancia en realidad empiezan a sus diecisiete años.
*
Si, más que con cualquier otro escritor, abro la novela de Proust por cualquier página para un momento de lectura antes del sueño o para amueblar un insomnio, es, creo yo, a causa de la eminente preponderancia en él del detalle sobre el conjunto. Una centrifugación todopoderosa parece llevar a cada momento toda la sangre novelesca hacia la epidermis. A la inversa en eso de la novela psicológica francesa, generalmente breve, cuyos tipos son Adolphe y La princesa de Clèves, donde se ejerce una rigurosa constricción sobre toda la irrigación periférica, y donde parece que uno oiga, en el silencio impuesto a los murmullos adventicios, el único latido lejano, arropado, un tanto abstracto, del regulador central.
*
El personaje de Clappique en La condición humana no es nada más —desarrollado— que uno de los personajes planos de Proust: personajes episódicos, sin trasfondo real, reducidos a un tic de lenguaje y que parecen enteramente nacidos de él, como el ascensorista o el director del hotel de Balbec: la violenta vuelta de tuerca que imprime Malraux a su relato ya en las primeras páginas aguijonea inmediatamente esa palabrería de mesa de pensión de los intermedios cómicos sueltos, como los que se permiten respirar por intervalos en el Grand Guignol [4]. Un contraste que, por otra parte, apenas desluce este hermoso libro: una «pifia» caracterizada, pero netamente circunscrita en una construcción novelesca no reviste más gravedad que esos ripios de los más bellos poemas de Baudelaire, que a veces uno imagina que están ahí para dar la escala.
*
Todos los tipos de humanidad que Georges Courteline puso en escena —rentistas con monóculo, soldados reenganchados bebedores de absenta, cornudos con perilla, jugadores de malilla a la hora del aperitivo, paletos en blusón de la ley de los tres años [5], «oficinas» desempolvadas con los manguitos de lustrina, burdeles de provincia gestionados como haría un buen padre de familia— a la manera de fósiles específicos que datan con exactitud una capa sedimentaria, remiten a las primeras décadas de la Tercera República, precisamente y exclusivamente. Se necesita genio, tal vez, para extraer del barullo cotidiano, de los encuentros y los sucesos, un «tipo humano eterno»; se necesita al menos mucho talento para extraer en carne viva en medio de la infinita diversidad de siluetas de la calle, aquellas que no volveremos a ver dos veces.
*
No hay duda de que la música, incluso la arquitectura, están más cerca del sedimento de la cultura de lo que la literatura podrá estar jamás. Toda literatura tiende a la integración en una cultura universal, pero un baile campesino, el canto de un pastor, no se integran a nada más que no sea su paisaje cultural natal. La conciencia desdichada propia de los escritores —y de la que están exentos el músico, el escultor o el arquitecto primitivo— tiene algo que ver, sin duda, con la relación a la vez reflexiva y fragmentaria, y de todos modos empobrecida, que la vincula con su región cultural. Conciencia desdichada de Tolstói frente a un pintor de iconos, incluso de Baudelaire frente a Wagner, del artista de la palabra, intelectualizado de arriba abajo, frente a todas esas manos, esas voces bienaventuradas que no saben, y no necesitan plantearse, ni lo que hacen ni lo que cantan.
*
Cocteau: La gran separación. Uno se pasea por este libro como una linterna sorda en una tienda de abalorios: las chispas de fulgor seco crepitan en ristra e instantáneamente se apagan; lo que su centelleo tapiza queda tan desamoblado como un túnel negro.
Hay en este corto relato una excursión al campo: Cocteau no la ve; se entiende que eso no existe para ese emparedado de París, como para un burgués de Molière. El campo, para él, es el hotel de Villefranche, con los marinos americanos.
*
El centenario de la muerte de Victor Hugo hace brotar, como es debido, crisantemos en los escritorios de los periodistas. Entre ellos, un artículo de Angelo Rinaldi, que hace notar que Hugo, desde el Panteón y los funerales imperiales que le hizo la Tercera República, ha pasado a ser, de hecho, no tanto el núcleo irradiante de nuestra literatura como el escritor francés cuya mención, como la aparición del presidente de la República, no deja de desencadenar automáticamente La Marsellesa. Y su figura es, efectivamente, la de un presidente de la República de las Letras, tipo la Tercera, un oficial de la literatura a cargo de los crisantemos laicos y las solemnidades democráticas, pero desconectado de cualquier influencia auténtica: una forma evacuada de la grandeza, sin poder sobre las mentes y los corazones.
Siempre y abundantemente citado, pero jamás sin una sonrisa medio paródica, como si se citara a un testigo atrasado de una época fabulosa y un poco de cartón piedra, donde la lengua se soltaba en un modo más vaticinante, más atronador: Isaías o Ezequiel insertados de repente en una distancia exótica, entre Stendhal, Voltaire y Baudelaire. Por otra parte, es el único elegido por sufragio universal de nuestra literatura, cosa que lo instala en ella —en medio de un paisaje literario fundamentalmente de clan, donde solo las capillas particulares reciben culto— en una puerta abierta a la nada, perpetua y majestuosa.
La lengua en él, como sabe todo el mundo, es soberbia: perfectamente centrada, a veces milagrosamente timbrada. Por desgracia, el pensamiento tan solo evoca, las más de las veces, la violenta corriente de aire que atraviesa una trompeta: todo el esfuerzo, estrictamente calibrado por el instrumento, va dirigido a un máximo rendimiento sonoro.
***
[1] La primera cita es de Paul Valéry, la segunda de Albert Samain (1858-1900).
[2] Relato de E.A. Poe. El doctor Valdemar hace un experimento para intentar saber qué se siente después de la muerte.
[3] De Paul Valéry.
[4] Teatro parisino especializado en piezas macabras y truculentas.
[5] Ley de 1913 que prolongaba el servicio militar de dos a tres años.
—————————————
Autor: Julien Bracq. Traductor: Lluís Maria Todó. Título: Nudos de vida. Editorial: Ediciones del Subsuelo. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.




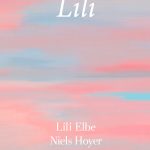

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: