La primera historia que me contaron sobre la Guerra Civil no era trágica.
La protagonizaba un niño al que le costaba un mundo despegar la mejilla de las sábanas. Cuando los aviones venían de noche a bombardear Madrid, sus hermanos hacían denodados esfuerzos para sacarlo de la cama y arrastrarlo hasta el sótano, pero él peleaba con uñas y dientes para evitarlo.
―¡Que me maten! ―les gritaba, desesperado―. ¡Que tiren el edificio si les apetece, pero yo quiero seguir durmiendo!
Llegó una noche en la que sus hermanos ya lo dieron por imposible. Lo dejaron roncando y bajaron a refugiarse y a rezar para que ningún obús acertara sobre su cama.
He dicho que no se trataba de una historia trágica, pero a mí sí me lo parecía cuando la escuchaba siendo un chaval, porque concebía pocas torturas más pérfidas que la de tener que despertarme en mitad de mi sueño para recorrer el espacio de cuatro pisos en pijama hasta un sótano repleto de gente. Me preguntaba a qué vendría aquello de lanzar bombas durante la noche, con lo fácil que sería ver los objetivos a la luz del día desde un avión. Eso tenía que ser a mala leche.
Aquel fue mi primer contacto con la fantasía desdibujada que era esa guerra de la que nadie me había hablado antes. Mis abuelos eran los custodios de una información desconocida para el resto de la gente. Mis padres y mis tíos no hablaban de ello; me contaban cosas más aburridas, sobre universidades que se cerraron, o sobre no sé qué noche en la que un grupo de militares locos intentó secuestrar a un montón de políticos dentro de un congreso. Como si aquello fuera igual de interesante…
Debería decir que las cosas fueron cambiando a medida que me fui haciendo mayor pero, a decir verdad, no lo hicieron. Al menos no de la misma manera en la que cambió mi acceso a otros temas prohibidos. Por un lado estaba lo que te contaban en el colegio y, por el otro, lo que te iba enseñando la vida. En ocasiones se complementaba. Era lo que ocurría con la sexualidad, por ejemplo, o con las drogas.
Pero la Guerra Civil siempre fue distinta. Los libros la mencionaban en aquellas páginas del final, a las que no llegábamos nunca. Ésas que te dedicabas a hojear en los ratos tontos de la clase de Historia durante los que la profesora se apasionaba hablando del Renacimiento. La consecuencia era que la Guerra Civil quedaba sumergida bajo un manto de leyenda.
Luego llegó el siguiente capítulo, justo antes de la adolescencia, cuando, mientras tú te iniciabas en novelas de Michael Crichton o Stephen King, había quienes empezaban a hacer sus pinitos engullendo conocimientos acerca de todo ese capítulo del que nadie había querido hablarnos. Y existía un discreto grupo de iluminados, que ahora recuerdas con vergüenza ajena, pero que por entonces te parecía el culmen de la sabiduría. Eran los que escupían nombres de políticos de la II República como quien recita la alineación de un equipo de fútbol, o sentaban cátedra sobre las posibilidades reales de triunfar que tuvo el bando perdedor.
Y tú, que no sabías de qué diantres estaban hablando, encogías los hombros y te limitabas a escuchar. Ya después llegabas a casa y preguntabas, o buscabas en los libros, porque por aquella época no existía ninguna red global con la que untarte tan rápido de demagogia.
Supongo que en algún momento comencé a relacionar ambas cosas: las historias que contaban los iluminados y las que yo había escuchado de labios de mis abuelos. Entendí que se referían a la misma realidad, aunque en un principio no me lo hubiera parecido. Porque los iluminados se emocionaban describiendo las estrategias empleadas por los ejércitos en la Batalla del Ebro, y decían que unos contendientes estuvieron mejor organizados que los otros, pero que los otros, a su vez, se sintieron más respaldados por otras naciones.
Mis abuelos no mencionaban nunca ningún ataque. Hablaban de hambre, de sueño y de sed. Poco a poco fueron hablando de más cosas. El nivel de detalle creció con nosotros, a medida que nos vieron más capaces de escucharlo, pero sobre todo a medida que nuestras preguntas se tornaron más incisivas. Fue entonces cuando el relato tomó una forma mejor definida: cuando llegaron las historias de los paseos, de las personas que se ahorcaban en sus casas, de las mujeres que se quedaban solas y se convertían en víctimas. De los vecinos y de las envidias.
En algún momento me quise creer un afortunado. Yo no era un iluminado más; yo contaba con información de primera mano. Podía decir que me lo había contado un testigo presencial. Podía referirme a cosas que no estaban escritas en ningún libro.
Y yo también me dejé llevar. También leí lo que quise leer, y me creí capacitado para opinar sobre lo que había ocurrido en aquel tiempo tan lejano. Cometí el mismo error que los iluminados, reduciendo el conflicto a un conjunto de movimientos de una partida de Risk, mientras despreciaba con paternalismo las opiniones de mis abuelos, que evidentemente se vieron afectadas por la corriente predominante del lado de la línea en el que tuvieron que pasar la guerra, mientras que yo, desde mi fría y documentada distancia, era capaz de realizar una evaluación objetiva de la totalidad.
Me atreví, sí, a simplificarlo todo, para poder codearme con los iluminados y para poder callarles la boca de vez en cuando.
Más tarde perdí el interés. La ficción de la Guerra Civil había estado presente en mi juventud igual que otras tantas. Pero se gastó, y durante una buena porción de años la abandoné por completo.
Luego llegó la escritura, casi como llega una enfermedad. Se presentó en mi vida para tomar posesión de ella y, al mismo tiempo, para rescatarme; para recordarme quién era yo y quién fui una vez, en el colegio, cuando estaba enamorado de aquella tarea que la mayoría de los niños detestaba. Escribir y escribir.
Me sentí trasladado al pasado. Y entremezclado con aquella necesidad de rebozarme en ficciones y de hacerlas verosímiles fue como regresó la guerra. Susurrándose. Ni siquiera me di cuenta. Volví a preguntar a mis abuelos. Volví a fijarme en sus miradas derrotándose hacia el recuerdo, y noté la renacida sed de conocimiento que me embargaba. Pero ahora era distinto; no quería saber las cosas para poder utilizarlas contra nadie. Lo que ahora deseaba era sumergirme en ello. Deseaba entenderlo. Porque nunca lo llegaba a entender. Y porque era una narración real; una como las que yo pugnaba por alcanzar. Les veía contarlo y hacerlo verosímil. En sus gestos. En sus quejas cuando se daban cuenta de que habían olvidado detalles…
Supongo que fue entonces cuando terminé de percatarme de que no se trataba de ninguna ficción. Cuando la llegué a sentir como algo que había estado a punto de matarlos. Para cada suceso sobre el que yo podía leer en un libro, ellos guardaban un asentimiento y un mohín de pesadumbre.
Sí, decían, eso también fue terrible…
No sabe uno por qué escribe. Yo, desde luego, no lo sé. Pero en todo arte hay algo de búsqueda, y siempre he creído que lo que yo busco es algo parecido a lo que busqué en las historias que escuchaba: la sorpresa de comprender que una ficción escondía tamaños mimbres de realidad.
No quiero decir que sea escritor por culpa de la Guerra Civil. No quiero decir, tampoco, que en mi generación existan tantos escritores porque todos hayamos experimentado esa misma atracción por aquel relato prohibido, que sólo de mencionarse parecía capaz de invocar tormentas. Aunque, a la vez, tengo que decirlo o, al menos, insinuarlo, porque todos recordamos que nos enseñaron que sobre aquello era mejor no hacer preguntas. Todos recordamos a algún familiar poniéndose nervioso, y diciéndole a otro que era mejor dejar el tema, pero a la vez elevando el tono, quizá hasta enfrentándose, quizá hasta levantándose de la mesa y marchándose. Y son esas situaciones las que te llenan de preguntas; las que te llevan a imaginar, desde el respetuoso silencio al que te obliga tu condición de niño en presencia de un destello de violencia entre los adultos.
Algo de eso me ha quedado, y he aprendido a tenerle miedo a la Guerra Civil. El suficiente como para sorprenderme ante todos aquellos que no lo tienen. Porque aún existen los iluminados, sí, por increíble que parezca. Aún existen personas de mi edad que se atreven a disparar sin bala. Personas que dicen estar muy informadas. Porque han leído mucho. Son comentarios como ése los que me permiten entender ciertas actitudes… Es muy fácil hablar de buenos y malos desde la distancia de una página. Eso sigue siendo ficción, y de la ficción es sencillo adueñarse. Pero de un testimonio… Ay, amigo, ¿por qué flanco le quieres atacar tú, con tu sabiduría de biblioteca, a un testimonio? Podrás dudar de él, desde luego, y podrás decir que ha quedado desdibujado por el paso de los años, pero ¿qué tendrás que decir tú sobre las muertes que han presenciado esos ojos, si tú mismo no has presenciado ninguna? ¿Qué te atreverás a resumir sobre un asalto, después de escuchar la manera en la que él se tapaba los oídos con las manos? ¿Qué clase de hombre crees que serías tú ahora, de haber estado en su lugar?
Somos herederos de alguna violencia, nos guste o no. Cargamos con el resto de alguna venganza por consumar, y de poco sirve querer extirparla sin ni siquiera reconocerla.
Desde que escribo, siempre me he sentido atraído por la cara violenta del ser humano. Quizá estuviera explorando esa porción de mi herencia, o quizá estuviera buscando mis propias respuestas a las preguntas que lancé en su momento y otros prefirieron dejar dispersas en el aire. Quizá sólo se trate de curiosidad.
El caso es que nunca antes me había atrevido a escribir una novela que tuviera lugar durante la Guerra Civil y, ahora que por fin lo he hecho, siento vértigo. Casi vergüenza. A pesar de haberla rozado apenas; de haberla acariciado como de soslayo, mencionando la dureza de transitarla pero sin tirarme de cabeza a bucear en ella, aunque dando pistas evidentes de desear hacerlo. Porque es el cuento que más veces me han contado, y desde que tengo memoria he sentido el irrefrenable impulso de querer llenar los vacíos.
El niño de la primera historia que me contaron sobre la guerra ya no está. Se marchó el año pasado, discretamente, y con él se fue también la posibilidad de escuchar otros tantos relatos de primera mano, para acercarme a sentir algo más cierto que lo que puede contarme un libro.
Tal vez sea por eso que he necesitado escribir ahora esta novela. Porque ha sido ahora cuando me he dado cuenta de que, a medida que se vayan marchando los testigos, se nos irá marchando la guerra. Y cuando ya no quede ninguno, será todo ficción.
Y a la ficción nadie le tiene respeto.
——————————
Autor: Rodrigo Palacios. Título: La cámara del oro. Editorial: Edhasa. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro.


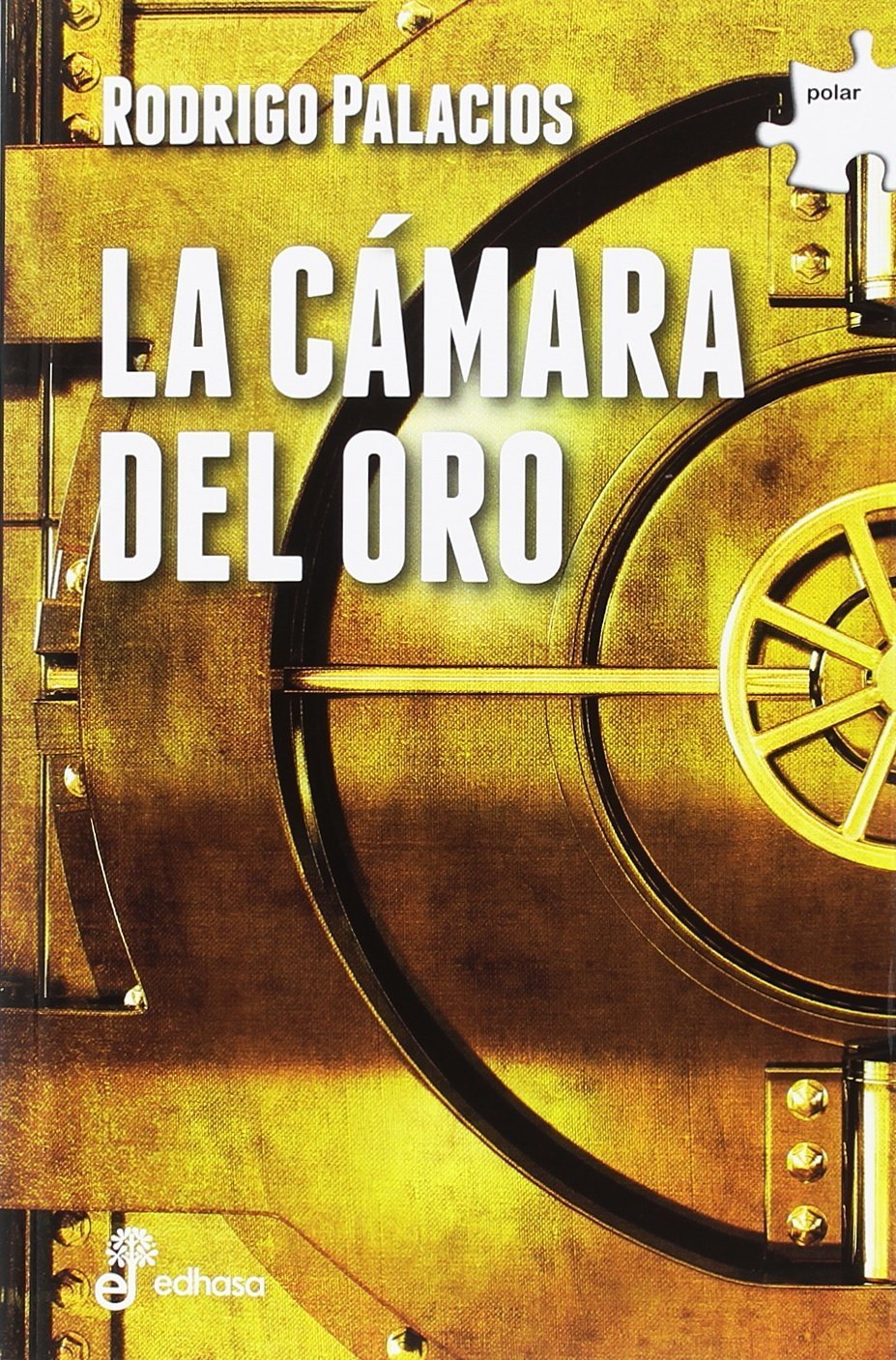



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: