Cuando alguien menciona el nombre de Lord Byron, todos pensamos en un personaje melancólico mirando el horizonte desde un acantilado. Es la imagen que su poesía emana. Pero lo cierto es que hay otro Lord Byron, el prosista, que se muestra mordaz, ingenioso y desenvuelto en sus textos.
En Zenda ofrecemos un fragmento de la edición realizada por Lorenzo Luengo de las Obras en prosa (Renacimiento) de Lord Byron.
***
EL ASUNTO DISPLICENTE
«Parte de mí se inclina por la prosa, pero escribiré en verso, que está algo más de moda».
Byron, en Beppo
«Junto a esta prosa te dejo la lista de algunas cosas, en su mayoría inéditas, que de reunirlas daría lugar a un volumen o dos que podríamos llamar “Misceláneas”».
Byron a Murray, 12 de noviembre de 1821
¿Byron, prosista? Si nos atenemos a su obra conocida, pero especialmente a su leyenda –la de un hombre en constante efervescencia, escribiendo entre cortejos a mujeres y viajes en galeones orientales (si es que tal cosa existe)–, puede que nos tome por sorpresa una imagen bien distinta: la del individuo reflexivo y sin agitaciones, que escribe a la luz del sol o de una vela, pero que ya no se ve obligado, por las deudas hacia un género, a pulsar con la punta de los dedos el borde de la mesa. La poesía pide un rapto, el secuestro de la voluntad de un joven desmelenado con los ojos arremolinados hacia el infinito. La prosa se confía más bien a un sillón estilo Cowper –que está escrito en verso– y, si es posible, a unos pies estirados hacia la chimenea, o a una mirada que da a la ventana abierta. Byron era un tipo aparentemente tranquilo, pero todo ese manojo de nervios que le tironeaba por dentro lo contenía bastante bien escribiendo día y noche (en privado) o mordiéndose las uñas (en público). Después de su polémica con el reverendo Bowles, a cuenta de su ídolo Pope –Byron lo defendió, Bowles se dedicó a denigrarlo en la edición que hizo de sus obras, un anticuario con buenas intenciones se metió en la pelea: ya veremos todo esto–, consideró más de una vez la idea de preparar un volumen con sus obras en prosa. No pensaba en una mera separata ni en un añadido a un libro, y menos en un puñado de páginas sueltas que incrustar en alguna revista todavía partidaria (le quedaban pocas): su idea era un volumen… y en ocasiones dos, como escribe, tras un prolijo repaso a sus baúles, en su carta al editor John Murray. Incluso entre quienes conocen a Byron por algo más que su leyenda de poeta casi siempre en pleno rapto, pero nada excepto un diario intermitente y el arranque de un cuento de vampiros como ejemplo de su faceta de escritor en el sofá, la pregunta estaría justificada: ¿qué obras en prosa? Lamentablemente, muchas más de las que se recogen aquí. Y si me lamento no es por lo que haya podido quedarse fuera –salvo por los diarios, las cartas, los prólogos y apéndices, las prolijas y eruditas notas a sus poemas, que pertenecen a su lugar de nacimiento, cuanto ha sobrevivido de sus prosas está en este librito–, sino por todo lo que se perdió, todo lo que se suprimió, todo lo que se conservó con negligencia (¿qué disculpa tienes, Thomas Moore?), y, principalmente, por todo lo que ardió. «Me he dado cuenta de que el placer de quemar es casi el mismo que el placer de imprimir», anotó Byron con ¿cuántos?, ¿poco más de veinte años? No hacía mucho que había regresado de su viaje oriental, con los cabellos un poco más dorados por efecto del sol, enlutado de corazón como de prendas: véase el retrato con espada que le hizo en ese tiempo Richard Westall, que jugó a endemoniarlo sutilmente acabándole las orejas en pico. Ya era el «león» (un poco una curiosidad y un poco criatura de zoológico, como lo sería John Clare unos años después) de las casas fabulosamente iluminadas para la temporada londinense. Por entonces había quemado algunos dramas, el comienzo de una novela y «un roman» prácticamente terminado: en otras páginas se regodea –yo creo que esa es la palabra– cuando habla de sus anteriores novelitas perdidas, de los proyectos que no llegó a terminar (Sodomía simplificada, o la pederastia considerada como digna de elogio por los autores antiguos y la práctica moderna), cosas todas ellas escritas o medio escritas mucho antes de Childe Harold. «Pero justo después se publicó mi poema y nadie volvió a pensar en mi prosa, y la verdad es que yo tampoco. Para mí se convirtió en un tema secundario y desatendido» (o «displicente», como escribió para Goethe en una bella dedicatoria), «aunque en ocasiones me pregunto si habría tenido éxito». Tan desatendido y displicente que esas páginas en prosa, rápidamente escritas y rápidamente olvidadas, las dejaba en manos de poetas amigos, de editores sin dinero (Leigh Hunt) o cada vez más renuentes (John Murray), de albaceas poco agradecidos. Unas veces dudaba de su valor y otras se sorprendía de su calidad –«esto tiene mejor pinta de lo que imaginaba»: 20 de mayo de 1820, tras releer su defensa de Pope–; pero hablamos de un prosista que escribía del tirón, a una velocidad verdaderamente endiablada, y que casi nunca corregía. ¿Hubiera tenido éxito? Si por éxito se refiere a ser leído –pero no, no se refiere a eso: él habla de ser un Alejandro–, indudablemente sí. En Inglaterra el hoy extraño caso de las cartas de Lord Byron, que son consideradas entre lo mejor de su obra, puede interpretarse como otro velado menosprecio a su poesía o como un reconocimiento tardío de la crítica irresponsable que midió sus creaciones por tantos asuntos ajenos a su talento. Un crítico como Walter Clemons podía pedir que se bajasen ligeramente las armas y se reconsiderase la opinión generalizada que se tenía de Byron, prácticamente limitada a tratar Don Juan como «el más entretenido poema largo en lengua inglesa»: el más entretenido, como Grimaldi era el mejor payaso, o como hubo alguna vez un gorila albino. «Es posible» (aquí sigo con Clemons) «que la prosa de Byron sea su obra más sólida». El crítico (1930-1994) le encuentra la ventaja de que suena «contemporánea». Clemons, ¿no querrá usted decir intemporal? A poco que pongamos el oído, se siente el tono medio culpable de una reparación: pero no deja de ser cierto, si hablamos de la prosa de Byron, que las cartas sí que están entre lo mejor de su obra. Hay toda una novela a lo Laclos en las divertidísimas páginas que envía a su Marquesa de Merteuil particular, la esfinge de los hielos Lady Melbourne –una ancianita todavía lasciva y adicta al opio, y que, de seis hijos que tuvo, a su marido le dio cinco naturales–, por cuyos pasadizos entre líneas corretea una mojigata presidenta Tourvel y más de una Cecilia de Volanges; hay diarios de viajes y costumbres muy a la manera de los que dejaron por escrito los caballeros trotamundos del xviii, aunque con un humor que viene de otro siglo, una risa futura; «estudios del carácter» –en esto Byron era un especialista– y ensayos sobre ensayos que lo muestran como un lector boquiabierto ante una imagen o un epíteto, describiendo bajo la luna sus hallazgos durante páginas y páginas con media sonrisita embelesada. Ya veremos que el examen que hace Byron de la poesía y del arte en general en sus observaciones a Bowles, pese a toda esa noción desconcertantemente materialista de la poesía ética, tiene cosas de una modernidad que asusta (y otras que algunos se han apresurado a considerar envejecidas pero que merecen una reconsideración, sobre todo por ver qué nos estamos perdiendo: el juicio a los poetas de su tiempo –sus curiosos favoritos: Rogers, Crabbe y Campbell–, por ejemplo), lo que hasta cierto punto no deja de ser una sorpresa, viniendo de un poeta que quería que sus poemas estuvieran peinados hacia atrás, en dirección a Pope. Se arrima al busto de Antínoo –que hoy se encuentra en el Prado pero que Byron quizá vio en un palacio de Roma–, y en esos manojos de cabellos en caracola parece que puede escuchar un futuro océano de casi hiperrealidad: «La propia ejecución no es natural sino sobrenatural, o más bien superartificial, puesto que la naturaleza jamás ha creado algo semejante». Ya, los juegos con la realidad están muy lejos. Pero casi se diría que se asoman (tímidamente, que estamos todavía a más de un siglo de distancia) las palabras/cosas no de Foucault, sino del paseante entre los pinos Francis Ponge.
(…)
—————————————
Autor: Lord Byron. Traductor: Lorenzo Luengo. Título: Obras en prosa. Editorial: Renacimiento. Venta: Todos tus libros.
-

Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón, una edición histórica de Bruguera
/abril 26, 2025/¿Cómo empezó la serie más famosa de la historieta? ¿Cómo eran Mortadelo y Filemón cuando nacieron? ¿Qué hacían antes de ingresar en la T.I.A.? Por sorprendente que pueda parecer, el cómic más vendido de nuestro país, el más popular y sin duda uno de los más divertidos, no contaba todavía con un libro que recopilara sus primeras historietas. Esta laguna se cubre por fin con este álbum. Por primera vez, un libro presenta las primeras aventuras de Mortadelo y Filemón, publicadas entre 1958 y 1961. Su publicación es todo un acontecimiento editorial. Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón recopila, con el…
-

Las 7 mejores películas de la II Guerra Mundial para ver en Filmin
/abril 26, 2025/1. Masacre / Ven y mira (Idi i smotri, Elem Klimov, 1985) 2. Paisà (Roberto Rossellini, 1946) 3. La delgada línea roja (The Thin Red Line, Terrence Malick, 1998) 4. El submarino (Das Boot, Wolfgang Petersen, 1981) 5. La infancia de Iván (Ivanovo detstvo, Andrei Tarkovsky, 1962) 6. Europa, Europa (Agnieszka Holland, 1990) 7. El silencio del mar (Le silence de la mer, Jean-Pierre Melville, 1949)
-

Fiel a sí mismo
/abril 26, 2025/Por él sabemos que Hey! ha sonado en el espacio y que Julio a secas ganó la batalla de brebajes entre Pepsi y Coca-Cola a Michael Jackson, que se quedó los dominios locales del refresco más azucarado, mientras Julio a secas saciaba su sed a escala planetaria y añadía más chispa a su vida. Sí, el primer artista global en el sentido actual del término fue el hombre que salió de aquel niño de derechas criado en el barrio madrileño de Argüelles. Él diría que la vida ha transcurrido en un suspiro, el que va de aparecer en conciertos de…
-

El trabajo sin trabajo ni propósito
/abril 26, 2025/La novela, como digo, tiene mucho humor (más del habitual en la autora) y, pese a todo, nunca levanta los pies del suelo, como sí lo hacían los ejemplos anteriores. No hay nada onírico ni esperpéntico a niveles inverosímiles, sino una historia aterrizada y divertida sobre el tedio, la frustración y el sinsentido de una rutina administrativa que no parece dirigida hacia ninguna parte. La narración comienza, con paso tranquilo, cuando Sara acude a su nuevo puesto de interina en una oficina administrativa y, con estupor, se descubre sola, sentada en una mesa apartada durante varios días, sin recibir instrucciones….


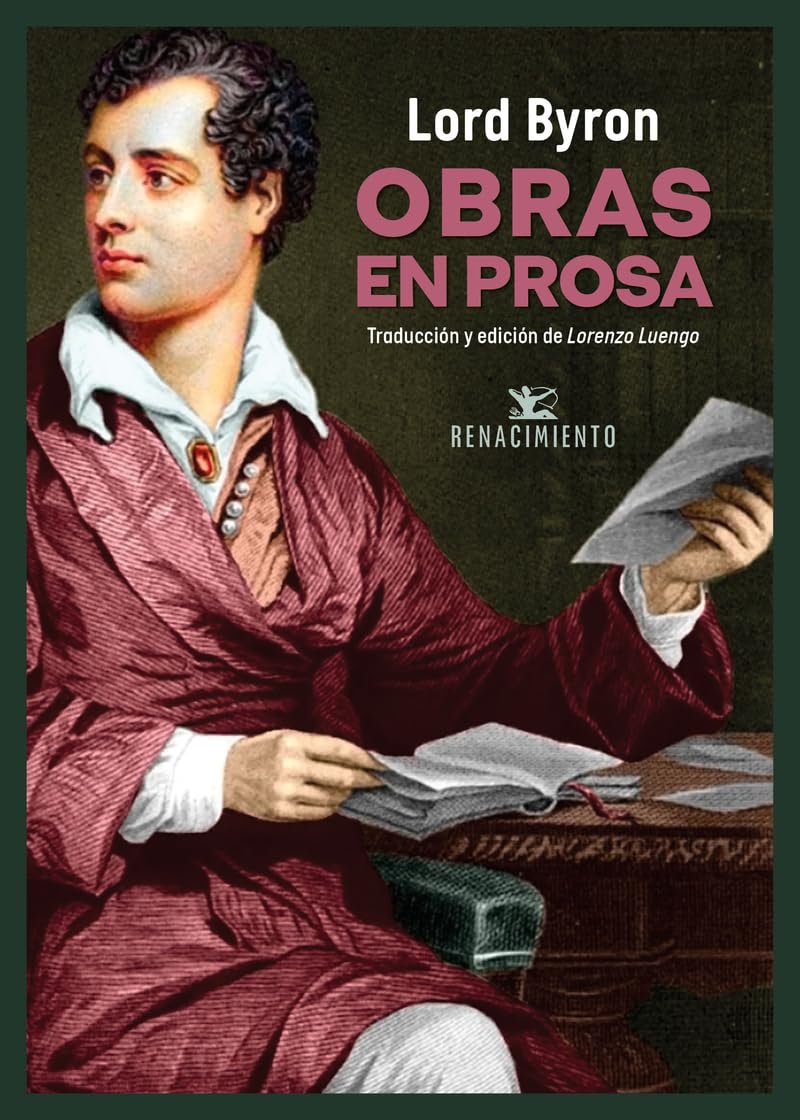


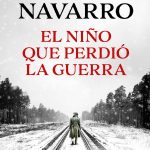
Docto y profuso el escrito. No sólo de pan vivimos.Gracias