Los olores son máquinas del tiempo capaces de trasladarnos a tiempos y lugares remotos. Perfumes, fragancias y hedores inciden en cómo nos sentimos y qué pensamos. No existen suficientes palabras en nuestro vocabulario para describirlos ni dispositivo capaz de capturar la huella olfativa de una época, pero Federico Kukso demuestra que los olores han dejado un rastro a lo largo de los siglos (de crónicas a registros médicos o culinarios, de jeroglíficos a epistolarios románticos) y hasta qué punto es fascinante seguirlo.
Zenda adelanta un fragmento de Odorama. Historia cultural del olor (Taurus).
***
Tapputi. El sonido se difumina en la oscura gruta que compone mi boca como un eco distante, antiguo. Ta-ppu-ti: al igual que el escritor ruso Vladimir Nabokov invocaba a Lolita al emprender con la punta de la lengua un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes, vuelvo cuerpo su nombre en un mantra sostenido. Lo conjuro. «Tapputi», insisto. «Tapputi, Tapputi, Tapputi-Belatekallim.» Es ahí, en el vórtice del trance hipnótico en el que ingreso, cuando emergen los fragmentos caóticamente desordenados de la historia de una mujer, una persona, una entre los miles de millones de Homo sapiens que alguna vez nacieron, respiraron, soñaron y luego murieron, quien en las profundas arenas del tiempo manipuló la materia y, al hacerlo, manipuló los espíritus.
Las tablillas de arcilla atesoran su nombre y un secreto develado. Tapputi legó a las generaciones por venir una receta en la que encapsuló destellos de su conocimiento, producto de años de experimentos, de éxitos, fracasos e incansable persistencia: cómo elaborar un ungüento fragante para el rey de Babilonia a partir de la destilación de las más grandes maravillas del imperio, es decir, rosas, bálsamo, cálamo, ciprés y mirra. Tapputi, además de ser la primera perfumista y química conocida de la historia humana, la Eva de una industria y una religión hoy millonarias, también fue una malabarista de emociones.
Los historiadores no solo se han empeñado en olvidar y eyectar de los relatos a mujeres como Tapputi, sino también a los olores casi sistemáticamente: nuestro contacto con aquel mar terso, regular, sin límites visibles que configura el pasado, como lo describió el escritor Alan Pauls, es y siempre ha sido desodorizado. Lo leemos, lo aprendemos (y lo olvidamos), lo recordamos, lo concebimos, lo imaginamos pero nunca olemos sus signos de mundo perdido que, muy a pesar del generalizado Alzheimer social, se empecina en alcanzarnos y advertirnos que no cometamos los mismos errores de las generaciones que nos precedieron.
A los olores se los silencia, se los ignora. Y en ciertos casos, se los desprecia y hunde en el abismo de la vergüenza. Aromas, perfumes, fragancias, esencias, hedores, hediondeces, tufos, fetideces, pestilencias, emanaciones, efluvios, vahos y demás declinaciones que componen aquello que englobamos bajo el paraguas de la palabra «olor» forman un cosmos oculto, la dimensión invisible e invisibilizada de la realidad pese a que desde tiempos inmemoriales se ha buscado comunicarse con lo sagrado y aplacar la ira de los dioses a través de la quema de resinas fragantes en todas las religiones del mundo.
El comercio de sustancias aromáticas ha erigido y hecho colapsar imperios. Su búsqueda infatigable impulsó viajes homéricos y el descubrimiento de continentes y territorios desconocidos. Mucho antes que internet, aromas exóticos conectaron y, como embajadores de lugares remotos, comunicaron a culturas lejanas. Prejuicios olfativos han encendido revoluciones políticas y culturales así como conflictos diplomáticos, raciales y epidemias. Denuncias de mezclas densas y carnosas de molestos hedores propiciaron mutaciones y mutilaciones en la fisionomía de las ciudades de la misma manera que toda clase de emanaciones corporales delata dietas, costumbres y hábitos higiénicos. A su manera y en presencia de un umbral de tolerancia distinto en cada época, los olores han moldeado sensibilidades y el imaginario colectivo con una fuerza hipnótica única capaz de despertar el apetito y el deseo, desenterrar recuerdos perdidos y, en especial, alimentar mitos y leyendas.
Por eones así ha transcurrido la vida de los olores —olores minúsculos y descomunales, olores íntimos y colectivos, olores altos y bajos—, incluso desde mucho antes de nuestro debut en la Tierra como especie: como personajes mudos, columnas invisibles del gran relato cósmico, que tácitamente aguardaban que alguien los rescatara del olvido y contara al fin su historia.
«Cada día, respiramos unas 23.040 veces y movemos unos 133 metros cúbicos de aire —calculó en su momento la poeta y ensayista Diane Ackerman—. Nos lleva unos cinco segundos respirar, dos segundos para inhalar y tres segundos para exhalar, y, en ese momento, las moléculas de olor fluyen a través de nuestros sistemas. Inhalando y exhalando, olemos olores. Los olores nos cubren, giran alrededor de nosotros, entran en nuestros cuerpos, emanan de nosotros.» Así ha sido por siempre, sin importar la época o lugar en el que cada uno haya tenido la buena o mala suerte de nacer. Sin embargo, empalagados de imágenes, ensordecidos por el aluvión musical diario que inunda nuestros oídos y con las yemas de los dedos encalladas de acariciar y rozar tantas pantallas táctiles —las superficies de placer de nuestra era—, clausuramos la posibilidad de rescatar y ahondar en este patrimonio intangible, esta polifonía aromática de hoy y de ayer que forma parte de la memoria común generación tras generación. «La cultura occidental se funda en un vasto proyecto de desodorización», sentenció el gran historiador francés Alain Corbin.
En rigor, experimentar y conocer cómo olía el mundo en el pasado —ya sea como emanaciones de la cultura material o como engranajes del imperio de los sentidos— no consiste en una aspiración trivial, un capricho sensorial: más bien, enriquece nuestra comprensión de la historia y nos permite relacionarnos con sus figuras de una manera más emocional, carnal, física. Aromas que funcionan como ventanas y también como puentes: no se pueden recordar los campos de exterminio nazi sin hacer foco en sus olores. «Lo peor de todo era aquel hedor: era como estar en la cocina de un McDonald’s —escribió el historiador británico Max Hastings en Armagedón: La derrota de Alemania, 1944-1945—. Ese olor a ternera… Sin embargo, no era ternera: eran personas.»
¿Pero cómo desenterrar aquellos aromas de ayer, fantasmas ausentes en el mapa histórico, cuando la esencia misma del olor es su carácter efímero y huidizo, su transitoriedad? Las fragancias y hedores no se fosilizan. No hay yacimientos odoríferos donde excavar. Aun cuando una memoria exhaustiva pudiera recuperarlos con todo detalle, los olores se desvanecen, sus nubes de moléculas se disipan, circulan, se reciclan en la atmósfera que cobija el planeta como una pesada manta protectora. Allí entra en escena el trabajo detectivesco de los llamados historiadores de las sensibilidades, como Alain Corbin en su libro fundamental El perfume o el miasma: el olfato y lo imaginario social en los siglos xviii y xix, Georges Vigarello en Lo limpio y lo sucio: la higiene del cuerpo desde la Edad Media, o el historiador de la medicina y los sentidos Jonathan Reinarz en Past Scents: Historical Perspectives on Smell, y de los historiadores culturales y sociólogos del olor como Constance Classen, Anthony Synnott y David Howes, que conforman las dimensiones entre las que va y viene este libro, su núcleo metodológico: el arte de seguir antiguos caminos de migajas y de identificar hilos históricos y jalar de ellos con fuerza hasta dar con un parche del entramado invisible que compone una sensibilidad transitoria.
Los olores nos abofetean; nos sacuden por dentro como pocas cosas en el universo son capaces de hacer. Hay olores que aturden, que embriagan la mente, que marcan límites, que influyen en nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento, que funcionan como una señal de peligro o un símbolo de estatus. Los aromas pueden llevarnos a cualquier parte. Son máquinas del tiempo, alfombras mágicas que nos hacen viajar a mundos escondidos en este mundo, a otros tiempos y lugares, a dimensiones ocultas y aún no cartografiadas de nuestra realidad. Y aunque muchos quieran creer que son pasajeros, exiguos, perecederos, los olores y sus fuentes dejan huellas directas y mediadas: en la memoria personal y colectiva, en relatos, crónicas de viajes y libros íntimos, en recetas culinarias, historias clínicas, informes sanitarios, tratados médicos, graffitis, jeroglíficos y pinturas, en dichos populares, en botellas selladas y perdidas en el fondo del mar, en la burocracia estatal y en tratados de geografía como las Historias de Heródoto, donde el escritor griego describe los aromas «tan dulces como divinos» de la península arábiga.
Detrás de cada olor se esconde una historia, una mitología en construcción, narraciones que buscan darle sentido al mundo. Todo aroma tiene su biografía secreta: en el origen de cada percepción olfativa, hay una escena épica, un episodio de combate.
En cada respiro, inhalamos tantas moléculas como el número de estrellas que percibimos en todas las galaxias del universo visible. En cada una de esas aspiraciones, un cardumen de moléculas suficientemente volátiles emprende un largo viaje a través del aire hasta que es capturado en el fondo de nuestras narices y tomado rehén por unas estructuras con aspecto de pelos llamados cilios. Cada olor que percibimos, sea el café y las tostadas con manteca que nos hacemos cada mañana, el asado del domingo, el pasto recién cortado, el olor a materia fecal o el vaho corporal condensado que se acumula como un conjunto de capas geológicas en el vagón del tren que nos conduce al trabajo, emprende esta odisea. Cuando inhalamos esa nube de moléculas, cada una de ellas, con su forma particular, se filtra como polizonte en nuestro cuerpo y estimula un conjunto específico de células receptoras en la nariz, pequeñísimos detectores que esperan pacientemente a ser activados. De allí se dispara una señal eléctrica que, a través de una red de neuronas modificada por cientos de millones de años de evolución, viaja al cerebro hasta llegar a una región muy cerca del núcleo de control de las emociones y de la memoria, donde el olor es identificado. Al mismo tiempo que nos alerta como parte de un mecanismo crucial para nuestra supervivencia, desencadena una constelación de asociaciones y en ocasiones echa a correr recuerdos que detonan suavemente como minas terrestres escondidas bajo capas de experiencias sedimentadas a lo largo de décadas.
Un estudio realizado en 2014 por la neurobióloga Leslie Vosshall, de la Rockefeller University de Nueva York, concluyó que los seres humanos podemos detectar más de un billón de olores. Cuesta imaginarlo. ¿Cuántos aromas conocemos? ¿Cuántos nos falta descubrir? ¿Cuáles de ellos nos catapultan a nuestra infancia o reviven por unos segundos el recuerdo vívido de abuelos, padres y hermanos perdidos?
Los biólogos nos recuerdan que el 99 por ciento de las especies que habitaron la Tierra ya no existen. Lo mismo podría decirse de los olores de la naturaleza. Su extinción debería provocar la misma indignación que la de un idioma o una especie animal. ¿Qué olores reinaban hace 3.700 millones de años cuando aquello que llamamos vida comenzó a gatear? ¿Cuáles no experimentamos jamás? El universo de los olores es aún terra incognita, un territorio para ser explorado pese a su resistencia innata. Cada vez que intentamos cartografiarlo, describir olores y encarcelarlos en palabras, nuestro vocabulario falla. Se nos revela incompleto.
Vivir es respirar, y respirar es oler. Desde nuestros primeros segundos de existencia cuando reconocemos a nuestra madre a través de su olor corporal hasta nuestros últimos días cuando un aroma familiar de repente puede transportarnos lejos, a un pasado que creíamos sepultado, en todo momento irradiamos y percibimos olores. Olemos y nos huelen. Emanamos e intercambiamos información: cada ser humano expele un olor absolutamente singular, una sinfonía aromática que cambia según las estaciones del año y de la vida. Los olores comunican. Dicen y ocultan. Las moléculas que los componen son el ticket de entrada, la llave a otras subjetividades, a otros cuerpos, a otras culturas. Nos conectan con desconocidos, individuos con los que quizá nunca intercambiemos palabras aunque sí canjeemos olores. Y así, al oler a estas personas, cuando como cometas dejan una estela al caminar al lado de nosotros por una calle o en espacios cerrados como un gimnasio, de alguna manera llegamos a conocerlas de otro modo, químicamente. Su olor nos abre una puerta a su reino privado, a su mundo íntimo.
Aunque no hay que olvidarlo: los olores conectan con la misma fuerza que separan y alejan. ¿Cambiaría nuestra degradada valoración social de los olores en estos tiempos en que se asocia la palabra «olor» a «mal olor» si pudiéramos ver las moléculas que eyectan los poros de nuestro cuerpo, nuestra comida, los animales, la ropa y demás objetos como si fueran nebulosas coloridas que nos envuelven y conectan todo con todos? Quizá. Tal vez suceda en un universo paralelo.
Mientras tanto, debemos conformarnos con los olores de nuestra realidad que, como una moneda, exhiben dos caras: atraen o repelen; agradan o desagradan. Lo mismo sucede con la olfación. Por un lado, el acto de oler es biológico. Producto de millones de años de evolución, encontramos posibles amenazas a nuestra salud en ciertos olores repugnantes como el olor a comida podrida, a cuerpos en descomposición, a excremento. Y por el otro, la interpretación y la reacción a los olores es cultural: desde que somos chicos somos socializados en un «gusto» nasal, en lo que nuestra cultura considera que huele bien o mal. En este sentido, por más que las publicidades insistan, no hay olores «buenos» ni «malos». No se trata de rasgos inherentes a las moléculas. Todos los olores son individual y socialmente construidos. Los perros no consideran repulsivo ningún olor: experimentan el mundo como un paisaje multidimensional en el que se suceden olores interesantes y relacionados entre sí.
Así considerados, los olores son pasibles de ser deconstruidos y desnaturalizados, al igual que otros conceptos sedimentados durante siglos, como el concepto de género. No sería la primera vez: ahora lo olvidamos pero durante miles de años se pensó que las mujeres también olían a través de la vagina y el útero. Por eso, médicos como Hipócrates prescribían en la Antigua Grecia compresas perfumadas para garantizar la fertilidad y la descendencia.
Conocer antiguas historias olfativas nos sirve para ver con nuevos ojos (y narices) nuestro actual mundo olfativo. Pensar en olores de ayer y de hoy es pensar en nosotros —en quiénes somos— y en quienes amamos y despreciamos de una manera distinta.
Nos permite desidealizar y mundanizar la historia al dejar de imaginar a sus figuras —a los recordados y a los millones de olvidados— como ángeles sin sexo, próceres inodoros, así como nos ayuda a valorar nuestras actuales y complejas ciudades el hecho de saber que hace menos de ciento cincuenta años —antes de la invención de los antitranspirantes, del shampoo, del dentífrico, de los purificadores de aire y los desodorantes de ambientes—, las personas y las calles colmadas de montañas de estiércol generadas a diario por miles de caballos apestaban. Al menos, según nuestros actuales estándares.
A pesar de nuestra ignorancia olfativa y a instancias de la represión sensorial moderna, cada día nos despertamos y, en gran parte del mundo, antes de salir de nuestras casas rociamos nuestras axilas con micropartículas de aluminio como si fuera lo más normal del mundo. Usamos olores para cubrir otros olores: los tapamos, los enmascaramos, los perseguimos, buscamos acallarlos, borrarlos. Pero, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a esto?
Oler el pasado inevitablemente también nos enlaza con el futuro: al mismo ritmo en que se derriten los glaciares y los hielos eternos, nos dirigimos a una sociedad cada vez más desodorizada, a un futuro olfativamente apagado. Una distopía para los sentidos conquistada por fragancias artificiales que encauzan nuestras ideas, emociones y concepciones de los otros, del mundo.
«Detrás de las cosas más triviales se oculta un gran misterio», decía el escritor J. G. Ballard. Lo mismo sucede con los olores que, además de estremecimientos de placer y arcadas de asco, también impulsan debates fenomenológicos. En A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710), el filósofo irlandés George Berkeley formuló por primera vez —al menos por escrito— la pregunta: «Si cae un árbol en el bosque y no hay nadie allí para oírlo, ¿produce un sonido?». Este planteo de ribeteszen se aplica también a la dimensión aromática: si no hay nadie para oler un olor, ¿huele? Para los puristas, la respuesta es un contundente no: los olores son percepciones, alegan, no cosas en el mundo, y el hecho de que una molécula de feniletil alcohol huela como rosa es una función de nuestro cerebro, no una propiedad de la molécula. Sin embargo, estas argumentaciones tienen sus grietas. Pecan de ser antropocéntricas, es decir, conciben al ser humano en el epicentro del universo e ignoran el rol crucial que desempeñan los olores, por ejemplo, como medio de comunicación entre plantas y entre animales.
No hay que olvidarlo: vivimos en un mundo de materia, un mundo de química, un mundo hecho de moléculas. Sabemos aún muy poco de él. Abordarlo desde la perspectiva de sus olores nos alienta a querer comprenderlo un poco más, misterio tras misterio. «Aunque el conocimiento del mundo antiguo se expande día a día, lo que podemos saber del pasado solo será una fracción de lo que nos gustaría conocer —escribió el historiador Robert Garland—. Lo cual, sin embargo, no debe impedirnos hacer preguntas impertinentes.»
De eso justamente trata este libro: de sacudir los dogmas e inquietar aquello que es considerado como dado mediante interrogantes inadecuados y dudas incómodas producto de la imaginación y la curiosidad desbocada. ¿Cómo olían los dinosaurios? ¿Y los antiguos egipcios? ¿De dónde salió la idea del infierno como un lugar sulfuroso y pestilente? ¿Qué aromas flotaban en los mercados atenienses, en las orgías romanas, en las estrechas calles medievales, en los pasillos del Palacio de Versalles, en los banquetes de Moctezuma, en el Cabildo de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810? ¿Cuándo y por qué se dejaron de tolerar los olores desagradables que durante siglos fueron tan habituales y cotidianos en las ciudades, en los cuerpos? ¿Cómo se llegó a pensar que los olores transmitían enfermedades? ¿Cómo huelen el espacio y la Estación Espacial Internacional? ¿Cuál es el futuro del olor? Como dijo el matemático y gran divulgador científico polaco Jacob Bronowski en su libro El ascenso del hombre: «Haz una pregunta impertinente y estarás en camino de obtener una respuesta pertinente».
Odorama así no es ni un manual fisiológico ni un libro de autoayuda aromática. Es más que eso: un compendio de historias asombrosas —historias políticas, económicas, culturales, epidemiológicas, sanitarias— que conectan el ayer, el hoy y el mañana a través de la dimensión olfativa de nuestra realidad. Más que un libro de ciencia, es un gabinete de curiosidades, un relato sensual del mundo que revela nuestro íntimo vínculo físico, emocional, existencial con el tiempo y el espacio, con los demás, con nosotros mismos.
En cada respiro, el universo ingresa dentro de nosotros y nosotros ingresamos en el universo. No hay separación. No hay límites. Nuestra piel deja de ser la frontera, la aduana de nuestra experiencia. Nacimos exploradores, aventureros de lo desconocido. Así que acerquémonos al borde del abismo. Y olamos.
—————————————
Autor: Federico Kukso. Título: Odorama. Historia cultural del olor. Editorial: Taurus. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


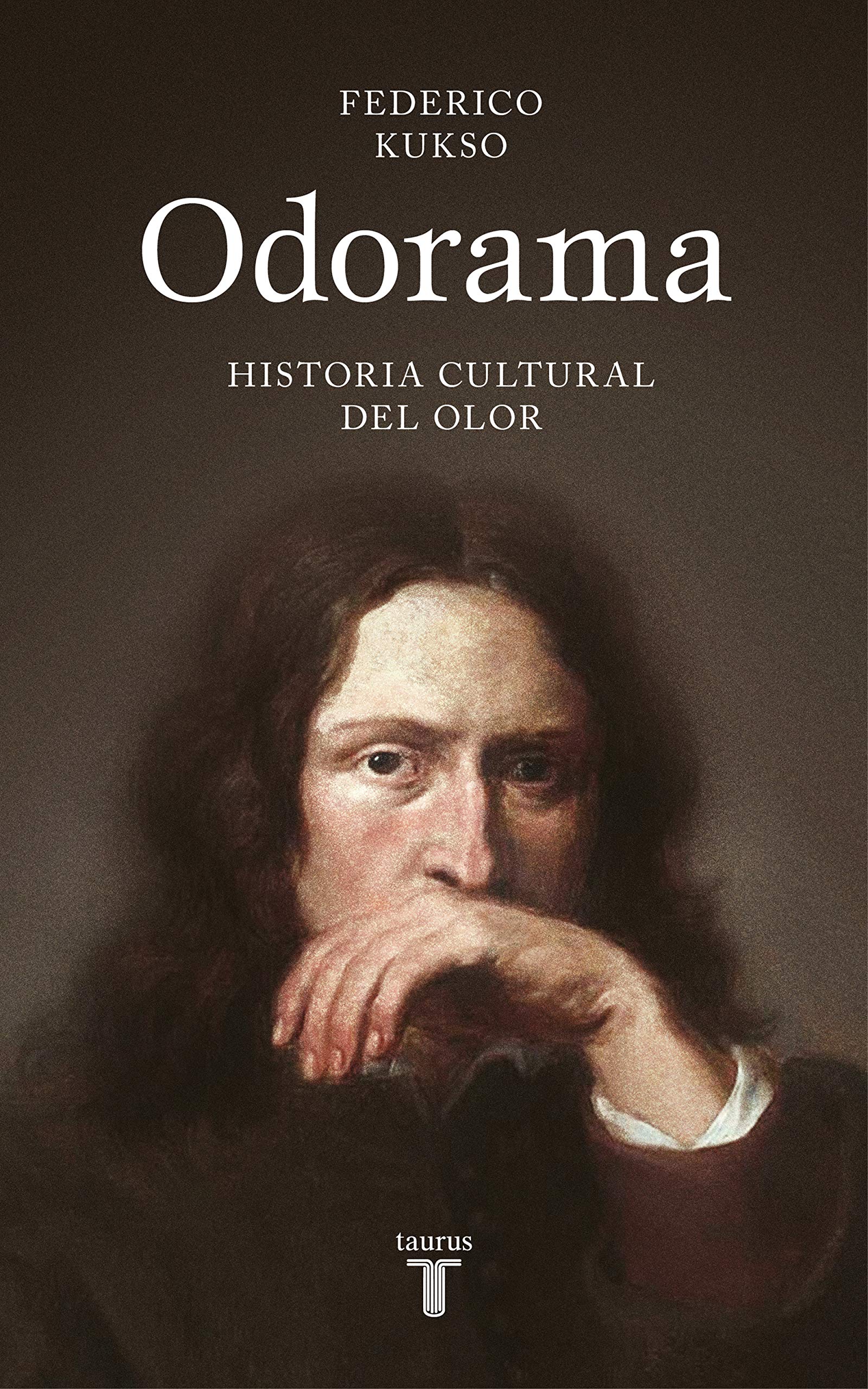



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: